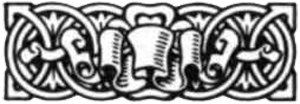Capítulo 10
Les costó muchos días dejar atrás las estribaciones occidentales de las montañas Saasares. Sus laderas estaban cubiertas de olivos silvestres en los niveles inferiores, de robles más arriba, y luego de pinos y abetos. En la lejanía destellaba la blancura del hielo y de la nieve, que no se derretían ni incluso en verano.
—Hace mil años, las cimas de las montañas y los valles altos estaban llenos de ríos de hielo —dijo el bardo—. Pero el clima se ha ido haciendo más seco y cálido y los ríos de hielo se han derretido.
—Los ríos de hielo aún existen en las grandes montañas que bordean la cosía del mar que circunda el mundo por el norte —añadió Hinokly—. Nosotros no subimos a demasiada altura por aquellas montañas, pero anduvimos la suficiente distancia para ver aquellas frías y heladas masas. Luego giramos hacia el este y caminamos a lo largo de las estribaciones hasta que llegamos a un río alimentado por el deshielo de las montañas. Construimos balsas y viajamos río abajo hasta el Mar Circundantes.
—¿Y fue ahí donde dices que os encontrasteis con Sahhindar? —preguntó Hadon.
—Sí. Pero nos dijo que estábamos equivocados en lo referente a que el mar se hallaba al borde del mundo. Se trata únicamente de otro mar. Y hay islas en él. Y al otro lado hay más tierra. Dijo que no hay un borde del mundo. Es —dudó unos instantes— redondo. Tiene forma de olivas.
—¡Pero eso es una locura! —exclamó Tadoku.
—Yo también pensé que no podía ser posible —dijo Hinokly—. Sin embargo, no me encontraba en condiciones de discutir con un dios.
—Cuéntame más cosas de Sahhindar —insistió Hadon—. Y de esa bella hechicera del mar, esa Lalila, y de su hija, y del hombrecillo que tiene un solo ojo, y del hacha extraordinaria hecha de una estrella fugaz.
—Es en cierto modo más alto que tú, Hadon, y tiene huesos más grandes. Es también algo más musculoso, aunque no mucho más. Pero le he visto levantar una piedra que cuatro hombres juntos no podían levantar, y le he visto adelantar a un elefante corriendo a la carga. Su cuerpo está surcado de cicatrices hechas por el cuchillo, la garra y el colmillo. Quizás tenga cien cicatrices en total. La que más llama la atención, sin embargo, es la de la frente, que dijo que era el resultado del escalpelo que le hizo uno de esos medio hombres, los Nukaar. Tiene unos grandes ojos grises y...
—Espera —le interrumpió Hadon—. Si es un dios ¿por qué no se le curan las cicatrices? ¿Y cómo puede un dios resultar herido?
—Puedes preguntárselo a él si alguna vez llegas a verle —respondió Hinokly—. Yo no le pregunté; sólo le contesté. Y tiene el cabello largo y negro. Y sólo lleva un taparrabos de piel de antílope y un cinturón con una vaina de cuero que guarda un cuchillo grande de hierro. Lleva a su espalda un carcaj con flechas y un arco. Los hombres más fuertes no podían tensar ese arco. Las puntas de las flechas, sin embargo, son de pedernal.
—¿Dijo que él era realmente el hijo de Kho, Sahhindar?
—Nosotros nos dirigimos a él como tal, y no nos corrigió. Pero lleva el arco y tiene el mismo aspecto que el que los sacerdotes y sacerdotisas nos dicen que tiene cuando nos lo describen. Y tiene compañeros que sólo las deidades podrían tener.
—¿Te refieres a la mujer de los ojos violeta y a los otros?
—No, quiero decir el gran león y el elefante a cuyos lomos se movía y el mono que se sentaba en su hombro. Ellos le obedecían como si se tratara de su madre y puedo jurar que él les hablaba. El elefante se mantuvo a una cierta distancia, pero el león anduvo entre nosotros y nos pusimos muy nerviosos.
—¿Entonces, él nunca dijo que fuera un dios?
—Nunca. En realidad no nos habló mucho, a no ser para preguntarnos de dónde éramos y adonde íbamos y para encargarnos que llevásemos a la mujer y a su grupo a salvo a Khokarsa y que los tratásemos bien. Ah, sí. El hablaba nuestra lengua, por supuesto, pero de una forma extraña. Dijo que había cambiado en cierto modo desde la última vez que había estado en Khokarsa.
Hadon sintió un ligero escozor en la piel. Y añadió:
—Si estuvo en Khokarsa hace tanto tiempo, entonces es cierto que debe de ser Sahhindar. ¿Pero por qué no regresó con vosotros?
—A mí me habría gustado que lo hubiera hecho, porque de esa forma no habríamos sufrido tantas desgracias. Por otra parte, me encontraba aterrorizado cuando estuvimos ante él y me sentí muy aliviado cuando se marchó. De todas formas, dijo que tenía cosas que hacer en otro sitio y yo no le pregunté de qué se trataba. El elefante lo elevó hasta su lomo y así se marchó, con el león siguiéndoles y el mono chillando entre las orejas del elefante.
Con el ceño fruncido, como preocupado, Hinokly añadió:
—No puede decirte mucho más de él, pero si encontrásemos a la mujer, ella nos diría más cosas. Al parecer, Sahhindar la había traído a ella y a los otros a través del Kemuqoqanqo, el Mar Circundante, desde las tierras del otro lado, y él hablaba mucho con ellos. Yo no tuve la oportunidad de hablar con ella porque los salvajes nos atacaron muy pronto después de que Sahhindar se marchase. El resto ya lo sabes.
Hadon sabía el resto, y no se sentía confortado por ello. Hinokly había confeccionado un mapa en su viaje hacia el norte, pero había perdido todos sus rollos de papiro en el viaje de vueltas.
Los días y las noches pasaron, con muy poca diferencia entre unos y otros. Las sabanas se extendían inmensas hasta donde la vista se perdía, hierba parda hasta la cintura, con pequeños arbustos aquí y allá y alguna charca ocasional o un pequeño lago a cuyo alrededor crecían árboles más altos. La vida animal se fue haciendo más abundante y a la larga imponente en su número. Hubo veces en que el grupo tuvo que detenerse a esperar a que cientos de miles, quizás un millón de antílopes pasaran corriendo delante de ellos, asustados de algo a sus epaldas y persiguiendo el horizonte en la lejanía. La tierra se sacudía y retumbaba y el polvo se elevaba en las alturas y luego se posaba, dejando sobre ellos una capa de tierra marrón. Vieron muchas manadas de ruwodeth (león), panteras solitarias o apareadas, leopardos, jaurías de perros cazadores bancos y negros, hienas, chacales, manadas de muchos qampo (elefantes), el enorme bok’ul”ikadeth (rinoceronte) blanco, la c’ad”eneske (jirafa) de larguísimo cuello, el q”ok’odakwa (avestruz), el bom’odemn (jabalí africano), el bog”ugu (cerdo salvaje gigante) y el terrible baq”oq”u (búfalo salvaje). Había muchos akanvadamo (monos) en los árboles cerca de las charcas y de los lagos de lluvia, y también akanvadamowu (babuinos). Y por todas partes había pájaros.
No había escasez de carne, si se podía matar. Pero había que alimentar a cincuenta y seis personas y los cazadores tenían que salir todos los días. Individualmente no tuvieron demasiado éxito, así que Hadon dipuso que todos tomaran parte en la labor. Unos permanecerían agazapados a la emboscada, mientras que otros, saltando, gritando y agitando sus lanzas iniciaban una estampida. Luego los emboscados arrojaban sus lanzas o lanzaban sus piedras con las hondas a las gacelas, los antílopes o los búfalos que pasasen. En dos ocasiones también asustaron a un grupo de leones que habían estado merodeando por los alrededores en espera de la misma presa y un hombre acabó gravemente lacerado. Murió dos días después y pusieron piedras sobre él y erigieron sobre la tumba un poste de madera con una pequeña figurita de Kho en su extremo. La sacerdotisa, Mumona, cantó los ritos funerarios por él y se sacrificó una liebre, cortándole la garganta, y se vertió su sangre sobre las piedras del túmulo.
—Un mal augurio —dijo Hinokly—. El primer hombre que murió en nuestra expedición fue muerto por un león bajo las mismas circunstancias. Esperemos que esta expedición no siga los pasos de la primeras.
—Eso depende de Kho —dijo Hadon—. No difundas habladurías de este tipo entre los hombres. Ya están bastante asustados tal como están las cosas.
Hadon no estaba alarmado, pero sí preocupado. Incluso si las tres personas que estaba buscando se encontraban vivas, lo que era dudoso, ¿cómo podrían hallarlas en aquel inmenso desierto? Podía ver a su grupo al cabo de muchos años, reducido a unos pocos, haciéndose viejos y débiles, vagando de un lado a otro, sabiendo que su búsqueda era desesperada. Minruth no esperaría más de dos años, si es que esperaba tanto. Incluso si Hadon culminaba con éxito su misión, podría encontrarse con que Minruth había convencido a su hija de que se casase con él. O, quizás, Awineth, cansada de esperar, había decretado otros Grandes Juegos y tomado un marido.
Al trigésimo día de haber dejado el fuerte, vieron a los primeros salvajes. Eran una docena de hombres, mujeres y niños que huyeron tan pronto como pusieron sus ojos en los hombres de Khokarsa. Eran bajos, delgados y de pelo oscuro. Llevaban pieles alrededor de las caderas e iban pintados con motivos rojos y negros. Los hombres tenían barba. Algunos portaban arcos, lo que excitó tanto la curiosidad de Hadon que estuvo a punto de enviar hombres tras los salvajes. Había visto arcos sólo en dibujos y esculturas y le hubiera gustado probar uno. Pero el tabú contra los arcos se mantenía incluso en las Tierras Vírgenes. Sería peligroso tan sólo tocarlos.
Al día siguiente vieron los picos de unas montañas. Hinokly afirmó que las reconocía: se encontraban en el buen camino. Deberían caminar a lo largo de sus estribaciones, manteniéndose siempre hacia el norte hasta que terminaran de bordearlas. Después de viajar hacia el este, llegarían a un río que nacía en algún lugar allá en las montañas.
—Ese río luego se junta con otro que fluye hacia el sur desde las montañas del norte, que son aún más altas. Los dos forman después un ancho río que va a desembocar en el Mar Circundante. Pero tardaremos unos tres meses en llegar. Al tener que recoger plantas, cazar animales y colocar mojones de piedra para señalar el camino, eso nos retrasará considerablemente, a pesar de que nos movamos a mayor velocidad, puesto que los bueyes ya no nos lo impiden.
Hadon se detuvo y dijo:
—¡Algo pasa! ¡Ese explorador corre como si le persiguiera un león!
Hinokly miró en la dirección que señalaba el dedo de Hadon. Procedente del oeste, se veía a Nagoda, ciudadano de Bawaku y uno de los mejores exploradores y cazadores. Corría con todas sus fuerzas, aunque no demasiado deprisa, puesto que llevaba corriendo, obviamente, un cierto tiempo. Casi cayó al suelo cuando llegó a la altura de Hadon y todavía transcurrió un minuto antes de que pudiera recobrar el aliento y comunicar su mensaje.
Hadon no acertaba a ver motivo alguno de alarma. Cualquier peligro que pudiera amenazarles tendría que estar por lo menos a media milla de distancia. Había ordenado a Tadoku que dispusiera al grupo en orden de batalla. Se colocaron formando un núcleo de hombres armados de lanzas y hachas y dos alas pertrechadas con jabalinas y hondas. Kebiwabes, que había estado cantando, caminó hacia ellos con la lira en la mano. Como bardo, no tomaría parte en ninguna lucha, a no ser que la situación se hiciera desesperada.
El explorador, por fin, pudo hablar:
—Señor, hay un gigante ahí fuera, como a una milla de aquí, supongo yo. Corre hacia nosotros y, más o menos a media milla de él, viene un ejército de salvajes.
Hadon le hizo unas cuantas preguntas y pudo averiguar con detalle lo que había sucedido. El explorador se encontraba en la cima de una colina de unos cincuenta pies de altura cuando vio al hombre en el horizonte. Había esperado hasta que éste se encontrara más cerca, puesto que un solo hombre no representa una amenaza inmediata. Luego tuvo que cambiar de opinión. Este hombre, este gigante, más bien, parecía como si pudiese cargar con toda una unidad a cuestas. Tenía unos siete pies de altura y era tan musculoso como un gorila. Llevaba una faldilla de piel de león y tenía barba. Esto último había dado pie al explorador para pensar que se trataba de un salvaje, pero cuando vio las bandas de bronce que reforzaban la enorme maza que llevaba, no estuvo entonces tan seguro.
Hadon, maldiciendo, dijo:
—¡Como si no tuviéramos suficientes problemas!
—¿Qué sucede? —preguntó Tadoku.
—¡Que viene mi primo Kwasin, y con un rebaño de salvajes pisándole los talones!
—¡Pero si estaba en las Tierras Occidentales! —exclamó Tadoku—. ¿Qué estará haciendo tan al norte?
—En seguida lo averiguaremos —respondió Hadon—. En el caso de que podamos acabar con los salvajes. Explorador, ¿cuántos eran?
—Unos cincuentas.
—¿Y cómo van armados?
—No tienen escudos. Llevan lanzas, cuchillos, hachas, mazas y arcos.
Hadon se preguntaba qué era lo que podía suceder para que hubiera tantos juntos. Por lo general, de acuerdo con Hinokly, sus bandas rara vez alcanzaban la docena de individuos. Pero en ocasiones se reunían muchos más con motivo de la caza o con ocasión de una ceremonia tribal. Kwasin debía de haber tropezado con ellos en el transcurso de uno de estos acontecimientos.
Hadon ordenó a su fuerza que corrieran hasta la cima de una colina redonda, coronada por tres árboles, situada a un cuarto de milla de distancia. Allí ocuparían una mejor posición. Esperó y al poco tiempo acertó a ver una diminuta figura que salía de un grupo de árboles cerca de una charca. Luego subió a la colina, donde Tadoku había dipuesto a los hombres en dos círculos concéntricos.
Muy poco después, el primero de los salvajes salió corriendo desde detrás de los árboles. Le iba ganando terreno al gigante, lo cual no era de extrañar. Hadon pensó que Kwasin debía de haber empezado a correr bastante antes que los demás. De lo contrario, un hombre tan pesado no habría podido estar a tanta distancia por delante de sus perseguidores. Hadon hizo una señal y dos honderos corrieron hacia él. Recogió del suelo, donde los había dejado, su yelmo y su coraza de cuero y se los colocó. El casco era cónico, con guarda para el cuello y lengüeta para la nariz, y la coraza llevaba un delantal para protegerle los genitales. Desenvainó el tenu y dio unos mandobles al aire para calentarse los brazos.
Kwasin se acercó lo suficiente para reconocer a Hadon y sus ojos se abrieron aún más. No decía nada, porque estaba sin aliento. Resoplaba como un búfalo acosado por los leones. El sudor empapaba sus largos cabellos y su barba, revistiéndole de un brillo plateado. Hadon le hizo señas desde la colina y Kwasin corrió a su lado.
Para entonces, el primer grupo de salvajes, unos doce, se encontraba a un cuarto de milla de distancia. Eran altos y llevaban el pelo y la barba teñidos de escarlata y tenían el cuerpo, blanco y moreno, pintado de rojo, negro y verde, formando remolinos y aspas. Astillas de hueso les atravesaban el tabique nasal.
El primer grupo se detuvo de repente y uno de ellos se volvió y gritó algo a los que venían detrás. Hubo un rugido y el resto corrió a alinearse ante el hombre que había hablado. Treinta de ellos llevaban carcajs con flechas y arcos gruesos y cortos. Sacaron las flechas de los carcajs y encajaron los fústes en las cuerdas. Sin embargo, no dispararon, puesto que se encontraban a unos mil doscientos cincuenta pies de distancia y, por tanto, fuera de alcance de tiro. Pero los honderos de Hadon podían lanzar sus proyectiles a una distancia mayor que el cuarto de milla y, a sus órdenes, soltó cada uno, en rápida sucesión, cuatro proyectiles bicónicos de plomo. Hasta que no cayeron tres de sus hombres, no se dieron cuenta los salvajes de lo que estaba sucediendo. Después, aullando, cargaron, y Hadon y sus dos honderos retrocedieron corriendo hacia el pie de la colina y ascendieron por ella. Los lanceros abrieron sus escudos para permitirles pasar y Hadon se reunió con Kwasin, Tadoku, el bardo, la sacerdotisa, el escriba y el médico. Sin embargo, los salvajes ya se había retirado.
Tadoku ordenó que se arrodillaran los lanceros del anillo exterior, de forma que los honderos, que se encontraban detrás de ellos, pudieran tener el campo más libre. Kebiwabes comenzó a cantar una canción guerrera acompañándose de la lira, pero Tadoku le ordenó que se callase. Quería que las órdenes de los oficiales se oyeran claramente. El bebé empezó a llorar y la sacerdotisa le hizo callar dándole el pecho.
Kwasin ya no respiraba con tanta fatiga. Y, sonriendo a Hadon, le dijo:
—¡Saludos, primo! ¡Nos hemos encontrado de manera inesperada, en extrañas circunstancias y en un extraño lugar! ¿Qué estás haciendo aquí?
Su voz era profunda y resonante, como la de un león.
—Las explicaciones tendrán que esperar hasta que hayamos resuelto el asunto de los salvajes —le respondió Hadon.
Kwasin tomó otro trago de agua de una cantimplora de barro. Luego se pasó el dorso de su velluda y enorme mano por los labios y sus blancos y fuertes dientes y sus ojos destellaron en una sonrisas.
—¡No habría corrido como un chacal —rugió— aunque hubieran sido cincuenta y de los fuertes! ¡Pero tienen flechas! ¡Y así la situación es diferente! ¡Tan pronto como hayan terminado con sus provisiones de flechas, cargaré contra ellos! ¡Y ya no tendrás más problemas!
Todos, menos Hadon, se le quedaron mirando asombrados. Hadon estaba acostumbrado a sus bravatas, si es que se podían considerar como bravatas. No estaba tan seguro de que Kwasin no hiciera lo que decía que podía hacer.
Uno de los salvajes, al parecer, tenía un tambor, porque un sonido similar se elevó de alguna parte entre aquella gente. Los salvajes chillaban y gritaban y comenzaron a bailar, a excepción de los arqueros. Estos rodeaban ya la colina y comenzaban a ascender lentamente por ella. Un hondero, a la orden de Tadoku, soltó un proyectil contra uno de ellos. El hombre tuvo tiempo de agachar la cabeza y lanzó un chillido de aviso a los otros. Se retiraron unos cuantos pasos.
El batido del tambor aumentó su ritmo y, con un alarido, los salvajes abandonaron su danza y comenzaron a correr hacia la colina. Llegaron como una turba desorganizada, tropezando los unos con los otros. A la cabeza del grupo iba un individuo alto, con un sol pintado en la frente y cinco plumas de avestruz sobresaliendo de su pelo.
—¡Ese es su jefe! —tronaba Kwasin—. ¡Eh, tú, dame tu honda! —y arrancó la honda de la mano de un hombre atónito mientras le apretaba con fuerza la otra mano. El hombre gritó de dolor y Kwasin cazó en el aire el proyectil que el otro soltó, antes de que cayera al suelo.
Hadon estuvo a punto de asestar un mandoble a Kwasin con la espada. Pero le gritó:
—¡Tú no das órdenes ni te metes en asuntos de disciplina! ¡El comandante soy yo y, si te quedas, tendrás que obedecer mis órdenes!
Kwasin pareció quedarse atónito. Luego, sonriendo, exclamó:
—¿Tú, mi primo, el mozalbete? —dijo—. ¿Al mando? ¡Kho, cómo han cambiado las cosas! Bueno, primo, te debo la vida, de momento; así que te voy a obedecer como un buen soldado durante esta batalla. Si me gustan tus órdenes. ¡Pero concédeme este último capricho!
Sujetando los dos extremos de la honda, comenzó a hacerla girar por encima de su cabeza y, luego, la soltó con un ¡ja! El proyectil salió a la velocidad del rayo y a una distancia tal que los honderos no pudieron reprimir un grito de asombro contenido. De repente, el jefe de los salvajes se derrumbó hacia atrás. Los demás se detuvieron y, dirigiéndose todos hacia él, se congregaron a su alrededor. Instantes después gritaban desconsolados su duelo. Se retiraron a continuación, dejando el cadáver tumbado de espaldas, mientras el nuevo jefe tomaba el mando. Esta vez eran diez lanceros los que avanzaban, mientras que el resto, blandiendo lanzas y hachas, les seguía detrás. Hacia la mitad de la colina, los arqueros se detuvieron y tensaron sus arcos. Se produjo un sonido vibrante y las flechas volaron hacia arriba. Al mismo tiempo, los honderos de Tadoku soltaron sus proyectiles.
Los arqueros estaban en desventaja, ya que tenían que diparar hacia arriba. La mayoría de las flechas iban demasiado altas o demasiado bajas, pero una logró atravesar un escudo de madera y cuero y el brazo de su dueño. Otra se le clavó a un hondero en la garganta. Los arqueros se retiraron, arrastrando dos cadáveres y dos heridos con ellos. Pero sólo hasta una distancia de seguridad, donde los proyectiles de las hondas no pudieran llegar. Tras una especie de rugido colectivo, los lanceros y los hacheros comenzaron a correr colina arriba, dejando atrás a los arqueros, que les seguían. Estos últimos diparaban por encima de las cabezas de sus compañeros, pero las flechas tomaban un ángulo demasiado alto para poder herir a los de Khokarsa.
De repente Kwasin lanzó un grito y dio un salto por encima de las dos filas de hombres arrodillados, aterrizó y corrió colina abajo blandiendo su enorme maza. Hadon se quedó sin habla. Aquel salto había sido propio de un león. Luego, al ver que la vanguardia del enemigo se daba la vuelta y caía en su carrera sobre los que tenía detrás, Hadon gritó una orden. Los soldados se pusieron de pie y comenzaron a formar en orden de cuña. Hadon esperó impaciente hasta que todos se hubieron dispuesto formando una V dentada y dio la orden de cargar. El iba a la cabeza, como era su deber, sujetando la espada con las dos manos. Por delante, más abajo, Kwasin cayó de golpe contra una maraña de hombres y todos rodaron hechos un ovillo, colina abajo. Pero, al poco, estaba de nuevo en pie, blandiendo su maza como si fuese una varita, limpiando el camino de lanzas, partiendo cráneos, destrozando brazos.
Los salvajes se desbandaron y huyeron y Hadon fue el único de su grupo, además de Kwasin, que derramó sangre enemiga. Dio alcance a un hombre rechoncho y acuclillado que corría moviendo furiosamente sus cortas piernas y, de un golpe, le separó la cabeza de los hombros, que cayó rodando colina abajo. El cuerpo continuó corriendo, con la sangre brotando como de un surtidor a más de un pie de altura de su cuello, hasta que cayó hacia adelante.
Los salvajes corrieron hasta encontrarse de nuevo cerca del grupo de árboles. Allí recobraron el aliento y parlamentaron durante un rato. Hadon ordenó a sus hombres que se retiraran a la cima de la colina. Era necesario curar a los heridos mientras él decidía los siguientes pasos a tomar. Había considerado la posibilidad de atacarles aprovechando que aún se hallaban desorganizados, pero temía que sus hombres pudieran desperdigarse al alejarse en la persecución. Si esto sucedía, podrían quedar aislados.
Hinokly dijo:
—Yo creo que si les dejamos recoger a los muertos, se marcharán. No pueden permitirse el lujo de tener muchas bajas. Necesitan a todos los hombres capaces de cazar. Y los supervivientes no querrán tener que hacerse cargo de las familias de los muertos. Por lo que yo sé de estos salvajes, estoy seguro de que se irán en seguida a sus casas con los cadáveres para alardear delante de sus mujeres de lo espléndidos luchadores que son y de cómo nos aniquilaron.
—¿Y qué enseñarán a sus mujeres como trofeo? —preguntó Tadoku.
—Les tendremos que dar nuestros muertos también. Parte de ellos, aunque sea. Si estos son como los otros que yo he visto, querrán las cabezas y los prepucios.
—¡Los espíritus de nuestros muertos nunca nos lo perdonarían! —exclamó Hadon.
—Bueno, puedes enterrarlos e irte. Pero los salvajes los desenterrarán en cuanto nos hayamos ido y tomarán lo que quieran —dijo Hinokly—. Claro que entonces los espíritus se enfadarán con los salvajes y no con nosotros.
Cuatro hombres habían muerto y seis habían resultado heridos, tres de ellos gravemente. El enemigo había disparado aproximadamente la mitad de sus flechas, pero aún les quedaban las suficientes para poder causar abundantes bajas. Sin embargo, eran indisciplinados. Si Hinokly tenía razón, se alegrarían de poder retirarse con honor. Pero, por otro lado, conocían el país y podían ser capaces de preparar una emboscada más adelante. O, también, seguir sus pasos y tratar de ir cazándolos uno a uno. Era mejor aplastarlos de una vez y así ahuyentar claramente cualquier pensamiento sobre ataques posteriores. Merecería la pena, a pesar de la posibilidad de que se produjeran nuevas bajas.
Hadon se dirigió al lugar donde se encontraba Kwasin, que estaba sentado en la cuesta, rodeado de muertos y resoplando como un hipopótamo. Tenía un aspecto terrible, todo salpicado de sangre, aunque no parecía que la sangre fuese la suya.
—¿Te apetecería dirigir otra carga? —le preguntó Hadon, sabiendo que sus palabras excitarían a Kwasin.
—¿Preparado, primo? —gruñó Kwasin—. Precisamente estaba pensando en ir contra ellos yo solo, en cuanto recobre el aliento.
—En cuyo caso acabarás erizado de flechas —contestó Hadon.
«Y no sería mala idea», pensó.
Kwasin se puso torpemente en pie y dijo:
—Ya estoy listo. Me los voy a comer a todos. Mi maza los va a dejar convertidos en migas de pan.
—Es mejor que los hombres vean hechos a que oigan palabras — dijo Hadon. Hizo llamar a Tadoku. Tras una breve consulta, Tadoku dipuso a los hombres en orden de combate. Con diez honderos en cada flanco y veinticuatro lanceros en el centro, avanzaron sobre el enemigo. Hadon y Kwasin caminaban a unos diez pies por delante de los lanceros.
Los salvajes se alineaban de dos en fondo, con los arqueros en retaguardia y los lanceros y hacheros acuclillados en el frente. Cuando los hombres de Hadon estaban llegando cerca del alcance de las flechas, éste ordenó al centro que se detuviera, mientras las alas seguían avanzando. Algunos salvajes se pusieron nerviosos y lanzaron flechas que se perdieron, dipersas por el terreno. Los honderos siguieron avanzando y luego se detuvieron para lanzar sus piedras. Cayeron dos salvajes y los arqueros comenzaron a disparar. Tres de los honderos fueron alcanzados y en ese momento Hadon dio la orden de cargar. Los honderos abandonaron sus hondas, arrojaron sus pequeños escudos redondos y unos sacaron unas espada cortas y pesadas en forma de hoja y otros hachas, y corrieron, gritando, hacia adelante. Varias flechas más silbaron alrededor de los expedicionarios de Khokarsa, pero ninguna alcanzó su objetivo.
El jefe les gritaba, al parecer pidiéndoles que resistieran. Pero el repentino agotamiento de sus flechas y los reflejos del sol sobre las espada y las puntas de bronce de las lanzas parecieron acabar con su valor. O quizás fue la visión del gigante Kwasin, todo cubierto de sangre, que avanzaba rugiendo y blandiendo su maza. Antes de que pudieran llegar hasta ellos, dieron media vuelta y huyeron a la desbandada. Todos, es decir, a excepción de su jefe. Corrió deseperadamente hacia Kwasin y le arrojó la lanza, pero Kwasin la apartó de un manotazo en el aire y se aprestó a caer sobre el jefe. Este desenvainó el cuchillo de pedernal de su cinturón de cuero, pero debió saber que no tenía ninguna posibilidad. Parecía tan paralizado, allá de pie, que semejaba un carnero al que alguien está a punto de cortarle el cuello. Su cabeza saltó por los aires separada del cuello por obra de la maza con refuerzos de bronce. Hadon se sintió decepcionado. Había supuesto que se resistirían para, de esa forma, causarles tal destrozo que, a partir de entonces, tendrían que dejar a sus hombres en paz.
Se podía deducir que, a la velocidad con que los salvajes se retiraban, parecía que intentaban seguir corriendo toda la vida.
Kwasin se apoyó en la maza, jadeando, y luego se sentó en la hierba en medio de una argamasa de sangre, huesos y sesos.
—¡Me apetecería poder dormir y comer durante una semana entera! —murmuraba Kwasin.
Hadon hizo un gesto a Tadoku y le dijo que trajera a cuatro honderos y cuatro lanceros. Entonces se plantó delante de Kwasin con la espada levantada y sujeta por ambas manos. Y le dijo:
—Primo, necesito tener tu juramento por Kho y Sisisken de que me obedecerás de ahora en adelante como si fueras el más humilde de mis hombres. Esta es una organización militar y nadie podrá acompañarnos si no me reconoce como jefe. ¡O das tu palabra o mueres! No te dejaré marchar, pues sé lo vengativo que eres. ¡Te tomarías la venganza después!
El rostro de Kwasin se volvió aún más rojo y se quedó mirando a Hadon como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Comenzó a incorporarse, pero al ver que Hadon levantaba más la espada, se volvió a sentar.
—¿Me cortarías la cabeza?
—Esta espada ha segado ya el pescuezo de un león —dijo Hadon—. Y por muy grueso que sea tu cuello, más lo es el de un león.
—¡Eso no está bien! —protestaba Kwasin—. !Ya puedes ver lo cansado que estoy! ¡Me tiemblan los músculos como si fueran de gelatina y me encuentro torpe por la fatiga! ¡En otro momento te arrancaría las piernas con mi maza desde aquí abajo y te partiría el espinazo con mis manos desnudas!
—Pero este no es otro momento —le dijo, firme, Hadon—. Dame ahora tu palabra o no hablarás ya nunca más.
—Mi epíritu te perseguirá hasta llevarte a las profundidades del reino de Sisisken —contestaba Kwasin.
— Correré ese riesgo. ¡Y date prisa! Karken se muere de hambre por Kwasin.
—¿Quién?
—Karken, la espada de mi padres.
De repente Kwasin se tumbó cuan largo era y comenzó a reír. Era una risa débil, pues estaba muy cansado.
Pero era evidente que pensaba que el chiste era a su costa y estaba dipuesto a reírse de sí mismo. Hadon le observaba impaciente, porque Kwasin podía estar tratando de obtener alguna clase de ventaja. Pero Kwasin se volvió a sentar y le dijo:
—Tú eres el único hombre que haya sido capaz de plantarse delante de mí y vivir después para jactarse de ello. Y no harías esto si no fueras tan astuto como un zorro y no supieras que estoy demasiado fatigado para levantar mi maza. Muy bien, juro por la poderosa Kho que te obedeceré hasta tu muerte o hasta que volvamos a la civilización. Después, mi juramento ya no tendrá valor'.
—Ya lo has oído —le dijo Hadon a Tadoku.