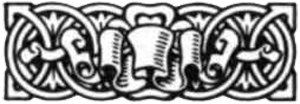Capítulo 9
La galera dobló lentamente el recodo que hacía desaparecer de la vista el cono del Khowot. Al mediodía habían dejado atrás la boca del Golfo de Gahete. A medida que fueron disminuyendo los acantilados, el Khowot se hacía otra vez visible. Al anochecer todavía se le podía ver mientras se hundía en el horizonte. Aún surgían de él nubes de humo, grandes masas negras, y Hadon se preguntó si entraría en erupción otra vez. La última explosión seria había dejado la ciudad de Khokarsa semidestruida doscientos cincuenta años atrás. Sería irónico que él culminase con éxito su misión para encontrarse con que Awineth y Minruth habían perecido bajo los gases, el humo y la lava.
Al soplar el viento del noroeste, la galera no podía usar las velas. Había conseguido ir contra el viento sólo en un trecho muy limitado, pero ahora tenía que depender exclusivamente de los remos. Una vez más, Hadon solicitó permiso para remar al menos dos veces al día. El capitán, renuente, dijo que sí. Tadoku se sintió contrariado al principio. No era propio de un héroe trabajar codo con codo con tipos corrientes. Pero al ver que los remeros se sentían encantados de que Hadon trabajara con ellos, cambió de opinión.
—Eres más astuto de lo que pensaba —le dijo a Hadon—. Es bueno hacerse popular entre las clases inferiores. En tanto conserves tu dignidad, por supuesto, y no te conviertas en un payaso para complacerles. Los remeros se vanagloriarán de esto en los puertos y la historia se extenderá por todo el Imperio a mayor velocidad que la que se necesite para entregar el correo.
Hadon no quiso desilusionarle. El sólo había querido mantenerse en forma, pero si otros pensaban que era tan inteligente para haberlo hecho por un motivo político, había que dejarles que lo pensaran.
Los días de duro remo terminaron y la ciudad de Mukha surgió de la redondez del mar. A mediodía la galera dejaba atrás la abertura de las inmensas moles de piedra del rompeolas y atracaba. Tadoku corrió a la ciudad a advertir a los gobernantes que no hicieran ninguna alharaca ante la aparición de Hadon. Las órdenes decían que la expedición tenía que organizarse tan rápidamente como fuera posible y salir para el norte hacia las Tierras Vírgenes. Pero eso no iba exactamente a suceder. Hadon tuvo que esperar en el campamento, al norte de Mukha, por espacio de una semana, antes de que el primer contingente de su fuerza expedicionaria entrara remando en el puerto.
—Rompeos la espalda a toda prisa para que os podáis sentar sobre vuestro trasero —gruñía Tadoku—. El viejo lema del ejército.
Al cabo de otros diez días (la semana khokarsana tenía diez días), el último cargamento viviente desfilaba al son del gañido de las gaitas, al sonido monótono de las bramaderas y al resonar de los gongs de bronce. Se trataba de los Klemqaba asignados a la expedición, y el ánimo de Hadon, ya bajo, se hundió aún más.
Los salvajes Klemqaba eran reclutados en la costa noroeste del Estrecho de Keth y entre las tribus del interior montañoso, que eran incluso más salvajes. Eran tipos bajos, anchos, mitad neandertaloides y mitad humanos. Iban tatuados de azul y verde por todo el cuerpo y llevaban como atuendo únicamente una especie de bolsa testicular de cuerno de búfalo pulido que se proyectaba hacia el exterior de una manera entre cómica y siniestra. Llevaban pequeños escudos redondos y pesadas hachas de bronce, hondas de piel de cabra y bolsas de piedras para las hondas. Su estandarte era una figura de Kho tallada como la Madre de Cabeza de Cabra, colocada al final de un largo poste que llevaba en toda su extensión los falos secos de los enemigos muertos en combate. Sus alientos apestaban a s”okoko[2], el agua de vida, un licor hecho en las altas montañas, tosca bebida con sabor a turba, que sólo ellos podían tragar sin ninguna dificultad.
—Son los mejores combatientes del Imperio —comentó Tadoku—. Más fuertes que nosotros, y sin miedo, capaces de alimentarse de comida que acabaría con todos nosotros, carne que lleva una semana podrida, verduras aptas sólo para la basura, y nunca se quejan mientras estén en acción. Pero son un infierno para la disciplina cuando no hay pelea. Y el hecho de que tengan permitido traer a sus mujeres con ellos es causa de descontento entre las otras tropas.
—No veo por qué —murmuró Hadon. Las mujeres eran una colección de seres rechonchos y feos, la mayoría de ellas más fuertes que el promedio del soldado humano, con el pelo encrespado, los pechos flojos y vestidas con taparrabos de pieles, algunas preñadas, otras criando niños. Al igual que los hombres, llevaban tatuajes de la cabeza a los pies.
—¿Por qué iba a desear un soldado, o cualquiera, a semejantes mujeres?
—Depues de un largo periodo sin mujeres, estas empiezan a no parecer tan feas —dijo Tadoku.
—¿Podríamos al menos conseguir que las que tienen niños se quedasen atrás? —preguntó Hadon.
—Si tuvieran que elegir, no dudarían en matar a los niños —respondió Tadoku.
Tadoku comenzó a añadir algo pero, en vez de eso, soltó un juramento. Empezó a hacer gestos a un grupo de veinte soldados de la retaguardia. Llevaban barba y estaban tatuados de rojo y negro. Su estandarte era la figura de una mujer con cabeza de oso.
—¡Minruth está haciendo todo lo posible para fastidiarnos! —gemía Tadoku—. ¡Nunca pongas a los Klemklakor con los Klemqaba!
Hadon pidió una explicación y se le dijo que no todas las tribus de este pueblo pertenecían al Tótem de la Cabra. Unos pocos formaban parte del antiguo Tótem del Oso y eran enemigos jurados de los Klemqaba.
Hadon nunca había visto un oso, aunque había tenido la oportunidad de ver dibujos y esculturas de ellos. Hubo un tiempo en que las montañas al norte del Kernu estuvieron densamente pobladas por el pequeño oso pardo y el gigantesco oso rojizo de las cavernas, de mayor tamaño, según se venía diciendo, que el de un león y medio. Pero no había habido noticias confirmadas del oso rojizo durante dos siglos y los osos pardos habían sufrido tal caza que se hallaban a punto de extinción. Sin embargo, sus tótems seguían aún existiendo. De hecho, Kwasin era miembro del Klakordeth o Tótem del Oso del Trueno. Lo que le convertía, si no en hermano de sangre, puesto que él era humano en su totalidad, sí en hermano espiritual de los híbridos.
—Si das una orden para los dos tótems —decía Tadoku—, ten por seguro que un oficial de uno de ellos no va a transmitirla directamente al otro. Ese oficial nunca lo hará.
—¿Cómo podremos mantener la disciplina, entonces?
—Este es exactamente uno de los múltiples problemas que este cochino equipo nos va a deparar —constestó Tadoku.
Hadon estaba pensativo. Durante la semana transcurrida en el campamento, había aprendido lo más posible acerca de los procedimientos militares y había estudiado con todo detenimiento el bienestar de la expedición. Se le habían entregado doscientos cincuenta hombres y mujeres, una fuerza demasiado numerosa. El deseaba sólo cincuenta. Un cuerpo expedicionario mayor supondría una marcha más lenta y sería difícil de alimentar. Cuando se encontraran aproximadamente a mitad de camino, se quedarían sin provisiones, y desde ese momento tendrían que depender de sus cazadores. Hadon tenía un plan para eliminar a todos menos a los cincuenta imprescindibles antes de que llegaran a la última avanzadilla de la civilización.
Aquella noche tuvo que zanjar cinco reyertas y numerosas quejas. Puso fin a un alboroto entre los Klemqaba y los Klemklakor amenazándoles con destrozar los recipientes de s”okoko si no se restablecía la paz al momento. Los oficiales replicaron que, puesto que ellos eran mercenarios, abandonarían si cumplía su amenaza. Hadon les contestó que aquello le parecía estupendo, pero que tendrían que volver a casa en desgracia y que perderían la oportunidad de atacar a los bárbaros salvajes.
Tadoku se puso pálido cuando oyó a Hadon decir aquello, pero se calló. Luego, cuando los dos tótems se hubieron jurado no luchar entre ellos durante diez días por lo menos, Tadoku comentó:
—Esa ha sido una salida por los pelos. Si los tótems te hubieran mandado al infierno, habríamos tenido una batalla que nos habría dejado con menos de cincuenta. Y me temo que menos de la mitad de ellos habrían sido humanos. Aunque los humanos no son nada de lo que uno pueda sentirse orgulloso.
—Pero funcionó —dijo Hadon—. Y ahora necesito algunos oficiales y soldados para que divulguen historias sobre los horrores que nos esperan en las Tierras Vírgenes. Quiero que deserten todos aquellos que no tengan hígados. Da órdenes a los guardias para que hagan la vista gorda ante todo aquél que se quiera escabullir. Aunque se lleven cosas robadas. Asegúrate de escoger buenos hombres para guardias, porque no queremos que los guardias deserten también y nos dejen totalmente deprotegidos ante un ataque.
Tadoku saludó y se apresuró a salir, aunque a él, evidentemente, no le gustaba aquella falta de disciplina, tan poco convencional.
En la mañana del tercer día, Tadoku informó que se habían escabullido treinta y cinco hombres durante la noche. Estaba sorprendido porque había pensado que perderían un centenar. Ninguno de los ASPO (ausentes sin permiso oficial) eran Klemqaba o Klemklakor, lo que era de esperar.
—La carretera termina mañana en el puesto de avanzada —comentó Hadon—. Hemos venido haciendo una media de sólo diez millas por día, porque tenemos que ajustar el paso con los carruajes tirados por bueyes. También tendremos que detenernos cada dos millas para señalar nuestra pista. Una vez que lleguemos al terreno accidentado, nos veremos reducidos a avanzar unas cinco millas al día, si llega. Vamos a prescindir de los bueyes por fin. No podrán sobrevivir mucho tiempo en las Tierras Vírgenes. Así que vamos a tener otra prueba. Anuncia esta noche que los carromatos serán abandonados. Mata los bueyes para una fiesta y di a todo el mundo que se lo beban todo menos lo que crean que pueden llevar encima. Traslada a los Klemklakor una media milla para que no puedan pelearse con los Klemqaba. Sitúa a tus mejores hombres alrededor del campamento y si las cosas se nos escapan de las manos, que intervengan sólo si yo doy la ordena.
—¿Puedo preguntar qué objeto tiene todo esto? —dijo Tadoku.
—Mañana, antes del desayuno, les diré que no van a comer hasta que no lleguemos al fuerte de avanzada. Deberán recogerlo todo y correr hacia el fuerte. Sólo a los cincuenta primeros se les permitirá continuar hacia las Tierras Vírgenes. El resto será enviado de vuelta al fuerte de Mukha o pagados y depedidos.
—Las gentes de la Cabra y del Oso no lo van a consentir —dijo Tadoku.
—Si quieren discutir con nosotros, tendrán que alcanzarnos primero —contestó Hadon—. Y cuando lleguen al fuerte, tendremos a la guarnición para respaldarnos. Intento eliminar cuantos problemas sea posible desde este mismo momento. Ya va a ser bastante duro cuando lleguemos a las Tierras Vírgenes.
—Las mujeres abandonarán a sus bebés —dijo Tadoku—. Las hienas, los chacales y los buitres se los comerán antes de que el sol haya subido un cuarto en el cielo.
—Muy bien. Vamos a hacer una pequeña trampa. Hay cinco bebés. Elige a siete de tus mejores hombres, gente que tú sepas son de toda confianza, y escóndelos fuera del campamento. Ellos nos pueden seguir y recoger a los bebés, y las madres los podrán reclamar depués. Esperemos que ninguna de las madres se encuentre entre los cincuenta primeros. Ah, sí. Tenemos que pensar en Hinokly, en el bardo y en el médico. Así que diles que inicien la marcha a medianoche. Con esta ventaja inicial les será suficiente.
—¿Que viajen durante la noche? —dijo Tadoku sorprendido—. Este es un país de leones y de leopardos. Podría ser que no llegaran al fuertes.
—Necesitamos a Hinokly como guía y a Kebiwabes para infundirnos moral —contentó Hadon—. Muy bien. Escoge seis buenos hombres para que los escolten.
—No creo que tenga tantos —se quejó Tadoku.
—Haz todo lo que puedas —insistió Hadon.
Se produjo un alboroto cuando Tadoku anunció las órdenes de Hadon. E inmediatamente les dijo Hadon que en su expedición sólo necesitaba hombres y mujeres que tuvieran madera de héroes. Cualquiera que confesase que no la tenía, debía dar un paso al frente y sería enviado de vuelta a Mukha. No habría represalias oficiales, aunque él no podría controlar a los que se pudieran chancear de ellos.
Ni uno solo de los hombres de la Cabra y del Oso se movieron. Diez de los humanos, con la cara llena de vergüenza, cruzaron la raya que un sargento había trazado en el suelo.
—Muy bien —dijo Hadon—. Esta noche, el resto de vosotros podrá comer y beber todo lo que desee. Pero no penséis que podréis renovar vuestras provisiones de licor en el fuerte.
Y ordenó romper filas. Se sacrificaron los bueyes y se abrieron las botellas de barro y los pellejos de cabra que contenían cerveza, hidromel y s”okoko. Hadon se retiró a su tienda, que ya no utilizaría más a partir de esa noche. Se quedaría atrás, con las demás tiendas y el equipaje pesado.
De ahora en adelante, todo el mundo dormiría en sus sacos al aire libre. Tadoku quedó escandalizado cuando se enteró de que todos los oficiales, incluido el propio Hadon, tendrían que cargar con sus propios sacos, con su armadura y con sus armas.
—¡Esto no se hace! ¡Nos coloca al mismo nivel que los soldados corrientes!
—Yo no voy a utilizar mi armadura —anunció Hadon— a excepción de un escudo y una coraza de cuero. Ni los demás tampoco. No nos hacen falta armaduras de bronce contra las armas de piedra de los salvajes y tendremos mucha más movilidad sin ellas.
—¡Pero las armaduras son caras!
—Hay una cueva arriba, en las colinas —dijo Hadon—.
Uno de los exploradores la localizó para mí. Esconderemos allí las armaduras y las recogeremos a nuestro regreso. Si las roban, yo compensaré por la pérdida. Como rey, podré hacerlo. A todo el mundo se le dará ahora un recibo, que podrá ser canjeado en Khokarsa. Ah, y a propósito: ¿qué sucede con la sacerdotisa de la expedición? Tenemos que recogerla en el fuerte?
—En nuestras órdenes no hay nada acerca de ninguna sacerdotisa —contestó Tadoku—. O ha sido un descuido, lo que no parece muy probable, o Minruth nos ha enviado sin guía espiritual.
—Nos haremos, de todas formas, con una en el fuerte —anunció Hadon—. Si sólo tienen una, podrán conseguir otra de Mukhan.
—Y supongamos que la sacerdotisa no quiere venir con nosotros.
—Le diré que nos llevaremos a un sacerdote de Resu en su lugar. Si tiene escrúpulos, no lo consentirá.
—Entonces tendremos un motín.
—Quizás tú y yo, Hinokly, Kebiwabes y el médico seamos los únicos que quedemos —respondió sonriente Hadon. Pero se preguntaba si no estaría haciendo una predicción exacta de lo que podía suceder.
A medianoche, Hadon salió de su tienda. Las espitas de la bebida seguían libres, según sus órdenes. Quería que aquellos que bebieran con excesiva liberalidad se autoeliminarán de la carrera de la mañana siguiente y, al parecer, ya había muchos dedicados a ese menester. Los gritos, las canciones y las risas eran casi tan altos como lo habían sido dos horas antes. Ocho hombres y una mujer habían tenido que ser llevados sangrando y aturdidos a la tienda de Onomi, el médico, donde éste, borracho, les había curado. Hadon se dirigió a la parte exterior del campamento donde se encontraban los Klemklakor. Cuando el estrépito se hubo aminorado, trató de escuchar algún ruido procedente de la gente del Oso. Pero todo estaba en silencio. Sonrió. Habían preferido dejar de beber temprano e irse a dormir para encontrarse en perfecta forma al día siguiente. Sólo el deseo de vencer a sus tradicionales enemigos, las gentes de la Cabra, les podía haber inducido a refrenar sus impulsos de trasegar su querido s”okoko hasta la última gota.
Y debían de tener un líder fuerte porque, si no, nunca hubieran sido capaces de someterse a semejante autodisciplina.
Al amanecer, los tambores y las trompetas de diana pusieron en pie a la mayor parte del campamento, si bien por un lado y por otro se podían oir los ronquidos de los que aún dormían profundamente. Hadon les concedió unos minutos para beber agua y para eliminarla y después los alineó sobre la amplia explanada.
—¡Cuando suene la corneta, comenzará la carrera!
Momentos después les dio la señal y doscientos cinco hombres, profiriendo gritos salvajes y ásperos graznidos, comenzaron a correr. Mejor dicho, corrieron algunos, porque la mayoría salieron tambaleándose o arrastrando los pies.
Hadon se colocó a la cabeza y no abandonó esa posición en ningún momento. Daba zancadas con toda facilidad, marcando un paso de trote. Y cuando hubo cubierto las diez millas, comprobó que aún le quedaban arrestos para correr otras diez. El fuerte era una imponente construcción de adobe con varias torres de piedra en las que ondeaban las banderas de Khokarsa y del reino matriarcal de Mukha. El comandante no esperaba tan pronto a la fuerza expedicionaria y se produjo un ligero retraso hasta que se le pudo localizar en el pequeño templo situado en un rincón del patio. Llegó maldiciendo y con la cara roja. Hadon se enteró más tarde de que él y la sacerdotisa habían estado atareados en alguna cosilla en la intimidad de las habitaciones de ella y que le había disgustado que le molestasen. Pero en cuanto vio a Hadon, forzó una sonrisa y le saludó con tanto entusiasmo como pudo en aquellas circunstancias.
Después de recobrar el aliento, Hadon le explicó lo que había sucedido. El coronel se reía y destacó soldados para que colocaran dos postes y tomaran nota de los cincuenta primeros que llegaran.
Hadon habló con Hinokly, con el bardo y con el médico, que habían realizado un viaje sin problemas dignos de mención, si bien no habían podido evitar oir los rugidos de los leones que cazaban por los alrededores. Al cabo de un rato, los diez primeros entraron desparramados, con el viejo y correoso Tadoku y tres oficiales delegados entre ellos. Se trataba, como Hadon había esperado, de soldados humanos que habían evitado beber durante la víspera. Las gentes de la Cabra y del Oso eran fuertes, pero la carrera de fondo no era su especialidad. Sus cortas piernas y sus imponentes físicos se lo impedían.
Sin embargo, el siguiente grupo traía unos veinte del pueblo del Oso y un sargento Klemqaba. También entraron dos humanos más y luego un grupo mixto compuesto por humanos y gentes del Oso y de la Cabra. Hadon contó hasta cincuenta, excluyéndose a sí mismo, al bardo, al escriba y al médico. Ordenó que los soldados del fuerte salieran y se alinearan a lo largo de la carreteras.
—Cogedles las armas. Estarán demasiado cansados para resistirse. Dadles comida y agua después de que hayan descansado y que se vuelvan de inmediato. Sin armas. Se las enviarán después, cuando se hayan presentado al comandante de Mukha.
—Sugiero que vayan acompañados de una escolta armada —añadió el coronel—. De otra forma podrían pensar en convertirse en proscritos y ya tenemos bastantes problemas con ellos.
—Como desees —respondió Hadon—. Necesitamos una sacerdotisa. ¿Crees que la tuya nos haría el favor de acompañarnos?
El coronel palideció y dijo a continuación:
—A ella no le gustaría dejar...
—Dejarte a ti —terminó Hadon la frase con una amplia sonrisa—. Ya veremos. Llévame, por favor, ante ella para que pueda hacerle la petición personalmente.
Cuando fue presentado a la sacerdotisa, Phekly, Hadon pudo entender por qué no quería perderla el coronel. Era una preciosa joven, con un cabello negro y brillante, unos ojos negros y luminosos y una figura soberbia. Y era evidente que el coronel y ella estaban enamorados.
—Necesitaría recibir la autorización de la Madre, en Mukha —contestó ella—. Eso te retrasaría muchos días. Sin embargo, no tengo ninguna intención de irme contigo a las Tierras Vírgenes a menos que la Madre me lo ordene. Cosa que dudo muchísimo que suceda, porque ella es también mi madre física. Podría nombrar a nuestro sacerdote de Resu como sacerdote provisional de Kho, hay precedentes de ello, pero por desgracia se encuentra muy enfermo por las fiebres. Además, es un borracho y un cobarde.
—Me inclino ante tus deseos, sacerdotisa —respondió Hadon—. Aunque nos priven de guía y protección espiritual.
—Podrías esperar hasta que viniera un sacerdotisa de Mukha —dijo.
—Tengo órdenes de la reina de no retrasarme —contestó él.
Y se retiró, dejando tras de sí a una mujer preocupada —su conciencia, evidentemente, le remordía— y volvió a salir del fuerte. Poco después vio a una rechoncha y fornida mujer Klemqaba que llevaba a su bebé en brazos y que trotaba decididamente hacia él. El tatuaje en espiral de su frente indicaba que era una sacerdotisa y, al verla, a Hadon le vino de repente la idea. No es que le gustara mucho, pero la conveniencia arrollaba ya todo prejuicio.
—¿Es la última? —preguntó Hadon a Tadoku.
—Probablemente es la última. La última de las que se dejarán ver —respondió Tadoku, comprobando la cuenta con Hinokly.
—Nómbrala nuestra sacerdotisa —ordenó Hadon.
Tadoku y Hinokly se quedaron boquiabiertos de asombro y Tadoku sólo acertó a decir:
—¿Señor?
—He hablado lo suficientemente claro —se reafirmó Hadon—. Sí, ya sé que ninguna sacerdotisa Klemqaba ha presidido nunca ningún rito al que hayan asistido los Klemkho. Pero es una sacerdotisa de Kho y no hay ninguna ley escrita que diga que no puede oficiar ritos para los humanos. Además, es tenaz, pues de lo contrario hace tiempo que hubiera desistido de continuar. Y me gusta el hecho de que no haya abandonado a su bebé. Tiene un carácter fuerte.
—A los hombres no les gustará, señor —dijo Tadoku.
—Yo no les pido que les guste —respondió Hadon—. Dudo que la insulten, aunque sea una Klemqaba. Pero mis órdenes son que aquel hombre que llegue a insultarla, sea ejecutado.
Kebiwabes, que había permanecido todo el tiempo en un segundo plano, comentó:
—Esta sí que es una expedición rara, Hadon. Enviada para buscar a un dios y dirigida espiritualmente por una mujer de la Cabra. Pero tengo ahora más confianza en el éxito que la que tuve cuando embarqué en la galera en
Khokarsa. En mi opinión, Hadon, tienes cualidades de rey. Y yo puedo tener, inpirado por ti, las cualidades de un gran poeta épico.
—Esperémoslo así —añadió Hadon. Y viendo que Tadoku estaba hablando con la mujer, llamó a su segundo, un hombre de Qethruth llamado Mokwateiu.
—Que todo el mundo descanse una hora y luego dales de comer. En cuanto hayan terminado, reanudaremos la marchas.
Mokwaten no dijo nada, por supuesto, pero el bardo intervino gimiendo:
—La marcha de anoche me dejó destrozado.
—Date por satisfecho de no haber tenido que correr hoy —le reconvino Hadon—. Nos detendremos al anochecer y entonces tendrás toda una larga noche para dormir.