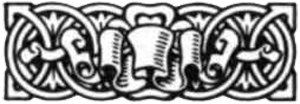Capítulo 8
Su animación no duró mucho. Para cuando llegó a los muelles, estaba ceñudo y con el rostro enrojecido por la indignación. No respondió a las masas que le vitoreaban y le lanzaban pétalos de flores o trataban de romper la barrera de los guardias para tocarle. Casi no los veía ni oía. Su pensamiento estaba concentrado en su interior y retrocedía al salón donde se encontraban el trono y la mujer, de los que se veía privado por culpa de aquella estafa.
Se dio cuenta de que sus pensamientos eran blasfemos. Aunque la propia Kho en persona hubiera decretado que saliera para esta misión, sentía que le habían timado. Y no había nada que él pudiera hacer ya. Se sentía tan impotente como el más bajo de los esclavos y el más pobre de los pobres. ¡El, el vencedor de los Grandes Juegos, el héroe!
Ardiendo con un fuego que le helaba, entumecido por la ira, subió a bordo de la monorreme que le esperaba. Apenas era consciente de la gente a la que estaba siendo presentado: el capitán, la sacerdotisa del barco y algunos de sus compañeros de viaje. Debían de haberse sentido atemorizados por su expresión y su porte, porque se alejaron de su presencia tan rápidamente como pudieron. Y mientras daba grandes zancadas de arriba abajo por la angosta cubierta de proa, nadie osó acercársele.
Los remeros impulsaban ágilmente la galera mientras enfilaba su proa hacia el norte y ligeramente hacia el este. Pasó frente a la fortaleza de la punta oeste de la isla de Mohasi y pronto se encontró navegando por el amplio estrecho situado entre la isla y base naval de Sigady y la Cabeza de la Pitón, una península de dos puntas que se proyectaba desde tierra firme. Las fortalezas izaban sus banderas como saludo al barco que llevaba al héroe de los Juegos. En otra ocasión Hadon se hubiera sentido exultante de gozo, pero ahora pensaba que se estaban burlando de él, aunque aún le quedaba un residuo de sentido común que le decía que aquello no era realmente así.
Luego, a medida que fueron pasando las horas y el gran Resu comenzó su descenso, la galera enfiló hacia el noroeste a prudente distancia de los acantilados de la costa oeste del Golfo de Gahete. Al caer la noche, el barco aún navegaba en la oscuridad del estrecho golfo. El aire se fue enfriando y, con él, Hadon. Las estrellas brillaban resplandecientes y, un poco después, Lahla, la diosa de la luna, la más bella hija de Kho, derramó su gracia sobre todos los que supieran apreciarla. Era tan brillante que Hadon pudo ver el humo que surgía del Khowot, la Voz de Kho, aquel cono que se elevaba hacia el cielo. El humo consistía en una serie de nubes rotas y con una forma extraña, iluminadas por destellos de fuego intermitentes. Trató de leer aquellas formas, como si fueran parte de un silabario, pero no pudo hacer nada con ellas. ¿Le enviaba Kho un mensaje que él, con su falta de receptividad, no conseguía entender?
Después de un rato, el primer oficial se le acercó para preguntarle si le importaría cenar con el capitán y la sacerdotisa. Hadon, dándose repentina cuenta de que estaba hambriento, le contestó que lo haría encantado.
El techo del camarote del capitán había sido retirado para dejar pasar la luz de la luna y el aire refrescante. El interior se encontraba iluminado con antorchas colocadas en unas abrazaderas sobre los mamparos, y el perfume de la resina era tan intenso que Hadon casi no podía oler la comida. Dentro del estrecho camarote se había dispuesto una mesa para seis personas y para la siempre presente e invisible invitada, la terrible Sisisken. Hadon permaneció de pie junto a su silla de roble mientras la sacerdotisa ofrecía una oración a Kho y a Piqabes, la hija de Kho, la de los ojos verdes, para que bendijeran la comida y a aquellos que estaban a punto de compartirla. Hadon se sentó después y comió vorazmente, como si estuviera engullendo a aquellos a los que odiaba: Minruth y aquellas vagas fuerzas que le habían puesto en una posición tan desgraciada. Pero el odio desapareció con la sabrosa sopa de quimbombó, con el tierno y jugoso filete de búfalo, los filetes de pez cornudo, el pan de escandia, las olivas negras, la col, la exquisitez de las termitas fritas y la médula de papiro. Y se permitió tomar una jarra de licor de hidromel, hecho con la miel de fama inmemorial procedente de las abejas de la ciudad de Qoqoda. Después se quedó de sobremesa, charlando y masticando una ramita tierna para limpiarse los dientes.
Se enteró de que tres de sus compañeros de mesa le iban a acompañar en la expedición. Tadoku era su segundo en el mando. De mediana estatura, muy delgado, de unos cuarenta años de edad, era un numatenu, comandante del V Ejército, lo que indicaba que era nativo de Dythbeth. Su cuerpo y su rostro estaban surcados de las cicatrices de cien batallas y tenía el cráneo, cerca de la sien derecha, ligeramente hundido en el lugar donde una piedra procedente de una honda de Klemqaba casi lo mata. Era, según podía juzgar Hadon, un hombre duro y astuto. Y, sin duda, podía darle a Hadon muchas lecciones blandiendo un tenu.
El segundo compañero de viaje era Hinokly, a quien ya había visto y oído en palacio. Hinokly iba a ser su guía en las Tierras Vírgenes. A juzgar por su hosquedad, no estaba lo que se diría encantado con su tareas.
El tercero era el bardo de la expedición, Kebiwabes. Tenía unos treinta años e iba vestido con la túnica de lino blanco de los bardos, que ocultaba un cuerpo en cierto modo pequeño y delgado. Tenía la cabeza grande, el cabello castaño y lustroso, la nariz chata, la boca amplia y ancha, los ojos grandes, marrón-oscuro y alegres. Cerca de él colgaba, de una clavija en el mamparo, su lira de siete cuerdas. Estaba hecha de boj y las cuerdas habían sido fabricadas con el intestino delgado de una oveja. Uno de los extremos llevaba grabada la figura de la diosa de la luna, que también era la patrona de la música y de la poesía. Kebiwabes también parecía estar bajo la influencia de Besbesbes, diosa de las abejas y del hidromel, a juzgar por las muchas jarras que bebió a lo largo de la velada. A medida que ésta fue transcurriendo, sus ojos marrones se fueron transformando en rojos sanguinolentos y su voz se fue empastando como si se hubiera derramado miel por su garganta. Y se volvió indiscreto, y habló de cosas que mejor deberían haberse dicho en privado, si es que debieran haberse dicho.
—Cuando desembarquemos en Mukha, Hadon, se te entregará el mando de un cuerpo de soldados tan malo que es el oprobio del ejército. Desarraigados, expertos en toda clase de timos, pendencieros, bribones, ladrones y cobardes. Todos, excepto el numatenu que se sienta con nosotros, Tadoku, son hombres a quien Minruth debería haber licenciado o colgado hace tiempo. Hombres de los que sentirá contento de haberse librado. Hombres que asegurarán que tu expedición sea un fracaso. Por qué se te asignó al gran soldado Tadoku, eso no lo sé. Hay algo en todo ello que no acierto a comprender. Tadoku: ¿has ofendido, como yo, a Minruth de alguna manera?
—Yo fui elegido por la propia Awineth y nombrado con las protestas de Minruth —dijo Tadoku.
—Esa es una buena cosa, quizás la única buena que suceda —dijo el bardo—. ¿Sabe Awineth qué clase de personal tiene que mandar este pobre Hadon?
—Yo no soy de tanta confianza para ella —respondió Tadoku mirándole ferozmente.
—Pues bien. Yo fui elegido bardo de esta asquerosa expedición porque compuse y canté una canción satírica sobre Minruth —añadió Kebiwabes—. Minruth no se atrevió a tocarme porque los bardos son sagrados. Pero fue capaz de honrarme, ¡honrarme!, nombrándome tu bardo. En efecto, es un exilio del que, lo más probable, jamás podré volver. Pero no me importa. Siempre he querido ver las maravillas de las Tierras Vírgenes. Quizás ellas me inspiren para componer una gran epopeya, La Canción de Hadon, y mi nombre se pueda comparar al de las divinas poetisas, Hala, la que compuso La Canción de Gahete, y Kwamim, la que compuso La Canción de Kethna. Entonces todos tendrán que admitir que un hombre puede crear música y poesía tan bien como una mujer.
—Ninguna de ellas eran unas borrachas —interrumpió Tadoku.
Kebiwabes se rió y dijo:
—El hidromel es la sangre de Besbesbes y si yo tomo la suficiente, quizás sude los efluvios de la divinidad. De cualquier manera, una vez que nos encontremos en el interior de las Tierras Vírgenes, ya no habrá más hidromel. Lo quiera o no, tendré que estar sobrio. Pero entonces me embriagaré de luz de luna, del licor plateado que Lahla escancia tan liberalmente.;.
Bebió un trago, eructó y añadió:
—Si vivo para entonces.
Hadon disimuló su consternación. Y se dirigió a Hinokly, que estaba dando vueltas con la cuchara, lánguidamente, a su sopa frías.
—Y tú, Hinokly, ¿tienes una opinión tan siniestra?
—De todos los hombres buenos que fueron a las Tierras Vírgenes, yo era el menos indicado para sobrevivir —dijo—. Yo soy escriba, pequeño y débil y desacostumbrado a las penalidades y terrores. Los otros eran todos hombres altos y fuertes, y con el temple de los héroes. El propio Minruth los eligió por las cualidades que deben tener los que vayan a entrar en las Tierras Vírgenes. Y, a pesar de todo, yo fui el único que no murió. El único que volvió. Así que sólo diré que estamos en las manos de Kho. El éxito y el fracaso y los nombres de los que morirán y de los que no, ya están escritos en los rollos que ningún hombre puede leer.
—Que es lo mismo que decir que no podemos conocer el futuro y que debemos actuar como si las diosas estuvieran de nuestra parte —dijo Tadoku bruscamente—. Y por lo que a mí respecta, yo rezo a Kho y a Resu, que, además de ser el dios del sol y de la lluvia, es también el dios de la guerras.
La sacerdotisa intervino bruscamente:
—¿Y qué sucede con Buhkla, la diosa de la guerra? La guerra fue al principio su dominio, pero Resu lo usurpó. Al menos sí que lo hizo en las mentes de algunos, pero las sacerdotisas sabemos que Buhkla fue la primera, y el soldado que se olvida de ella hallará el infortunio.
—Yo le rezo, por supuesto, sacerdotisa, pues no en vano ella es ahora la diosa del tenu —respondió Tadoku—. Cada numatenu le reza por la mañana y antes de irse a la cama y ella está presente cuando se hacen las espadas de los numatenu. Pero, como iba a decir, yo no sólo confío en los dioses y en la diosas. Yo confío en mí mismo, en mi habilidad con la espada, que tanto me ha costado conseguir.
Y volviéndose hacia el silencioso Hadon preguntó:
—Dime, ¿qué sabes del servicio militar?
—No mucho —respondió Hadon—, por lo que me siento muy contento de que seas tú mi lugarteniente. Siendo yo niño, me solía dejar caer por las pistas de desfile para ver a los soldados hacer la instrucción y aprendí algo sobre procedimientos y disciplina cuando trabajé en las cocinas y como aguador en el fuerte cercano a Opar. Y también aprendí algunas cosas que me enseñó mi padres.
—Entonces no eres un recluta novato y tu tarea será más fácil —continuó Tadoku—. Debes de haber aprendido mucho sobre el politiqueo y el eludir responsabilidades, que son, si no la espina dorsal del ejército, sí sus costillas. Y tú debes de saber que tener buenos cocineros es muy importante. La mayoría de los profanos en el asunto piensan sólo en la gloria de la batalla cuando piensan en el ejército. Pero tener buenos cocineros y buenos médicos y un sargento de suministros incorruptible pero astuto son cosas que ocupan la cabeza de un oficial más que llevar a los hombres al combates.
—Según veo—intervino Kebiwabes— tú eres un hombre pobre. O lo eras.
—¿Y eso qué te importa a ti? —respondió Hadon, enfadado.
—Mucho —respondió el bardo—. Me interesa la condición del hombre que deberá conducirnos a peligros desconocidos. He observado que los ricos son siempre corruptos y los pobres son corruptos también, aunque de forma diferente. El dinero y el poder cambian al hombre con tanta seguridad como si las manos del terrible Khuklaqo, el Modelador Informe, le poseyera. Sin embargo, el rico intenta engañarse a sí mismo: se vuelve arrogante y actúa como si la terrible Sisisken no estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Se hace duro pero no fuerte, quebradizo como una herramienta mal fundidas.
Y, tras meditar unos instantes, prosiguió:
—Por otro lado, la pobreza es un demonio que tiene olor propio. Los ricos apestan a dinero y los pobres apestan a que les falta. Las clases medias apestan a las dos cosas. Pero un hombre pobre puede elevarse por encima de su pobreza, mientras que un rico rara vez, en el caso de que haya alguna vez, se eleva por encima de su riqueza.
—Me parece que no te entiendo muy bien —dijo Hadon.
—No importa. Tú eres todavía joven, pero tienes inteligencia y, si vives lo suficiente, algún día lo entenderás. Aunque debo decir que el entendimiento, como siempre, tendrá al dolor como compañero. Que te sea suficiente que tengo fe en ti. Lahla me ha dado la capacidad de oír las vibraciones de un hombre como si se tratara de una lira pulsada por sus finos dedos. En tu caso, las siete cuerdas del alma componen una música melodiosa. Pero la canción no será siempre alegre.
Kebiwabes se levantó y dijo:
—Debo retirarme a dormir.
La sacerdotisa no ocultó su contrariedad:
—Esperaba que cantarías para nosotros.
—El dulce hidromel saldría como música amarga —dijo el bardo—. Mañana cantaré para vosotros. Pero no hasta bien entrada la tarde. Buenas noches a todos.
Tadoku siguió con la mirada al tambaleante bardo y dijo:
—Ahí va uno de los desarraigados y buscalíos.
—Pero parece estar más a disgusto consigo mismo que con las cosas de fuera —observó la sacerdotisa—. Nunca ha sido violento. Utiliza su voz únicamente para expresar su descontento y para criticar las cosas que van mal en este mundo.
—Esa es la peor clase de agitador —apostilló Tadoku—. El habla y muchos ponen en acción sus palabras.
—Pues a mí me gusta —dijo Hadon—. Comandante, ¿me harías el honor de realizar ejercicios de espada conmigo mañana?
—Encantado —contestó Tadoku.
Esa noche Hadon soñó, no con la bella Awineth, como podía haberse esperado, sino con su madre. El corría tras ella, y ella, aunque estaba allí esperándole con los brazos abiertos para recibirle, se movía siempre hacia atrás y al final acababa perdiéndose en las sombras. Se despertó sollozando y preguntándose si Sisisken le había enviado algún mensaje diciéndole que su madre había muerto. Después del desayuno escribió una larga carta a su familia. Pero la carta habría que depositarla en el correo de Mukha y tardaría muchos meses en llegar —si llegaba— a la distante Opar.
Kebiwabes, mucho más madrugador que lo que Hadon hubiera enerado, le vio escribir los últimos párrafos del rollo. Se acercó a él cuando Hadon sellaba la carta y le dijo:
—Sabes escribir ¿eh? Estoy impresionado. Yo también tengo cierta facilidad con el silabario, pero tengo miedo de depender demasiado de la escritura.
Hadon quedó tan sorprendido con esas palabras que no pudo por menos que preguntarle:
—¿Y eso por qué?
—La escritura es la enemiga de la memoria —respondió Kebiwabes—. Mírame. Yo soy un bardo que debe memorizar, y he memorizado, miles de versos. Llevo en mi cabeza la letra de cien canciones. Comencé a aprenderlas cuando tenía tres años. Y la tarea de dedicar toda mi vida a aprenderlas ha sido dura. Pero me las sé bien. están impresas en mi corazón.
»Y si, por el contrario, yo dependiera de la palabra escrita, mi corazón se debilitaría. Pronto me encontraría en suspenso, buscando el verso, y tendría que acudir a un rollo para encontrar las palabras perdidas. Me temo que cuando todos sepan leer y escribir, que es lo que les gustaría a las sacerdotisas, los bardos tendrán tan poca memoria como los demás.
—Quizás —le contesto Hadon—. Pero si el gran Awines no hubiera inventado el silabario, la ciencia y el comercio no habrían progresado con tanta celeridad. Y el Imperio de Khokarsa no habría alcanzado tanta expansión.
—Eso daría lo mismo —comentó el bardo.
Cuando Hadon le preguntó qué quería decir con eso, no contestó la pregunta. Pero dijo:
—Tadoku me pidió que te dijera que se reunirá contigo a media mañana en la cubierta de proa para los ejercicios. En este momento está ocupado en dictar a Hinokly cartas para palacio. Parece contrariado por mis palabras de anoche.
—¿Te acuerdas de ellas? —preguntó Hadon.
El bardo se rió y dijo:
—No siempre estoy tan bebido como lo parezco. Se sintió molesto porque yo sabía más de la clase de hombres que estarían a sus órdenes que él mismo. Al parecer nadie le había advertido.
—¿Y cómo lo averiguare tú? —inquirió Hadon.
—Después de la alcoba de la reina, el mejor lugar para averiguar secretos es la taberna. Especialmente si los servidores de palacio van a beber allí.
—Tengo mucho que aprender —dijo Hadon.
—Admitir eso significa que puedes aprender —comentó Kebiwabes.
A media mañana, Tadoku entró en el camarote y saludó a Hadon. Hadon le devolvió el saludo con la mano derecha adelantada, las yemas del pulgar y del meñique unidas y los tres dedos más largos extendidos.
—Oficialmente, no tomarás el mando hasta que lleguemos a Mukha —le aclaró Tadoku—. Pero también podíamos ir acostumbrándonos a nuestros papeles antes de llegar. Y si hay algún consejo que yo pueda darte, algo que pueda enseñarte, soy todo tuyo.
—Siéntate —dijo Hadon—. Lo primero, me gustaría una respuesta sincera. ¿Te sientes agraviado, como oficial experimentado y como afamado numatenu que eres, por tener que servir bajo las órdenes de un joven sin experiencia como yo?
—En otras circunstancias, podría ser —respondió Tadoku—. Pero ésta es una situación poco corriente. Además, no eres un sabelotodo. Y, para ser franco, si te sirvo bien, ascenderé en mi carrera. Después de todo, algún día puedes ser rey.
—Lo dices como si no creyeras que alguna vez me sentaré en el trono.
—No es que nuestras probabilidades de sobrevivir sean altas —dijo Tadoku alegremente—. Y si me permites que siga siendo franco, si regresáramos, nuestras probabilidades de supervivencia serían incluso menores.
Hadon estaba sorprendido. Consideró la afirmación de Tadoku y preguntó:
—¿Tú crees que nuestro rey se atrevería a matarnos?
—El viaje desde Mukha hasta la isla es largo. Y pueden suceder muchas cosas a bordo de una galera. Especialmente si está tripulada por gente fiel a Minruth.
—Pero estaremos, o de todas formas deberíamos estar, bajo la protección de Sahhindar.
—Si es que hay un Dios de los Ojos Grises en las Tierras Vírgenes y si es que Hinokly lo vio —contestó Tadoku—. Es posible que Hinokly diga la verdad. Por otro lado, también es posible que se haya inventado toda la historia para salvar su pellejo. O que Minruth le haya puesto ahí para librarse de ti.
Hadon experimentó otro pequeño sobresalto.
—¿Y la voz de Kho? A Ella no se le podría engañar y Ella nunca nos engañaría a nosotros.
—A Ella no se le puede engañar —afirmó Tadoku—. Pero Ella puede haber dicho lo que dijo para llevar a cabo Sus propios planes. Además, la sibila siempre dice algo que puede interpretarse de más de una forma. Sólo después de que se haya producido el acontecimiento pueden los mortales saber lo que Ella quiso decir en realidad.
Tadoku hizo una pausa y luego, como si le costara pronunciar las palabras, añadió:
—Además, los sacerdotes y las sacerdotisas son hombres y mujeres, y los hombres y las mujeres son corruptibles.
La incredulidad sofocaba a Hadon. Pero preguntó:
—¿No intentarás decir que Minruth pudo haber sobornado a la sibila, la voz de la Voz de Kho? ¡Eso es imposible! ¡La propia Kho hubiera fulminado a la mujer!
—Sí, pero Kho puede haber permitido esto con el fin de llevar a cabo Sus planes, como he dicho antes. Sin embargo, no creo que la sacerdotisa hubiera mentido por dinero. Habría estado demasiado aterrorizada. Si sugerí eso fue porque uno debe considerar todas las posibilidades por inalcanzables que parezcan.
—¡Eres un cínico! —exclamó Hadon.
—Tengo siempre un ojo alerta y he estado cerca de los grandes del Imperio durante mucho tiempo —dijo Tadoku—. De todas formas, ya he verificado el personal del navio. Es un barco mercante, ya sabes, básicamente un buque correo. Eso es raro. ¿Por qué no te pusieron en un buque de guerra si eras una carga tan preciosa? ¿Por qué no nos dieron una escolta de la Marina? ¿Qué pasaría si nos atacara un pirata? Es cierto que los piratas no han aparecido por las aguas del norte de la isla desde hace más de doscientos años. Pero eso no quiere decir que no puedan aparecer de nuevo. ¿Y si el barco pirata estuviera al servicio de Minruth?
»No es que yo considere todo esto como probable, no. Sería algo muy difícil de digerir. Y la cólera de Awineth, como todo el mundo parece saber, menos tú, es terrible. Minruth sería el primero en morir, a menos que ordenase a las tropas entrar en acción inmediatamente. Y así y todo, lo más probable es que fuera derrotado. Por otro lado, a Minruth le llaman el Loco, por buenas razones, y no se puede esperar que actúe siempre como lo haría un hombre racional. Sin embargo, suponiendo que utilice el buen sentido, no emprenderá ninguna acción hasta que tú vuelvas, si vuelves. Mientras tanto, y eso supondrá un periodo largo, pueden suceder muchas cosas en Khokarsa.
Hadon, en lugar de deprimirse, se sintió enojado. Cuando Tadoku y él practicaron después con espadas de madera, atacó al militar como si quisiera matarle. Pero Tadoku le dio una tunda que pronto le quitó el acaloramiento. Y los puntos que a partir de ese momento ganó Tadoku fueron muchos menos. Finalmente, jadeando y sudando, dejaron la pelea. Un marinero vació unos cubos de fresca agua de mar sobre sus cabezas y los dos se sentaron con la intención de discutir el ejercicio.
—Tienes dotes de gran espada —comenzó Tadoku—. Serás único dentro de cinco años si adquieres la experiencia suficiente. Y si vives para entonces. Bhukla es voluble y he visto mejores hombres que yo dirigirse hacia su hermana Sisisken. Un hombre tiene un mal día y un espada peor que él lo mata. O tiene problemas que no puede quitarse de la cabeza durante la pelea. O ha sucedido algo que le deprime y desea inconscientemente encontrarse con la muerte. O la casualidad: un pie que resbala en la sangre, el sol que le da en los ojos, una mosca que se le posa en la nariz, una súbita debilidad causada por la ingestión rápida de una comida fría o por una mala digestión. Todas estas cosas y muchas más producen la muerte incluso del mejor de los espadachines.
Tras una breve pausa, Tadoku prosiguió:
—Sin embargo, los peores asesinos son la bebida en demasía, el exceso de comida y la pérdida de la juventud. Uno puede hacer algo por los dos primeros, pero sobre el tercero nadie tiene control. Un hombre debe saber cuándo dejarlo, cuándo colgar el tenu de hierro y llevar sólo el tenu honorario de cobre. El orgullo puede impedir que lo haga y luego Sisisken, que detesta el orgullo y la arrogancia, le hará pedazos.
—¿Y cuándo vas a colgar tú el tenu? —preguntó Hadon.
Tadoku sonrió y dijo:
—No espero encontrame con ningún gran espada, o con ningún espada en absoluto, en las Tierras Vírgenes. Los salvajes sólo tienen armas de madera o de piedra: el hacha, la lanza, la maza. Y la honda y el arco, que no son de depreciar. Pero las espada blandidas incluso por los mejores no hacen nada contra las flechas. Por eso ¿por qué preocuparse? Depués de que regresemos, si lo hacemos, entonces empezaré a llevar el cobre. Mientras tanto, sirvo a mi reina.
Discutieron los méritos relativos de la espada, del hacha y de la maza.
—A distancias cortas el hacha está en clara desventaja —dijo Tadoku—. Pero cuidado con el lanzador de hachas experto. En cuanto a la maza, si tiene refuerzos de bronce, puede ser peligrosa. Sin embargo, la única maza que yo temería sería la que estuviera en manos del monstruo Kwasin. Le vi una vez, cuando se dirigía a las Tierras Occidentales, inmediatamente depués de haber sido exiliado. Es tan alto como una jirafa y tan fuerte como un gorila y, cuando lucha, tan violento como un rinoceronte en celo. Es extraordinariamente rápido para ser semejante gigante y parece que conoce todas las tretas de la espada. Pero es la fuerza de lo único que depende, fuerza que sólo los héroes de antaño tenían. Dudo que incluso el héroe gigante Klamsweth pudiera haberle opuesto resistencia.
—Lo sé —dijo Hadon—. Kwasin es mi primo.
—Estoy enterado de ello —respondió Tadoku ligeramente incómodo—. No quería sacarlo a colación, pues pensé que no te gustaría hablar de él. Ninguno de los parientes suyos que he conocido hasta la fecha han querido admitir su parentesco.
—No es que a mí me guste —dijo Hadon—, pero no siento vergüenza por su delito. Yo no lo cometí. Y, además, él no es de mi tótem.
—Esa es una actitud sensata —comentó Tadoku—. Cuanto más te conozco, menos agraviado me siento por servir bajo tus órdenes.
—¡Ah, entonces te sientes agraviado! —exclamó Hadon. Tadoku se limitó a sonreír.