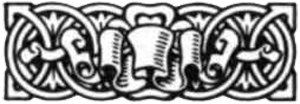Capítulo 4
Pasó un mes antes de que los participantes fueran recibidos por el rey y su hija, la Suma Sacerdotisa. Mientras tanto, los jóvenes emplearon las horas del día entrenándose, y las veladas charlando o jugando a los dados. Cada uno se entrenaba por su cuenta. No había competiciones de práctica entre ellos, pero se observaban unos a otros cuidadosamente, realizando valoraciones. Hadon se había quedado ligeramente sorprendido al descubrir que había tres jóvenes más altos que él, dos de los cuales eran incluso más musculosos. El tercero, Wiqa de Qaarquth, era el hombre que podía derrotarle en la carrera de las 440 yardas y en la de las dos millas. No lo sabría hasta que llegara el día de las carreras, por supuesto. Pero Wiqa era rápido, muy rápido. También parecía ser un veloz nadador, pero Taro pensaba que podía vencerle. Hadon no lo creía, pero no lo dijo. Taro, que siempre había sido tan alegre en Opar, al igual que durante el viaje, se había vuelto melancólico. Era evidente que ahora lamentaba haberse decidido a participar, y ya era demasiado tarde para volverse atrás. No había ninguna ley que se lo prohibiera, pero sería considerado un cobarde si lo hiciera y nunca más podría volver a la ciudad de Opar.
Hadon tenía sus propios momentos de duda y de pesimismo. Una cosa era ser el más alto y el más rápido de Opar, y otra, lo que eran las cosas, competir con la flor y nata del poderoso Imperio. No podía retirarse, pero podía arreglárselas para quedar descalificado durante las pruebas de campo y de pista. Si un hombre no conseguía los puntos suficientes en estas pruebas, antes de las que eran más peligrosas, sería eliminado. Y, sin duda, otros antes que él, al perder el valor, habían hecho eso exactamente. Tenía la esperanza de que Taro también lo haría. Él no podía. Cuando se encontraba de lleno inmerso en una prueba, tenía que hacer todo lo posible para ganar. No sería capaz de vivir en paz consigo mismo si perdiese deliberadamente. Y el suicidio, a no ser que se cometiera bajo circunstancias honorables, aseguraba una de las existencias más lastimosas en el reino de la terrible Sisisken. Mientras que si moría luchando valientemente durante los juegos, sería enterrado como un héroe y tendría su obelisco en la Avenida de Kho.
Guardaba estas dudas en secreto y cuando escribía largas cartas a su familia de Opar, trataba de transmitir la idea de que estaba seguro de llegar a convertirse en el vencedor. Para cuando el correo llegara a su destino —si llegaba, pues el barco que lo llevaba podía ser interceptado por los piratas o hundirse en medio de una tormenta— ya llevaría tiempo enterrado o convertido en el marido de Awineth y, por tanto, en el nuevo Rey de Reyes de Khokarsa. Es decir, si Awineth le aceptaba, porque tenía derecho a rechazar a cualquiera que no le complaciese. Y también era posible que Awineth se casara con su padre. Corría el rumor de que Minruth la había pretendido pero que ella había dicho no. Minruth no tenía ningún deseo de dejar el trono, y existían precedentes en sus aspiraciones. Tres reyes de Khokarsa habían contraído matrimonio con sus hermanas o hijas para quedarse con la corona.
Pero mientras tanto, pasara lo que pasase en otros terrenos, Hadon debía considerar sus objetivos inmediatos. Wiqa era una amenaza en las carreras. Gobhu, un mulato perteneciente a una familia de libertos, era una amenaza en los saltos de longitud y de altura, y parecía ser muy rápido en la prueba de las cien yardas. Había al menos tres hombres que parecían destinados a ganar en lucha libre. Hewako, pensaba Hadon, se quedaría solo al final, aunque había que pensar en un hombre de Dythbeth, Woheken, que era fuerte como un toro y extremadamente rápido. Hadon observaba a los jóvenes luchar con los profesionales. Parecían estar todos muy impresionados con Hewako y Woheken.
Hadon se preguntaba qué pensarían de él los numatenu con los que se entrenaba con espadas de madera. Siempre le vencían, aunque nunca por más de cuatro puntos, y él pensaba que le recetaban. Los únicos participantes que parecían ser tan diestros como él eran Taro y Wiqa. La lucha a espada era la más importante, porque era a muerte. Pero, como había dicho su padre, el hombre con más tendencias asesinas probablemente sería el ganador. Y, en ese sentido, todos los jóvenes eran aún una incógnita: ninguno había matado nunca a un hombre en una lucha a espada.
Hadon hizo sus propias valoraciones respecto a sus competidores y de momento no se sintió demasiado preocupado. Pero un día se le metió en la cabeza que alguien podía estar ocultando sus propias habilidades para sorprender después a sus oponentes. Y aquello le causó más de un problema a la hora de dormir, debido a la preocupación.
Llegó el día en que debían ser presentados en la Corte. Se levantaron al amanecer, se bañaron, ofrecieron sacrificios y comieron. Vestidos con armadura completa, desfilaron precedidos de una banda por la Avenida de Kho y, dejando atrás sus antiguos bloques de mármol, se dirigieron hacia la ciudad. Pasaron de nuevo por entre la multitud que les vitoreaba. Se detuvieron frente al foso de cincuenta pies de anchura y las murallas de cien pies de altura que circundaban la base de la acrópolis de la Ciudad Interior. Atravesaron el puente levadizo de roble mientras a su paso se abrían las puertas de bronce macizo que se alzaban en el extremo opuesto.
Apareció después ante su vista la empinada colina de granito de la ciudadela, un cono truncado de doscientos pies de altura y más de media milla de diámetro. Rodeando su perímetro había un muro de sólidos bloques de granito de cincuenta pies de altura. Los héroes ascendieron por la empinada escalinata de mármol flanqueada por estatuas de diorita y basalto que representaban al r”ok’qg’a[1] y esperaron al llegar para que los mayores recobraran el aliento. Luego atravesaron un arco de veinte pies de anchura y cuarenta de altura. Sobre él se alzaban dos águilas pescadoras esculpidas de perfil, con un inmenso diamante engarzado en las órbitas de sus ojos. Descendieron por el amplio y recto Bulevar de Khukly, la diosa garza, dejando atrás multitudes de trabajadores y oficiales del Gobierno. Se detuvieron una vez más, en esta ocasión ante el milenario palacio de los soberanos del Imperio de Khokarsa. Era éste, después de la Torre de Kho y Resu, el mayor edificio del mundo. De planta eneagonal, estaba construido en mármol blanco con vetas rojas y rematado por una cúpula de láminas de oro en cuya base se intercalaban diseños de diamantes, esmeraldas y rubíes. Ascendieron por los nueve amplios escalones, cada uno dedicado a una apariencia primaria de Kho y llegaron a un pórtico. Sus columnatas estaban labradas según el estilo hierstico de los antiguos. Cada una era una representación de una bestia, de una planta o de un héroe del Gran Ciclo de los nueve años: un águila pescadora, un hipopótamo, una cotorra verde, el héroe Gahete, una nutria marina, un pez cornudo, una abeja, una planta de mijo y el héroe Wenqath.
Hadon se sentía sobrecogido ante todo aquello. Y cuando entró en la estancia central, en la que se sentaba la realeza y donde los grandes hombres y mujeres permanecían de pie, ya para entonces se sentía muy pequeño y humildes.
Sonaron las trompetas de bronce, los sistros cascabelearon en la estancia y la escolta bajó hasta el suelo las conteras de las lanzas con unísono estrépito.
El heraldo anunció:
—¡Atención, Sacerdotisa de Kho y de su hija, la luna: he aquí a los héroes de los Grandes Juegos! ¡Atención, Rey de Reyes del Imperio de Khokarsa y de los Dos Grandes Mares: he aquí a los héroes de los Grandes Juegos!
Y terminó recitando por tres veces el pasaje que debía poner fin a todos los recibimientos oficiales en Palacio:
—¡Y recordad que la muerte llega para todos!
Awineth estaba sentada en un trono de roble sobre cuyo elevado respaldo se posaba un águila pescadora sujeta con una cadena. El trono carecía de adornos, si bien la mujer que en él se sentaba era ya de por sí adorno suficiente. Tenía el cabello largo y negro como el azabache; sus rasgos era llamativos y atrevidos; sus grandes ojos eran de color gris oscuro; su piel tenía la blancura de la leche; los pechos eran llenos y bien formados; y las piernas eran delgadas y torneadas. Ciertamente, no dejaba nada que desear físicamente, si bien sus caderas podían haber sido un poco más anchas. Se decía, sin embargo, que tenía un genio infernal.
Su trono se hallaba medio escalón más alto que el del rey, superioridad por la que, era de suponer, Minruth se sentía muy ofendido. El trono del rey era, en contraste con el de ella, todo un esplendor de oro, diamantes y esmeraldas, y su respaldo se coronaba con una talla de diorita representando a Resu, el Dios Flamígero, como un águila de las montañas coronada. Minruth era un hombre de mediana estatura, pero tenía hombros anchos y una gran barriga. Sus facciones eran muy parecidas a las de su hija, a no ser porque su nariz era mayor y ligeramente ganchuda. La grasa escondía ahora los músculos que habían hecho posible que ganase los Grandes Juegos treinta y ocho años atrás. Pero, aun así, no parecía tan viejo como la mayoría de los hombres de cincuenta y seis años. A pesar de todo, parecía infeliz. Sus espesas y oscuras cejas, muy parecidas a las de su hija, se curvaban ceñudamente.
Cerca de él, un enorme león negro, encadenado, estaba echado en la tarima parpadeando pesadamente con soñolientos ojos verdes.
Awineth habló con voz fuerte pero agradable:
—¡Salud, héroes! Os he observado sin que me vierais y he escuchado a vuestros entrenadores. Todos vosotros sois hombres de físico agradable, aunque no estoy demasiado segura sobre la viveza de ingenio o facilidad de palabra de algunos de vosotros. No quisiera tener hijos con un hombre de mentalidad obtusa, así que eneremos que ninguno de entre vosotros que se ajuste a esa descripción llegue a ser el vencedor. ¡Yo nunca me casaría con un hombre así! Sin embargo, rara vez ocurre que gane un retrasado, así que no me preocupa demasiado la idea de tener que rechazar al vencedor.
Awineth hizo una señal y el heraldo golpeó el suelo con la base de su bastón y gritó:
—¿El Rey de Reyes, el padre de la Suma Sacerdotisa, desea hablar?
Minruth habló con voz áspera y sorda:
—Sí. Hacía mucho tiempo que no veía un ramillete de héroes tan lastimoso. ¡Vaya! Cuando yo luché en los Grandes Juegos, ¡tuve que luchar contra hombres! Siento mucho que mi hija tenga que aguantar un lote tan malo para poder elegir. Si es que elige, de todas formas.
El rostro de Hadon ardía de vergüenzas.
Awineth se rió y dijo:
—Siempre es lo mismo: los viejos tiempos, los buenos viejos tiempos, cuando los gigantes andaban entre nosotros. Bien, hay uno entre vosotros que me complace especialmente y he rezado a Kho para que Ella le de la victoria.
«¿Seré yo?», pensó Hadon, mientras su corazón latía con fuerza.
Awineth se levantó y dijo:
—Que se vayan.
Hadon estaba sobresaltado. Había pensado que habría algo más en aquel a¿to; quizás un banquete, durante el cual podía haber tenido la posibilidad de hablar con Awineth. Pero no. Iban a ser apiñados de nuevo, como un rebaño, después de la larga caminata, y obligados a desfilar, acalorados y sedientos, de vuelta a sus barracones.
Hewako, detrás de Hadon, murmuró:
—Si alguna vez pongo mis manos sobre esa preciosa puta, no va a ser tan arrogantes.
Taro, junto a Hewako dijo:
—Ella probablemente preferiría casarse con un gorila. ¿No oíste lo que dijo sobre los cerebros lisiados que hay entre nosotros?
—Y a ti, Taro, te romperé el espinazo —dijo Hewako.
—¡Silencio ahí! —intervino el heraldo en voz baja. Hewako calló, la banda comenzó a tocar de nuevo y todos iniciaron el camino de regreso. A medida que iban saliendo de palacio, vieron que el viento se había avivado y que las nubes de polvo procedentes de los alrededores de las obras de la Gran Torre lo iban invadiendo todo. Hadon pensó que se necesitaba todo un ejército para poder mantener el palacio limpio. También, el olor de los miles de trabajadores y bestias, y el griterío, debería de ser molesto para los ocupantes del palacio cuando el viento soplara en esa dirección. Pero no eran ellos los únicos que no se sentían demasiado felices a causa de la Gran Torre. Los gastos de la construcción suponían una pesada carga para los contribuyentes y con frecuencia había brotes de enfermedad entre los trabajadores. Sería mejor que Minruth detuviera su construcción y se gastara el dinero en destruir la ciudad pirata de Mikawuru, humillando así a los arrogantes Kethnans. Pero se decía que estaba loco y que tenía la intención de terminar la torre durante su reinado. Ahora bien, si él, Hadon, se convertía en el Rey de Reyes, disminuiría las obras de la Torre, lo suficiente para aliviar la carga fiscal, pero no lo bastante para enfadar a Kho y a Resu. Y luego dedicaría el dinero y las energías a asuntos más adecuados.
Ese fue la última vez que los jóvenes vieron a Awineth y a Minruth antes del primer día de los Juegos. Pero oyeron rumores de lo que pasaba en la Ciudad Interior. El más apasionante era que un hombre, el único superviviente de una expedición por las sabanas y montañas del lejano norte, había vuelto. ¡Y había venido con la noticia de que había conseguido ver, efectivamente ver, a Sahhindar, el Dios de los Ojos Grises!
Estas era unas noticias electrizantes. Sahhindar, dios de las plantas, del bronce y del tiempo, hacía ya mucho tiempo que había sido exiliado por su madre, Kho. La sacerdotisa dijo que él había incurrido en Su ira al enseñar a los primeros hombres a cultivar plantas, domesticar animales y a fabricar bronce. Había planeado hacerlo ella misma cuando se presentara el momento apropiado para ello, pero el Dios de los Ojos Grises le había desobedecido y mostrado demasiado pronto a los hombres cómo podrían llegar a ser mejores que las bestias. Y de esa forma, Ella le había arrojado de aquella tierra, privándole de su habilidad para viajar a través del tiempo, para ir adelante y atrás entre el pasado, el presente y el futuro. Sahhindar, a partir de entonces, se vio condenado a mantenerse acorde con el tiempo, como todos, menos la propia Kho, lo estamos. Y fue condenado a vagar por la jungla y las sabanas alejado de los límites de Khokarsa, en el extremo mismo del mundo.
Pero ahí estaba un hombre, Hinokly, que afirmaba que se había encontrado con el dios, que le había hablado, y que le había dicho que algún día volvería a Khokarsa. ¿Sería eso verdad? ¿O sería un cuento fantástico?
—Yo sé que las deidades andan entre nosotros —dijo Taro a Hadon—. Pero ¿conoces tú a alguien, aparte de las sacerdotisas oraculares, las sibilas, que haya visto alguna vez a un dios o a una diosa? ¿Has visto tú una alguna vez?
—Sólo en mis sueños —dijo Hadon.
—Si todo esto es verdad —dijo Taro—, podría significar que Kho ha perdonado a Sahhindar. O podría ser que él fuera a volver, a pesar de la prohibición de su madre. En cuyo caso Khokarsa sufrirá las iras de Kho. Son siempre los mortales los que salen peor parados cuando las deidades luchan entre ellas.
—Quizás Hinokly sea un mentiroso —dijo Hadon.
—Ningún hombre en su sano juicio se atrevería a mentir de esa forma. Kho podría fulminarles.
—Entonces es posible que esté loco. Se dice que sufrió terriblemente en las Tierras Vírgenes.
Wiqa dijo:
—Lo negaré si decís que os lo he dicho. Pero he oído que los sacerdotes de Resu recibirían con alegría el regreso de Sahhindar. Dicen que se aliaría con su gran hermano Resu y encadenarían a Kho hasta que Ella reconociera que ellos eran los amos. Y he oído decir que Minruth estaría encantado si Sahhindar volviera. Seguiría entonces siendo rey, obligaría a su hija a casarse con él y elevaría la categoría de los hombres.
Hadon y Taro palidecieron. Hadon dijo, en voz muy baja mientras miraba cauto alrededor:
—¡No repitas esas cosas, Wiqa! ¿Quieres ser castrado y echado luego a los cerdos?
Hadon se quedó mirando suspicazmente a Wiqa. Y añadió:
—¿O eres tú uno de esos que creen que Resu debería estar por encima de todos?
—¡Yo no! —dijo Wiqa—. Pero no es ningún secreto que Minruth cree que Resu debería ser el dueño y señor. Y se cuenta que se le ha oído decir, al hablar con los sacerdotes de Resu, que quien controla el Ejército y la Marina es el verdadero dueño de Khokarsa. Hay que temer a las lanzas tanto como a la ira de Kho, si no más, según él.
—Se dice que Minruth bebe mucho y que habla de forma atrevida cuando está bajo los efectos de la bebida —dijo Hadon.
—Minruth es un descendiente de los Klemsaasa, que llegó el trono y terminó con la costumbre del sacrificio del rey después de nueve años de gobierno —dijo Wiqa—. Si se puede cambiar una costumbre, también otra.
—Yo soy un descendiente de los Klemsaasa, como lo eres tú —dijo Hadon—. Pero aborrezco la idea de blasfemar contra Kho. Si Ella se ofende, podremos tener entonces otra Gran Plaga. O es posible que Ella hable con fuego, lava y terremotos y destruya esta tierra desagradecida. Se dice que Wimimwi, la esposa de Minruth, profetizó exactamente eso si los sacerdotes de Resu no abandonaban sus esfuerzos para hacer a Resu cabeza de la Creación.
—¡Aquí llega Hewako! —dijo Taro—. En el nombre de Kho, dejemos esta clase de charla. Si informara de nosotros, se vería libre de tres de sus principales competidores.
—Yo no he dicho nada de lo que me deba avergonzar —dijo Hadon.
—Sí, pero para cuando la Sacerdotisa pueda determinar eso, los Juegos ya habrán terminado.
Ahora le tocaba a Wiqa el turno de ponerse pálido. Se le acababa de ocurrir de repente que Hadon y Taro podían eliminarle si informaran de sus palabras.
—No te preocupes —dijo Hadon—. Meterte a ti en problemas no sería honorable. Además, tú sólo nos pasaste rumores y habladurías. Pero Hewako informaría de ti.
Y pronto llegó el primer día de la luna del mes de Adeneth, diosa de la pasión sexual, en el Año de Gahete el Héroe. Aquel día las multitudes se dirigieron en masa hacia el Coliseo, que podía albergar a 150.000 personas. En la novena hora del día, la Suma Sacerdotisa y el Rey llegaron y tomaron asiento bajo el dosel. Las puertas se cerraron, las trompetas florearon, retumbaron los tambores, los sistros cascabelearon y los héroes desfilaron para saludar a Minruth y a Awineth y verter libaciones en honor de Resu y de Kho. El heraldo anunció la primera prueba y los Juegos comenzaron.
Había tres campeones de cada uno de los treinta reinos de los imperios. La primera prueba era la carrera de las cien yardas. Decidir quién era el ganador de entre noventa participantes era un proceso lento. Había espacio en cabeza para nueve hombres en la pista de un cuarto de milla que circundaba la parte interior del coliseo. Los participantes de tres ciudades, Opar, Khokarsa y Wethna iban en la primera carrera. Hadon, temblando ante la salida, estaba agazapado, vestido sólo con un taparrabos de ante, esperando que el paño amarillo tocase el suelo. La multitud quedó totalmente silenciosa al sonar las trompetas, el juez de salida dio las instrucciones, el paño cayó y los nueve se lanzaron por la pista adelante. Sin embargo, un estruendo de gongs les llamó de nuevo al punto de partida antes de que hubieran dado unos pocos pasos. Un hombre de Wethna había hecho una salida en falso.
A la segunda bajada del paño, todos salieron correctamente. Hadon se sentía feliz al fin, porque había sobrepasado en primer lugar el poste de llegada. Taro fue el segundo, un hombre de Khokarsa el tercero, y Hewako, sorprendentemente, quedó el cuarto. Aunque rechoncho y corpulento, podía mover rápidamente sus cortas piernas como un hipopótamo y correr velozmente en distancias cortas.
Luego se enfrentaron entre ellos los ganadores de las cuatro primeras carreras. Hasta el último momento, Hadon pensó que aquí también iba a ganar él. No es que fuera un corredor que saliese rápido, ya que corrió al principio por detrás de los otros tres por espacio de unas cincuenta yardas. Pero luego sus largas piernas devoraron el suelo y pasó a Taro y luego a Moqowi el de la ciudad de Mukha. Llegó incluso a emparejarse con Gobhu el de Dythbeth y corrió exultante durante unos segundos, pues pensó que le iba a poder sobrepasar. Pero Gobhu inició un auténtico estallido de velocidad —evidentemente había estado reservando fuerzas— y ganó a Hadon por un pie de diferencia.
Hadon no se deprimió. Lo había hecho mejor de lo que hubiera pensado. La carrera de las cien yardas no era su fuerte.
Miró hacia el palco donde se encontraba Awineth. ¿Era imaginación suya o parecía contrariada? Probablemente era lo primero.
Luego fueron llamados a competir los ganadores del segundo puesto de las primeras carreras; y después de ellos, los ganadores del tercer puesto. A Gobhu se le entregó una corona de oro para que la llevara en la vida y en la muerte.
La segunda prueba era la carrera del cuarto de milla. Hadon se sentía ahora más confiado, pero así y todo fue derrotado por unas seis pulgadas de diferencia por el patilargo Wiqa. Esto no le deprimió, a pesar de ser la primera vez que perdía la prueba. Considerando la competencia, no lo había hecho tan mal. Y consiguió el primer puesto en la carrera de los ganadores del segundo puesto.
Se sentía encantado al ver que Hewako no había ganado nada. Aunque, luego, el tipo obtendría muchos puntos en las competiciones de lucha libre, boxeo y lanzamiento de jabalina.
Avanzada ya la tarde se corrió la carrera de las dos millas. Se iba a realizar en cuatro eliminatorias al principio, con veintidós hombres en cada manga. Dos habían sido ya eliminados por puntos en las carreras previas, reduciéndose así el número de participantes a ochenta y ocho. Los dos descalificados salieron con la cabeza baja, pero Hadon pensó que uno de ellos parecía aliviado. No iba a ser rey, pero tampoco iba a morir.
Veintidós hombres convertían la pista en algo multitudinario. Además, estaba permitido empujarse y poner zancadillas durante el primer cuarto de milla. Hadon se colocó en la curva exterior al empezar. Aunque de esta forma necesitaría cubrir una mayor distancia, al menos se vería libre de empujones y tretas. Empezó corriendo a la zaga de Wiqa y Taro y de un tipo alto de Qethruth, y luego fue incrementando lentamente su velocidad en la segunda milla. En el tercer cuarto de la última milla se fue deslizando paulatinamente detrás de los tres que aún iban en cabeza y en el último cuarto se colocó a la altura de Wiqa. Pero aún corría por fuera. Luego, en la última mitad del último cuarto, irrumpió en un ritmo impresionante que le llevó a cuatro pasos por delante de Wiqa. Podía haber ido más rápido, pero quería ahorrar fuerzas. Y se alegró de haber eliminado a Wiqa, su principal competidor, en la primera tanda.
Una hora después había recuperado ya el resuello, pero no se sentía tan fuerte como lo había estado en la primera carrera de las dos millas. Todavía seguía corriendo por la pista exterior. Esta vez, sin embargo, los otros, sabiendo que él había ganado la primera carrera, intentaron unirse contra él. Alguien le empujo con fuerza desde atrás, y se cayó de bruces, despellejándose cara y rodillas. Enfadado, se levantó de un salto, adelantó al último hombre cuando éste llegaba al final de la primera milla y luego empezó a aumentar paulatinamente su velocidad. Corría angustiosamente lento, pero no quería extenuarse. En el cuarto de milla final, sacó fuerzas que desconocía que estuvieran en su interior. La corona de oro brillaba invisiblemente al final de la pista, y él la ganó por diez pasos.
¿Era imaginación suya que Awineth sonreía porque estaba encantada de que él hubiera ganado, o era que siempre sonreía al vencedor?
Hadon durmió profundamente esa noche mientras las antorchas llameaban a lo largo de los muros del gran dormitorio y los guardias rondaban con cuidado entre ellos. En el pasado, algunos participantes habían atentado contra sus compañeros de competición —envenenándolos, deslizando serpientes venenosas en sus lechos o echando polvos urticantes en la ropa de cama de forma que la víctima perdiera su sueño vital. Los guardias estaban aquí para asegurar que nada de eso ocurriera. Y fuera había más guardias vigilando, porque se sabía que parientes y amigos de los participantes habían intentado acciones similares. Los propios guardias eran vigilados por otros, porque los guardias también habían recibido sobornos.
Por eso Hadon durmió profundamente, sabiendo que nadie —como Hewako, por ejemplo— iba a tratar de lisiarle o de matarle.
El día siguiente fue de descanso, y Hadon realizó un trabajo muy ligero durante la jornada. Al día siguiente se reanudaron los Juegos con los saltos de longitud y de altura. En estos, los concursantes conocían muy bien de antemano cuáles podían ser los resultados. Se habían estado observando unos a otros durante los entrenamientos. Pero la información se había mantenido oculta de las multitudes, o al menos se suponía que así había sido. De hecho, los corredores de apuestas habían estado espiando y habían sobornado a los oficiales para conseguir información privilegiada, y ahora estaban realizando las apuestas con los pobres inocentes y los ingenuos. La mayor parte del dinero se apostaba por Gobhu en salto de longitud, sin que nadie apostara por Hadon o Kwasin, lo que era muy significativo, como ganadores del segundo puesto. Ambos habían saltado iguales distancias tantas veces durante los entrenamientos que los apostadores profesionales no se preocupaban de arriesgar su dinero en los ganadores del segundo puesto.
En salto de altura, aquellos que estaban al tanto de los secretos, se quedaban con Hadon el de Opar, poniendo a Wiqa como ganador del segundo puesto.
Sin embargo, el hombre propone y Kho dispone.
El viento era engañoso aquel día, con intervalos de calma y rachas repentinas. En longitud, cada participante podía saltar una sola vez, por lo que se encontraría a merced de la casualidad. Fue mala suerte para Gobhu que el viento soplase de frente cuando él saltó, pero en el turno de Hadon y de Kwasin fue todo lo contrario. Gobhu quedó el tercero, con Kwasin primero y Hadon a una pulgada de él.
En el salto de altura, cada hombre podía saltar cuantas veces quisiera, siempre que no derribase la barra. Estaba colocada a cinco pies y diez pulgadas, a pesar de todo, y la competición pronto se redujo a la lucha de cuatro personas: Hadon, Wiqa, Taro y un hombre de Qethruth llamado Kwona, dotado de unas piernas excepcionalmente largas. A los seis pies y cuatro pulgadas Hadon fue el único que consiguió librar la barra. Su hazaña había sido extraordinaria, considerando que los saltadores iban descalzos. El récord estaba en seis pies y cinco pulgadas, y las apuestas subieron frenéticamente en el graderío mientras la barra se colocaba a esa altura. Hadon esperó a que el viento se calmara y entonces realizó el mayor esfuerzo de su vida. Rozó ligeramente la barra al pasar su cuerpo por encima, pero el palo se quedó en las clavijas. Entre los gritos de alegría de los ganadores de las apuestas y los gruñidos de los perdedores, se preparó para intentar batir el récord. El viento de repente comenzó a soplar de nuevo, pero en esta ocasión a su favor. Corrió hacia la barra, calibrando sus pasos de forma que pudiera iniciar el salto delante de la marca habitual; pues, de lo contrario, el viento le podría llevar a demasiada velocidad y chocaría contra la barra. Mientras dejaba el suelo iniciando el salto, sabía que lo iba a conseguir —Kho estaba con él—, y aunque de nuevo llegó a tocar la barra y parecía que se deprendería al vibrar, por fin no cayó. Y así consiguió una doble corona de oro esa tarde, una por ser el ganador y otra por batir el récord.
El día siguiente fue de descanso para los jóvenes. Y al siguiente desfilaron todos detrás de una banda hacia el lago, mientras bellas muchachas sembraban de pétalos su camino. Encontraron las gradas atentadas de gente, la mayoría de la cual había realizado fuertes apuestas, tanto si podían permitírselo como si no. La primera prueba era de resistencia, una travesía a nado del cuarto de milla que medía el lago y vuelta al lugar de origen. Los ochenta y ocho participantes en los Juegos se alinearon en la salida y, cuando sonó la trompeta, se arrojaron todos al agua. Hadon nadaba en medio de los nadadores. Conocía su propio ritmo y no quería agotarse definitivamente. Al llegar a la primera orilla ya había sobrepasado a muchos y sólo tenía unos diez delante de él. Después de tocar el bastón de un juez en el muelle, giró y comenzó a aumentar su velocidad. En mitad del trayecto de vuelta se encontraba ligeramente por detrás de Taro, de un joven de Dythbeth, de Wiqa, de Gobhu y de Khukly. Este último era de la ciudad lacustre de Rebha y había pasado más tiempo en el agua que ningún otro. Tenía fuertes hombros y unas manos y unos pies excepcionalmente grandes y era el que más había preocupado a Hadon. En ese momento, Khukly, decidiendo sacar toda su potencia, se situó a la altura de los otros y después les adelantó. Hadon sentía como si le ardieran los pulmones, y sus manos y sus pies se estaban volviendo tan rígidos como un tronco a la deriva. Había llegado el momento en que el espíritu debería ser lo suficientemente fuerte para vencer el dolor corporal, y se insto a sí mismo a continuar, aunque hubiera sido muy agradable abandonar. Adelantó a todos menos a Khukly y se puso a su altura y se fustigó a sí mismo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. El rugir de la multitud se confundía con el rugir de la sangre en su cabeza. Y, de repente, todo había terminado y se encontró jadeando como un cerdo salvaje acorralado y tan débil que casi aceptó la oferta de que le sacaran del agua. El orgullo se lo impidió y se alzó hasta llegar a sentarse sobre el muelle mientras recobraba la retiración. Pues bien, casi lo había conseguido. Si la distancia hubiera sido de unas veinte yardas más, podía haber adelantado a Khukly. Su resistencia era mayor. Pero el lago no daba más de sí y por eso había sido derrotado por media braza solamente.
Dos horas después, el primero de los jóvenes trepaba por una escalera de setenta pies hasta una estrecha plataforma suspendida sobre el centro del lago. Llevaba un gorro de plumas de águila pescadora y tenía la cara pintada para que pareciera la del águila pescadora. Rodeando sus tobillos también había plumas de águila pescadora. Se situó en lo alto de la plataforma mientras la multitud guardaba silencio. Cuando sonó la trompeta, saltó al vacío. La multitud estalló mientras el joven cortaba el agua limpiamente, si bien el gorro y las plumas de los tobillos se deshicieron al caer. El salto en picado era una prueba de los Juegos basada en una antigua ceremonia del Tótem del Águila Pescadora, en la que se probaba el valor de los jóvenes durante los ritos de iniciación. Las apuestas eran las más fuertes hasta ahora, aunque no se apostaba por el vencedor, ya que no había corona de oro en esta prueba. El dinero se apostaba por la supervivencia o no del buceador sin que sufriera daño alguno y, puesto que no se habían realizado prácticas de buceo, nadie sabía la habilidad concreta de cada buceador.
El tercer joven cayó al agua con el cuerpo vuelto y desviado hacia afuera. El ruido de la carne al golpear contra la superficie fue oído por todo el mundo y el joven no salió del agua a continuación. Un bote salió disparado desde una balsa anclada allí cerca y los buceadores bajaron tras él. Subieron con un cadáver.
El sexto joven, al saltar, fue golpeado por el viento, todavía inestable, y cayó al agua de costado. No se mató, pero las costillas rotas y los músculos heridos supusieron su eliminación.
Cuando le llegó el turno a Hadon, esperó unos pocos segundos después de que le llamase la trompeta. Muchos espectadores comenzaron a abuchearle porque pensaban que había perdido el valor. Pero Hadon esperaba que pasara el viento y, cuando esto ocurrió, saltó. Y lo hizo justo a tiempo de evitar que la trompeta sonara por segunda vez, lo que hubiera supuesto su descalificación para el resto de los Juegos. Y se hubiera visto expuesto a que le acusaran de cobardía.
Entró en el agua limpiamente pero, a pesar de todo, salió de allí un poco aturdido. Los años de práctica le habían recompensado.
Al final de la prueba, la multitud se fue complacida, excepto los deudos, parientes y amigos de los muertos y de los heridos, por supuesto. Cinco había entre los segundos y cuatro entre los primeros.
Al día siguiente los muertos fueron enterrados en sus tumbas de tierra y se erigieron puntiagudos monolitos de mármol sobre los túmulos. Los participantes en los Juegos arrojaron pétalos blancos sobre las tumbas y las sacerdotisas sacrificaron toros para que los espíritus pudieran beber sangre e ir felices al jardín que Kho tenía reservado a los héroes.
Los tres días siguientes se dedicaron al boxeo. Se envolvieron los puños de los jóvenes en finos guantes, que tenían una gruesa capa de tela impregnada en resina sobre los nudillos. En los combates preliminares se les emparejó según su estatura, por lo que Hadon se encontró con que debía enfrentarse a Wiqa. Hadon tenía una gran confianza en su propia habilidad pugilística, aunque temía la lucha libre, que vendría después del boxeo. Wiqa, averiguó rápidamente Hadon, se sentía también confiado, y por buenas razones. Hadon recibió un derechazo en la mandíbula y cayó al suelo. Esperó a que el árbitro contara hasta once y se levantó. Menos engreído ya, boxeó ahora con más cautela. Luego, tras un intercambio de duros golpes, disparó su largo brazo izquierdo atravesando la guardia de Wiqa. Wiqa trató valientemente de levantarse, pero no pudo hacerlo.
Todas las posibilidades se agolparon sobre Hadon cuando la multitud vio la energía de su izquierdas.
Hadon combatió dos veces más ese día y ganó, pero esa noche tuvo que cuidarse un ojo derecho morado, unas costillas resentidas y una mandíbula hinchada.
A la tarde siguiente, su primer contrincante era Hoseko, un hombre bajo y fornido de Bawaku. Hadon sobrepasaba a Hoseko en envergadura, pero el cuerpo más grueso de éste y los fuertes huesos de su cabeza absorbían el castigo como un elefante macho los dardos. Hadon le abrió heridas en la cara con una serie de golpes severos, pero Hoseko, parpadeando a través de la sangre que le manaba, continuó aburriendo con su resistencia. Y, de repente, una izquierda como un mazo cayó sobre la mandíbula de Hadon y sus piernas se plegaron como si estuvieran hechas de papiro. Consiguió ponerse a gatas después de oir al árbitro, incomprensiblemente lejos, contar hasta siete. Para cuando se oía el número once, ya se encontraba en pie de nuevo.
Hoseko avanzaba lentamente, con la barbilla baja, los hombros encorvados, el puño izquierdo adelantado y el ojo derecho cegado por la sangre. Hadon, con las piernas flojas aún pero recuperando su fuerza lentamente, puso sus brazos alrededor de Hoseko. Este se mantenía girando y avanzando. La multitud abucheó a Hadon y el árbitro hizo restallar su látigo contra el suelo, ordenándoles que luchasen, porque, en caso contrario, sentirían el látigo en sus espaldas la próxima vez.
Hadon continuó abrazado, pinchando a Hoseko pero sin conectar ningún golpe serio. Por el rabillo del ojo vio que el árbitro levantaba de nuevo el mango del lstigo. La tira de piel de hipopótamo se fue hacia atrás, hacia atrás, por encima del hombro del árbitro y por detrás de él, el brazo dio un tirón hacia adelante y la punta salió lanzada en dirección a Hadon. Midiendo la distancia y el tiempo con sorprendente exactitud, Hadon se agachó. El látigo silbó al dispararse por encima de su cabeza y chocó contra la cara de Hoseko. Hoseko soltó un fuerte grito de sorpresa y de dolor; el árbitro gritó también de sorpresa; la multitud rugió su protesta. Pero Hadon había sacado ventaja de la confusión de Hoseko y de que éste hubiese bajado la guardia. La izquierda de Hadon vino desde muy lejos y se detuvo de golpe en la sólida barbilla de Hoseko.
Los ojos de Hoseko bizquearon y el hombre se tambaleó hacia atrás, mientras las manos se le caían flojas a ambos lados del cuerpo. Hadon hundió su izquierda en el plexo solar de su adversario y Hoseko cayó al suelo doblándose y allí permaneció un buen rato después de que el árbitro hubiera contado hasta doce.
Hubo un aplazamiento de la decisión. El árbitro llamó a los dos jueces y hablaron durante unos minutos, gesticulando y mirando con frecuencia a Hadon. La multitud, cada vez más inquieta, abucheaba a los tres hombres. Hadon, jadeante y sudoroso, se mantuvo inmóvil. Sabía que los tres estaban discutiendo la admisibilidad de su truco. ¿Era lícito que un boxeador provocara deliberadamente que el árbitro utilizara su látigo, sortearlo después y conseguir que finalmente golpeara a su oponente?
El árbitro y los jueces se encontraban en una difícil situación. Aquello nunca había sucedido antes. Si decretaban que el truco de Hadon era admisible, deberían entonces esperar que otros contendientes lo utilizaran a su vez.
Y no sería fácil repetirlo en lo sucesivo. Todos los árbitros estarían en guardia de ahora en adelante. Si alguien era lo suficientemente tonto para utilizarlo, acabaría con la espalda abierta y enseñando los huesos.
Posiblemente, aquello fue lo que decidió a los jueces. El árbitro, frunciendo el ceño, levantó el brazo derecho de Hadon. La multitud le aclamó, riéndose luego cuando Hoseko, cuyas piernas parecían de goma, fue sacado del recinto entre dos oficiales.
Al final de aquella tarde, el segundo combate terminó cuando Hadon hundió un directo de izquierda en el plexo solar de su oponente. Sin embargo, había recibido tanto castigo que salió totalmente aturdido. Taro le cogió por su cuenta, le hizo sentarse, le lavó y curó los cortes faciales y le dio palmaditas con agua fría en el rostro.
Hadon abrió los ojos y se dio cuenta de que un hombre mayor, uno de los entrenadores, se encontraba allí a su lado.
—¿Por qué me miras? —dijo Hadon.
—Todavía tienes que aprender mucho —dijo el anciano—. Pero yo no he visto una izquierda como esa desde el gran Sekoko. Eso fue antes de tu época, muchacho, pero tienes que haber oído hablar de él. Fue campeón de boxeo del Imperio durante quince años. Era alto y delgado como tú, y tenía los brazos largos como tú, y una izquierda que los mataba. Y te voy a decir una cosa, muchacho. Si te eliminan por puntos, no te sientas mal. Yo puedo hacerte campeón en unos pocos años. Serás rico y famoso.
—No, gracias —dijo Hadon.
El anciano parecía desilusionado.
—¿Por qué no?
—Ya he visto demasiados boxeadores sonados en mi vida. Además, yo intento ser rey.
—Bueno, si no lo consigues y todavía estás vivo y con salud, ven a verme. Me llamo Wakewa.
Al tercer día Taro fue sacado sin sentido de su segundo combate. Pero tenía puntos suficientes para seguir en los Juegos. Hewako le había saltado los dientes a su oponente y le había machacado la nariz en dos minutos y ahora descansaba. Mientras Hadon se dirigía junto a él hacia el círculo, Hewako le gritó:
—¡Espero que ganes éste, hijo de barrendero! ¡Luego yo tendré el placer de desfigurarte esa linda cara antes de romperte la mandíbula y de eliminarte de los Juegos y enviarte en desgracia de vuelta a Opar!
—El chacal ladra; el león mata —dijo Hadon fríamente. Pero sabía que había una excelente oportunidad de que Hewako pudiera hacer efectivas sus baladronadas. Estaba claro que sabía que Hadon sería mejor que él en la prueba final, la lucha a espada. Hadon tenía mayores aptitudes: altura, longitud de brazos y, lo más importante, muchas más horas de práctica con el tenu. Hewako también había practicado desde la niñez con la espada de madera. No había ningún niño sano en el Imperio, macho o hembra, que no lo hubiera hecho. Pero Hewako sabía que sus mayores habilidades estaban en el boxeo y en la lucha libre, y por eso había dedicado más horas a estas actividades que al tenu. No era un boxeador profesional, de todas formas, pero estaba más cerca de serlo que Hadon.
Era obvio que esperaba mutilar a Hadon de tal forma que le resultara imposible seguir compitiendo. Si le mutilaba o, incluso, si le mataba, tenía que ganar el combate al día siguiente. Tanto Hadon como Kagaga podían ganar el próximo combate, pero quienquiera que lo hiciera, Hewako tenía que vencer al día siguiente. No tenía puntos suficientes para poder continuar si no ganaba. Pero si ganaba el boxeo y luego seguía ganando la lucha libre, tendría puntos suficientes para llegar derecho hasta el final. Siempre que, naturalmente, no acabase antes mutilado o muerto.
Hewako esperaba que Hadon ganase aquel día y así él, Hewako, podría eliminarle al día siguiente de la forma más dura. Hadon se podía permitir el lujo de perder, puesto que ya había acumulado muchos puntos. Y esa era la razón por la que el hombre que tanto le odiaba estaba a favor de su victoria.
Kagaga significaba Cuervo, y Kagaga ciertamente se parecía a un cuervo. Era un joven alto, moreno, cargado de hombros y de larga nariz, procedente de una pequeña ciudad situada encima de las costas de Klemqaba. Tenía una voz que parecía que graznaba y un carácter pesimista.
Y cargó contra Hadon como si fuera a hacerle papilla en unos pocos minutos. Hadon retrocedió, pero bailó, mientras lanzaba golpes aquí y allá y daba golpecitos a Kagaga en la cara o alargaba los brazos lo suficiente para que el árbitro no tuviera que utilizar el látigo contra él. Kagaga le decía que se estuviera quieto y que luchara como un héroe, no como un perro salvaje. Hadon se limitaba a sonreír o a retroceder o, a veces, de repente, avanzaba para darle a Kagaga un pequeño golpecito en la cara antes de retroceder de nuevo. La multitud lanzaba abucheos y Hewako gritaba acusaciones de cobardía. Hadon sólo prestaba atención al árbitro y a Kagaga. Siguió bailando, acercándose y alejándose de su adversario, usando su mayor capacidad de alcance para golpear a Kagaga, no demasiado fuerte, en la frente o en la nariz. Y, de repente, la ceja derecha de Kagaga se abrió y la sangre comenzó a correr y a metérsele en un ojo.
—Y ahora supongo que te pondrás a correr a su alrededor mientras se desangra hasta morir —dijo el árbitro—. Lucha o te desuello.
Hadon había planeado ir dilatando la pelea hasta que tanto él como Kagaga se sintieran tan cansados que no pudieran levantar los brazos. Entonces Kagaga ganaría a los puntos por su agresividad o Hadon perdería por su falta de combatividad. Ninguno de los dos resultaría malherido y Hadon podría descansar al día siguiente mientras Hewako se desgastaba con Kagaga. Pero esto no iba a suceder. Hewako iba a tener su oportunidad de lisiarle al día siguiente, después de todo.
De mala gana, Hadon atacó. Hubo un feroz intercambio de golpes al cuerpo, sordos impactos de puños, gruñidos y, luego, uno de los puños de Kagaga se deslizó de sopetón por entre los guantes de Hadon y sacudió violentamente su cabeza hacia atrás, haciéndole caer de rodillas. Trató de levantarse —que nadie dijera que se había tirado deliberadamente— pero no pudo hacerlo. Oyó al árbitro contar hasta doce, y unos segundos después se levantaba tambaleándose. Kagaga parecía confundido por su súbita buena suerte, mientras la cara de Hewako se volvía tan roja como el trasero de un babuino.
Momentos después, Hadon, dirigiéndose en solitario a las duchas, lanzó a Hewako una sonrisa sarcástica. El rostro de Hewako se puso tan rojo como si el babuino hubiera estado sentado sobre una roca calientes.
El único acontecimiento del día siguiente eran las pruebas de boxeo conducentes a la consecución de la corona de oro. Kagaga adoptó las tácticas de su oponente del día anterior, puesto que sabía que no podía durar mucho en un enconado combate a corta distancia. A diferencia de Hadon, no acertó a calibrar con exactitud los límites de la paciencia del árbitro. El látigo en la espalda le cogió por sorpresa y saltó de repente contra el puño de Hewako. Se encontró sin sentido, con la mitad de sus dientes incisivos arrancados del golpes.
Después de la ceremonia, Hewako se acercó a Hadon y le dijo:
—Pasado mañana comienza la lucha libre. No me diste la oportunidad en el boxeo, pero no vas a poderte librar de mí en la lucha. Y cuando ponga mis manos sobre ti, te voy a partir el espinazo.
—Si lo haces, el árbitro te dará una paliza con su bastón y serás eliminado —contestó Hadon—. Por supuesto que no te culpo por tu ansiedad de librarte de mí ahora. Tú sabes que si alguna vez nos encontramos frente a frente con las espadas, eres hombre muerto. Aunque puede que sólo te corte la nariz en rodajas para darte una lección.
Hewako escupió a Hadon, aunque tuvo cuidado de no darle, y se marchó, pavoneándose con su corona de oro.
—¿Por qué te odia tanto ese hombre? —dijo Taro.
—No lo sé —respondió Hadon—. Yo nunca hice nada para ofenderle, sobre todo al principio. Es una de esas cosas que pasan cuando no te gusta una persona por razones que desconoces.
Hewako jamás consiguió poner sus manos sobre Hadon. Este fue eliminado, después de dos victorias, por un joven de Minego que era como un búfalo macho. Hewako parecía contrariado. Hadon se limitó a sonreírle, sabiendo que esto le pondría furioso. Y Hewako casi perdió su corona de oro. Durante la última prueba, agarró los dedos de su oponente e intentó doblárselos hacia atrás. Esto era ilegal, y el árbitro sacudió su garrote contra la cabeza de Hewako. Se le nubló el sentido lo suficiente para que su oponente le pudiera sujetar, y Hewako estuvo cerca de perder la tercera corona. Hadon, de pie a un lado, sonrió de nuevo a Hewako cuando éste mostró un gesto involuntario de dolor al serle colocada la corona de oro sobre su cabeza.
A Hadon le entró la seriedad cuando pensó en las siete pruebas siguientes. A excepción de la última, ya no había más coronas de oro que ganar. Un hombre sobrevivía o moría. Desde ese momento ya no habría árbitros que velasen para las reglas se respetaran.
Y estaba el problema de Taro. ¿Qué pasaría si los contendientes finales fueran Taro y él? Uno tendría que matar al otro, y él no no tenía precisamente ninguna intención de convertirse en un cadáver. El pensamiento de tener que matar a Taro le deprimía. Al igual que ya lo había hecho en otras ocasiones, se volvía a preguntar por qué se había presentado para participar en los Juegos.
La respuesta era obvia. Quería ser el hombre más grande del Imperio. Y Taro se había presentado también voluntario, sabiendo que posiblemente tendría que enfrentarse a Hadon con la espada.
Dos días después, la multitud se hallaba congregada de nuevo en el estadio que rodeaba el lago. Los centros de interés eran, primero, los enormes y hambrientos cocodrilos de mar que se deslizaban por las aguas. El segundo consistía en dos cuerdas tensas que atravesaban una parte del lago y estaban atadas a dos sólidos postes. Uno más alejado que el otro y a un nivel más bajo que él. Un extremo de una tercera cuerda estaba atado al punto medio de la cuerda más baja de las que estaban sobre el lago, y el otro extremo acababa en las manos de un oficial que se encontraba en lo alto de una torre situada al borde del lago. La banda atronaba, la multitud rugía, los vendedores ambulantes pasaban entre la multitud vendiendo frutas, bizcochos y cerveza. Luego vino un floreo de trompetas y entre el gentío se hizo el silencio. Hadon, al tener más puntos que nadie, tuvo el honor de ser el primer participante. Subió por la elevada escalera hasta la plataforma, donde se le entregó el extremo de una cuerda. Estaba unida al otro extremo de la cuerda que corría en ángulo recto hasta aquel extremo del lago. Más allá de ella se encontraba la cuerda paralela inferior. Y por debajo se encontraban los cocodrilos, los grandes saurios de armadura gris plateada y de innumerables dientes.
Hadon dirigió su mirada hacia el palco bajo cuyo dosel se encontraban Awineth y Minruth. Estaban muy lejanos, minúsculos, y no pudo ver Hadon la expresión de ella. ¿Era de miedo y de ilusión por él? ¿O, como la que debía dibujarse en el rostro de Minruth y en la mayoría de los de la multitud, un deseo de que Hadon fallase y de que él y los cocodrilos proporcionaran un breve pero entretenido espectáculo?
Odiaba a la multitud en ese momento. Las masas eran personas que habían perdido su individualidad, que se habían convertido en algo no superior a los buitres. En menos, de hecho, puesto que los buitres actuaban según la naturaleza que les había sido dada por Kho y, al hacerlo así, llevaban a cabo una acción útil. A pesar de todo, si él se encontrase entre la multitud ¿sería diferente de los demás?
La trompeta del comienzo sonó. El alboroto de la multitud fue descendiendo gradualmente. Hadon dobló sus rodillas, agarró la cuerda con ambas manos y esperó. La trompeta cortó el aire de nuevo, como había hecho tantas veces en los últimos dos mil años, pues esto, como el salto desde la plataforma, era una antigua costumbre del Tótem del Águila Pescadora.
Saltó, colgado de la cuerda. El agua embestía contra él; encogió las piernas, aunque los cocodrilos no podían alcanzarle y fue curvándose hacia arriba y hacia adelante. Luego alcanzó el final del arco y se dejó caer para volver. Sacudió bruscamente su cuerpo al dar la vuelta e inició un nuevo balanceo en dirección contraria. Dos veces más aumentó la altura del balanceo. La tercera vez, al llegar justo a la parte más alta del arco, rezó brevemente y se relajó. Se elevó hasta la cuerda situada ante él, bajó y sus manos se cerraron sobre la cuerda más exterior. Y se encontró colgando, mientras los cocodrilos bramaban debajo y blanqueaban el agua con sus furiosas embestidas y coletazos. Estaba demasiado lejos para que le alcanzasen, por supuesto, pero su sufrimiento aún no había terminado. Debía volver, mano tras mano, a lo largo de toda la cuerda hasta alcanzar la plataforma al final. Luego —le horrorizaba sólo pensarlo— debería coger una pértiga de contrapeso, como la de los funámbulos, y volver caminando sobre la cuerda hasta su otro extremo.
No tuvo grandes dificultades para volver a la plataforma, si bien era cierto que sus manos estaban sudorosas. Un oficial le entregó la pértiga después de que hubo recobrado el aliento y la trompeta lanzó el aviso de que comenzaba la tercera parte de la prueba. Puso los pies sobre la cuerda, que no estaba tan tensa como a él le hubiera gustado, y comenzó a caminar lentamente, con sus pies desnudos levantándose y asiéndose con suavidad. Abajo, los amenazadores cocodrilos se agitaban con estruendo.
Hadon se había ejercitado en la cuerda floja desde que tenía dos años. Pero los cocodrilos convertían esta peligrosa suerte en otra aún más peligrosa. Si perdía el equilibrio y tenía que asirse a la cuerda, no sería eliminado, pero tendría que volver a la plataforma y comenzar todos los ejercicios de nuevo.
La cuerda oscilaba y él se esforzó en equilibrar su peso de forma que la soga no fuese aumentando su oscilación. Los gritos de ánimo de la multitud y algún que otro abucheo de los mal intencionados le llegaban lejanos, pero los bramidos de las bestias hambrientas de abajo eran totalmente nítidos y fuertes. No debía mirar hacia abajo. Tenía que concentrarse en seguir cruzando.
Cuando alcanzó la otra plataforma, casi llegó a desplomarse. Se encontró repentinamente temblando y muy débil. Pero lo había conseguido y no tendría que volver a hacerlo otra vez.
Descendió de la plataforma y ocupó su lugar entre los demás participantes, que se hallaban sentados en bancos cerca del borde del lago. Frente a ellos se encontraba la verja de alambre de bronce colocada allí para evitar que los cocodrilos se acercaran a la orilla.
—¿Cómo fue todo? —preguntó Taro.
—No del todo mal —respondió Hadon, lamentando inmediatamente su bravata. Jamás acabaría un héroe por confesar que sus tripas se habían convertido en una bestia que trataba de abrirse camino a zarpazos para escapar de su vientres.
El tercer hombre perdió el equilibrio, se agarró a la cuerda y volvió a la plataforma con la ayuda de sus manos. Al segundo intento, cayó dando un grito y el agua se enturbio alrededor de su cuerpo. Hadon sintió angustia por el hombre, pero se alegró por sí mismo.
Hewako tuvo que hacer dos intentos, y al fin consiguió pasar. Tenía la piel gris bajo su habitual tono broncíneo cuando descendió.
Al hombre que le siguió se le escapó la cuerda cuando abandonó la soga oscilante y se precipitó hacia su muerte.
Para cuando el último de los competidores hubo llegado a tierra, el sol se ponía ya en el oeste y diez hombres se habían convertido en comida y se alojaban en los vientres de los cocodrilos.
Los funerales del día siguiente fueron curiosos, en el sentido de que no contaron con la presencia de los fallecidos. En las tumbas se introdujeron estatuas de piedra que representaban a los muertos, todas con las mismas caras estilizadas, y la tierra se amontonó sobre ellas y se colocaron los monolitos encima. Hadon observaba a los parientes llorosos y se preguntaba si sus padres tendrían también ocasión de afligirse por él.
Al día siguiente, los jóvenes compitieron en el lanzamiento de jabalina. Cada uno tenía un escudo redondo, no muy grande, como defensa, pero no podían sobrepasar los límites de una pequeña valla circular. A cada participante se le entregaban tres jabalinas para lanzar y tenía que esquivar otras tres lanzadas contra él por otro participante desde una distancia de cien pies.
Doce recibieron heridas lo suficientemente serias como para quedar eliminados. Dos fueron enterrados al día siguiente. Un hombre se labró su propia desgracia al escaparse saltando del anillo en que se hallaba confinado. Se ahorcó esa noche y así se salvó de que le enterraran en una tumba de cobarde.
Los juegos de los tres días siguientes fueron pruebas de la habilidad de los jóvenes con la honda. El primer día Hadon estaba entre los del grupo inicial de participantes que debían entrar en el campo. Eran diez en total y sus únicas prendas consistían en un taparrabos y un cinturón de cuero. Del cinturón colgaba una daga embutida en su vaina y una bolsa de cuero. La bolsa contenía tres proyectiles de plomo moldeados en forma de doble cono. Cada joven llevaba en la mano una honda confeccionada de suave piel de antílope enano. Los jóvenes desfilaron hasta el centro del campo y se detuvieron a una señal de la trompeta. La multitud quedó en silencio. Sonó otra trompeta. Una enorme puerta situada en el muro frente a ellos se abrió de repente. Inmediatamente, aparecieron gruñendo ante su vista treinta gorilas machos de mirada torva, que parpadeaban visiblemente molestos por la luz del sol.
El público comenzó a vitorear y a aplaudir. Los diez jóvenes se colocaron en fila, frente a los gorilas. A Hadon le correspondió ocupar el lugar más a la izquierda. La trompeta sonó por tercera vez. Cada uno de los jóvenes se ató una de las puntas de la tira de la honda a uno de los cuatro dedos de la mano con que iba a lanzar. La otra punta, que terminaba en un nudo, se colocaba entre el pulgar y el índice de esa misma mano. Con la otra, el joven extraía de la bolsa un proyectil de plomo de tres onzas y media de peso y lo colocaba sobre la almohadilla de la que partían las dos tiras de cuero.
Los gorilas, mientras tanto, corrían nerviosos y a cuatro patas de aquí para allá o se quedaban en pie golpeándose el pecho con la palma de la mano. Aunque el aspecto de aquellas bestias podía producir miedo, por lo general eran de naturaleza tímida. Sin embargo, durante los treinta últimos días, los entrenadores habían estado preparándolos para que atacasen al ser humano. Les habían arrojado piedras y pinchado con palos puntiagudos hasta ponerles totalmente furiosos. Con el tiempo, los gorilas habían llegado a acostumbrarse a descargar sus frustraciones sobre maniquíes vestidos con ropas que apestaban a humanidad. Durante los últimos doce días se habían dedicado a hacerles pedazos, al parecer con una satisfacción inmensa. Por eso se esperaba que los gorilas atacaran a los participantes.
Y en especial porque sus entrenadores, a salvo en lo alto del muro, les lanzaban piedras y palos puntiagudos. Los gigantescos antropoides, sin embargo, de momento parecían sólo aturdidos y atemorizados.
La trompeta sonó de nuevo. Hadon, con los otros, sostenía las puntas de la honda por encima de su cabeza con una mano y con la otra el proyectil en su cavidad. Luego dejó libre el extremo correspondiente al proyectil y comenzó a trazar círculos paralelos a su cuerpo con la honda en sentido contrario a las agujas del reloj. La honda fue girando y girando, hasta cuatro veces, adquiriendo mayor velocidad, impulsada por el movimiento de la muñeca de Hadon. En la parte del círculo más cercana al suelo, la soltó por el extremo que quedaba libre. El proyectil de plomo, viajando a más de sesenta millas por hora, salió lanzado, dibujando una parábola hacia su blanco, situado trescientos pies más allá. Se trataba de un enorme gorila rojizo que tenía un canino roto y la cara llena de cicatrices.
El impacto sordo de los proyectiles hundiéndose profundamente en la carne o aplastándose contra el muro se podía oir por todo el estadio. Seis de los gigantescos simios cayeron hacia atrás bajo el impacto y ninguno de ellos se volvió a mover después. El público rugía mientras los jóvenes colocaban el segundo proyectil en sus hondas. Ya para entonces, diez de los simios avanzaban hacia los jóvenes rugiendo y golpeándose el pecho, arrancando hierbas y lanzándolas, o realizando cortos amagos de arremetida. La segunda descarga dio con siete gorilas en el suelo, pero dos consiguieron ponerse en pie y rugiendo de dolor y de rabia, corrieron dando saltos hacia los jóvenes.
Antes de que pudieran llegar a su objetivo, caían muertos alcanzados por varios proyectiles.
Hadon no fue uno de los que soltó su último doble cono. Quería reservarlo para una emergencia. Y pensaba que ésta no tardaría mucho en presentarse. Trece de los antropoides habían muerto o quedado fuera de combate. Por tanto, faltaban todavía diecisiete para sólo ocho proyectiles aún sin disparar. Y aun cuando los ocho consiguieran hacer blanco, aún quedarían nueve gorilas. Y frente a ellos, diez humanos con cuchillos de seis pulgadas únicamente.
Más gorilas, impelidos por otra granizada de piedras procedente de los entrenadores, avanzaban hacia los jóvenes. Uno, de repente, irrumpió en una carga que no terminó hasta haber recorrido unas cuantas yardas. Hadon gritó:
—¡Ahorrad proyectiles! ¡Taro, usa tú solo la honda!
El proyectil de Taro desapareció dentro de la boca abierta del simio, que cayó muerto. Hadon gritó luego los nombres de aquellos que aún tenían proyectiles de reserva, uno por uno, y ellos los soltaron. Ocho gorilas más murieron o resultaron tan malheridos que ya no pudieron levantarse. Pero quedaban nueve bestias y se encontraban envalentonadas por la histerias.
Cuatro murieron a cuchillo, pero no antes de haber matado a tres jóvenes y lisiado gravemente a otros tres. Si hubieran atacado todos juntos, en lugar de haberlo hecho individualmente, hubieran podido aniquilar a los humanos. Pero no pensaban como hombres, y por eso murieron como bestias.
Hadon, Taro y los otros dos jóvenes que todavía se mantenían en pie procedieron a extraer proyectiles de los cadáveres de los gorilas con sus cuchillos. Hadon acababa de sacar un doble cono cuando oyó que alguien gritaba:
—¡Cuidado!
Levantó inmediatamente la vista y pudo ver otro monstruo peludo y de largos caninos que corría hacia él mientras sus compañeros de Juegos se dispersaban. Hadon dejó caer el proyectil de plomo, pasó su cuchillo ensangrentado a la mano izquierda, sacó de su cinturón el cuchillo limpio que había tomado de uno de los muertos, se colocó la hoja en la palma de la mano y lo lanzó. El gorila dejó de rugir, comenzó a chillar, dio un salto mortal y se quedó tumbado de espaldas, inmóvil ante Hadon. La empuñadura de la daga sobresalía en su enorme barriga.
Después de esto, los cuatro jóvenes utilizaron los proyectiles recuperados para matar a los cuatro gorilas que quedaban. Luego, tras saludar a la reina y al rey, se retiraron. Los servidores llenaron el campo con su presencia para arrastrar a los muertos, llevarse a los humanos heridos y preparar el terreno para los diez jóvenes y los treinta gorilas siguientes.
Al día siguiente se celebraron los funerales por los que habían muerto y un día más tarde los jóvenes se enfrentaron a las hienas. Había cuatro hienas hambrientas por cada hondero y cada uno de ellos tenía cuatro proyectiles y un hacha. Las hienas eran más peligrosas que los gorilas. Eran carnívoras, acostumbradas a cazar en manada, y habían sido alimentadas con carne humana durante dos semanas antes de dejarlas medio muertas de hambre. Sus mandíbulas podían triturar el brazo o la pierna de un hombre como si fueran de lino y poseían una tenacidad que paralizaba de miedo. De los diez jóvenes del grupo de Hadon, cinco murieron o fueron mordidos de tal forma que quedaron definitivamente eliminados de los Juegos.
Más funerales tuvieron lugar al día siguiente. Pasada esa jornada, los participantes se enfrentaban a los leopardos. Eran devoradores de hombres, que habían sido capturados en el interior de la jungla de Wentisuh. Habían sido sometidos al hambre durante tres días y a los candidatos se les había embadurnado el cuerpo con sangre de cabra para excitar a unas bestias que no necesitaban ser excitadas. Se soltaron tres de estos grandes gatos a la vez contra dos honderos, cada uno de estos provisto de dos proyectiles y una espada. Hadon fue emparejado con Gobhu, que era mejor hondero incluso que su espigado compañero. El primer lanzamiento de Hadon quebró la pata trasera de un gran macho y esto hizo que los otros dos animales, un macho y una hembra, cargaran contra Gobhu. El mulato hizo estallar el ojo de la hembra y la envió un buen trecho rodando hacia atrás. Pero el macho logró derribar a Gobhu y le destrozó la garganta antes de que el segundo proyectil de Hadon le rompiera varias costillas. Hadon le cortó la cabeza con la espada, despachó a la aturdida hembra de la misma manera y finalmente dedicó toda su atención al macho de la pata rota. Aunque muy lisiado, inició su segunda carga y Hadon le cercenó medio cuello mientras la bestia aún se hallaba en el aires.
Esa noche, él y Taro se quedaron charlando, sentados ante una mesa, en el interior de un barracón que parecía más grande y más vacío que nunca con la muertes.
—He oído por casualidad decir a un juez que Minruth estaba considerando la posibilidad de convertir los Juegos en acontecimientos anuales —decía Hadon.
—¿Cómo podría hacer eso? —respondió Taro—. ¿Cada cuánto tiempo necesita marido la Suma Sacerdotisa?
—No tendría nada que ver con eso. Celebraría los Juegos sólo para la diversión del pueblo, por no decir la suya propia. Los ganadores obtendrían grandes sumas de dinero. Y la glorias.
Taro emitió un sonido en el que se expresaba todo su asco. Ambos quedaron en silencio durante un rato y Hadon reanudó la conversación:
—Lo que yo no entiendo es cómo piensa Minruth organizar esos juegos. El ya no será rey después de que estos terminen-;.
—Quizás piense que ninguno de nosotros vaya a sobrevivir —dijo Taro.
—Eso no cambiaría las cosas. Tendrían que celebrarse nuevos Juegos.
Se estableció otro nuevo silencio, roto sólo cuando Hadon dijo:
—Hace tiempo los reyes reinaban sólo nueve años y luego eran sacrificados. Pero el primero de los Klemsaasa que llegó a gobernar —se llamaba también Minruth— abolió esa costumbre. ¿Supones que Minruth intenta negarse a dejar el trono?
Taro estaba sorprendido.
—¿Cómo podría hacer eso? ¡La propia Kho le destruiría! ¡Y el pueblo tampoco lo toleraría!
—Kho no destruyó al primer Minruth —dijo Hadon—. Y la gente que se levantó contra él fue aniquilada. Minruth controla el Ejército y la Marina, y mientras que una parte de los servicios podría rebelarse, la otra seguiría siéndole fiel. Minruth está en favor de Resu y ha tenido buen cuidado de asegurarse de que los oficiales y soldados que están a favor de Resu se encuentren en los puestos clave. Yo sólo tengo diecinueve años, pero lo sé.
—Pero, si hiciera eso, ¿qué pasaría con el vencedor de los Juegos? Habría pasado todas las penalidades ¡para nada!
—Mucho menos que para nada, si tal cosa llegara a suceder —dijo Hadon—. Sería asesinado por Minruth. Puedes estar seguro.
—Oh, eso no tiene ningún sentido —dijo Taro—. ¡No se atrevería!
—Quizás no. ¿Pero por qué habría oído ese juez tal rumor? ¿Quién, si no Minruth, lo podría haber originado? Lo habrá sacado como una sonda para así poder juzgar la reacción de la gente. Una cosa es segura: Minruth es excesivamente ambicioso y no es probable que se vaya a rendir fácilmente. Es viejo, tiene cincuenta y seis años, y se podría pensar que lo que quiere hacer es lo más decente. Es decir, retirarse lleno de honores, disfrutar de una vida de ocio y acariciar a sus nietos. Pero no. Minruth actúa como si fuera a vivir para siempre, como si fuera un toro joven y cachondo.
—Tú tienes que estar equivocado —dijo Taro.
—Eso espero —replicó Hadon.