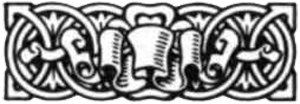Capítulo 3
Los altos y ásperos acantilados continuaban elevándose desde el mar. Las galeras guardaban una distancia de seguridad de dos millas, pues también había arrecifes cerca de los acantilados. Muchos barcos habían sido arrastrados contra ellos por las tormentas y toda la tripulación había perecido sin dejar rastro. Luego apareció de repente el propio estrecho, una angosta grieta en los acantilados, y la flota entró en un puerto que había sido construido con grandes gastos de dinero y de vidas. Dos rompeolas de piedra se encorvaban desde los acantilados, en los que estaba amarrada una gran balsa flotante, y sobre esta balsa se hallaba el cuartel general de la flota de Kethna encargada de la vigilancia del Estrecho. La flota de Khokarsa fue obligada a entrar allí y a someterse a otro registro. Los capitanes de los buques mercantes y de guerra estaban rabiosos, pero no podían hacer nada.
—Hace quince años Piqabes destruyó este lugar con una gran tormenta —dijo el capitán—. ¡Ojalá lo hiciera otra vez! ¡Pero que no ocurra mientras estemos aquí!
Al amanecer del día siguiente la flota zarpó, curvando su rumbo hacia afuera, de forma que pudiera entrar de frente en el estrecho. Este era una lóbrega grieta creada por algún enorme resquebrajamiento de las montañas en el pasado lejano, quizás cuando la creación del mundo por Kho. Era la única vía marítima entre los dos mares, el Kemu del Norte y el Kemuwopar del Sur. Permaneció ignorada del mundo civilizado hasta que el héroe Keth condujo dos galeras a través de su pavorosa oscuridad y ambas irrumpieron en un espléndido y luminoso mar. Aquello había ocurrido mil noventa y nueve años atrás. Otros exploradores, no muchos, habían venido después, pero no hubo una colonización activa hasta doscientos trece años más tarde, cuando Kethna fundó la ciudad que lleva su nombre. Catorce años después, la heroína sacerdotisa Lupoeth descubrió arcillas diamantíferas y oro en el lugar de Opar, y el mar del sur comenzó a ser tenido en consideración por los gobernantes de Khokarsa.
Tan angosto era el estrecho que a la distancia de una milla su entrada parecía únicamente una veta de piedra más oscura en un oscuro acantilado. Luego, cuando el primero de los buques de la flota, una birreme, penetró en ella, pareció abrirse como la boca espumante de un monstruo de piedra. El buque de Hadon fue el tercero en entrar. Un momento antes se encontraban balanceándose sobre las agitadas aguas de un mar lleno de sol, y un segundo después habían sido engullidos por el estrecho. Las aguas se precipitaban veloces, arrastrándolos entre paredes tan escarpadas y altas que el cielo era sólo una estrecha cinta en lo alto. La oscuridad se extendió pronto sobre ellos, tan densa que parecía que se podía palpar. Ya no existía la posibilidad de volver, porque no había espacio para maniobrar. Tenían que seguir adelante o hundirse en las aguas: no había otra elección.
Un señalero iba de pie sobre la proa, encima del carnero de bronce, y se comunicaba con el primer oficial, quien, a su vez, daba las instrucciones al cómitre. La luz de las antorchas vibraba veloz en la proa y en los costados del navio; los remos se elevaban y se hundían, con sus palas a sólo unos pocos pies de los negras y sólidas paredes. El ruido pesado de los remos al caer y el goteo al elevarse, la voz del señalero y la del oficial y el sonido del gong era lo único que se oía. Las órdenes consistían en que todo el mundo permaneciese en silencio, pero eso no era necesario. A nadie le apetecía hablar, e incluso aquellos que ya habían hecho la travesía en diversas ocasiones sentían lo que Keth y sus hombres debían de haber sentido la primera vez que tuvieron la osadía de hacerlo. Verdaderamente, aquello parecía la puerta del mundo de los muertos, del país donde la terrible reina Sisisken gobernaba a sus espíritus, a los pálidos ciudadanos del imperio más grande de todos. No era de extrañar que Keth hubiera tenido que sofocar un motín antes de poder dirigir a sus hombres a través de aquel pasaje crepuscular.
El estrecho no seguía como una vara de medir, sino que se curvaba de atrás a adelante. En varias ocasiones la distancia entre las paredes se hacía cada vez más pequeña y era necesario izar los remos mientras un costado del barco tocaba la piedra. Aunque el contado no fuera violento, hubiera sido suficiente para triturar el frágil casco si no hubieran colocado una especie de parachoques de caoba antes de que el buque entrara en el estrecho.
Hadon y sus compañeros permanecieron de pie delante del castillo de proa observando. Habían sido relevados de sus deberes durante la travesía del estrecho, puesto que el capitán sólo quería profesionales en los remos. Hadon y Hewako se sentían felices de tal medida, pues las heridas del látigo estaban aún bastante lejos de cicatrizarse. Pero su felicidad se veía atemperada por la aprensión. Siguieron mirando hacia arriba y musitando oraciones. Se decía que había ogros que vivían en cuevas a lo largo de los acantilados, y si oían la llegada de un barco, estiraban sus largos brazos y cogían un marino para comérselo. Y a veces los salvajes Klemqaba podían arrojar grandes rocas sobre los navios.
Momentos después, las nubes cerraban la línea azul que se recortaba en la lejanía y parecía que estaban arrastrándose por el interior de la noche. El capitán ordenó que se encendieran más antorchas, pero pronto empezaron a chisporrotear en medio de una fuerte lluvia. El viento, que hasta entonces sólo había sido como el ligero roce de la punta de un dedo sobre sus cuellos, se convirtió en una pesada y fría mano. Los jóvenes viajeros entraron en el castillo de proa y se pusieron gorros y prendas de piel y volvieron luego a salir a cubierta. No querían verse atrapados en el castillo si el buque fuera empujado con fuerza contra un acantilado. Y ni siquiera esto podrían hacer si el buque se hundiera. Acabarían aplastados entre el casco y el acantilado si el barco siguiente tratara de sacarlos del agua. A pesar de todo, era mejor morir a cielo abierto.
El estrecho se retorcía por espacio de cincuenta millas y les costó dos días y dos noches atravesarlo. La lluvia cesó, las nubes desaparecieron y al mediodía del segundo día, de repente, las paredes se desvanecieron, entrando los barcos en un ancho mar bañado de luz dorada. Simari sacrificó el mejor de los cerdos y derramó el mejor vino en las azules aguas de aquel mar y los remeros entonaron un canto de acción de gracias. Hadon se sintió tan bien que bebió dos copas de vino. El encargado de la intendencia, un hombrecillo severo, anotó las copas en sus registros. La ciudad de Opar pagaba los gastos del viaje de Hadon, ya que era demasiado pobre para soportar el coste por su cuenta.
El capitán consultó la aguja magnética para comprobar que el buque insignia llevaba el rumbo adecuado y la birreme viró al norte rumbo nor-noroeste hacia la isla de Khokarsa. El último tramo, el más largo, se presentaba delante de ellos.
Pasaron los días y las noches. El ancho Kemu con su color azul verdoso era lo único que veían a excepción de los pájaros y de algún barco ocasional.
A varios días aún de Khokarsa, avistaron flotas pesqueras. Estaban compuestas de pequeños barcos de vela tripulados por diez hombres, acompañados por un barco mayor que preparaba el pescado y lo salaba. Nubes de pájaros, águilas pescadoras, buitres de mar y pájaros blancos de pico ganchudo, los datoekem, se arremolinaban alrededor de los barcos.
Y por fin llegó el día en que una línea larga y oscura se elevó sobre el horizonte. Khokarsa, ceñida al mar, rodeada de acantilados, se elevaba ante ellos dispuesta a recibirles.
La flota se dirigió a golpe de remo hacia la ancha bahía de Asema, dejó atrás sus paredes rojas y negras y las torres y cúpulas blancas de su puerto y a la caída de la noche se encontraban en el largo brazo de mar, el Golfo de Lupoeth, que casi corta la isla por la mitad. El tráfico se hizo intenso, con buques de la Marina que zarpaban para realizar patrullas que duraban años; buques mercantes, algunos de ellos gigantescas trirremes; barcos de pesca; y barcos comerciales que transportaban los productos de las ciudades del interior a las ciudades costeras, donde serían trasvasados a los buques mercantes de altura.
Tres días transcurrieron antes de que el brazo de mar comenzara a estrecharse, pero antes de esto vieron la cima del gran volcán, el Khowot, la Voz de Kho, situado justo al este de la capital. Vieron también la parte más alta de la Gran Torre de Kho y Resu, completa en sus dos terceras partes, que llevaba siglos construyéndose, y que había sido con frecuencia abandonada en tiempos de tribulación.
El capitán, ya para entonces, había izado la gran bandera de lino que llevaba estampada la hormiga roja, señal de que el barco llevaba participantes de los Juegos procedentes de la enjoyada ciudad de Opar. El buque insignia de la flota saludó a los barcos mercantes y los buques de la armada viraron hacia el puerto, situado en la isla de Poehy, su base naval. Los mercantes continuaron viaje, rumbo al este de Poehy, moviéndose lentamente en medio del intenso tráfico marítimo. Al poco tiempo entraban en el puerto, mientras les recibía la música de una banda militar y los participantes enfilaban la pasarela para ser acogidos por los funcionarios que se iban a hacer cargo de ellos.
Hadon estaba muy emocionado, aunque esperaba que no se le notase. Llevaba puestas sus mejores sandalias de tiras de piel de hipopótamo, una especie de falda de piel de leopardo, una coraza de bronce con un relieve de la gran hormiga roja, el yelmo también de bronce, con su adorno de plumas de halcón, y un ancho cinturón de cuero del que pendía una vaina de bronce que guardaba su larga espada ancha, de punta cuadrada y de hoja ligeramente curvada, el tenu. Parecían millares los que se encontraban en los muelles esperando, y algunos millares más en las estrechas calles un poco más allá, con la esperanza puesta en poder ver por un instante a los Grandes Participantes. Todos agitaban las manos para saludarles, les gritaban y vitoreaban, a excepción de algún que otro borracho pendenciero que les abucheaba. Sin duda, estos últimos eran partidarios de los contendientes de alguna otra ciudad.
Las cosas se sucedieron de forma rápida a partir de aquí. Los oficiales sustituyeron a la sacerdotisa Simari en la responsabilidad sobre los jóvenes y luego, precedidos por la ruidosa banda, desfilaron por la ciudad. Hadon tenía la esperanza de que fueran llevados ante el rey y su hija. Vana esperanza. Pasaron cerca de las altas murallas de granito negro de la Ciudad Interior, pero al cabo de un rato era evidente que iban derechos a sus cuarteles cerca del coliseo de los Grandes Juegos. Su avance era lento a causa de las multitudes, que arrojaban pétalos de flores sobre ellos e intentaban tocarles. Su ruta desembocó en el área comercial y residencial del este, surcada de edificios de dos, tres y cuatro plantas, construidos con ladrillos de adobe y rematados por una gruesa cubierta de yeso blanco. Muchos eran edificios de viviendas. Aunque la ciudad de Khokarsa era la más rica del mundo, también albergaba a la gente más pobre. Evidentemente, muchos de ellos descuidaban su diario baño ritual, porque el mal olor que despedían en las calurosas y estrechas calles era fuerte. A eso se añadía el olor de las basuras pudriéndose en las aceras y los barriles de excrementos que esperaban su transporte a las áreas rurales para ser utilizados como fertilizantes.
Al cabo de una milla, la calle empezaba a elevarse, y de repente se encontraron circulando por entre las residencias de las gentes acomodadas y de los ricos.
Se trataba de unos grandes edificios de dos pisos situados tras altos muros y guardados incluso durante el día por hombres armados de lanzas y eradas. Por esta zona el volumen de gente se fue haciendo más pequeño y estaba compuesto mayoritariamente por las esposas de los ricos y sus hijos e hijas y los sirvientes y esclavos. Hadon vio a una preciosa muchacha que hizo que se le acelerara el pulso. Llevaba puesta únicamente una falda, pero del más fino lino, bordada con motivos florales rojos y azules, y un collar de diamantes que caía entre sus pechos. Una gran flor escarlata adornaba su larga cabellera rubia. Si hubiera más muchachas como ella, pensó, podría disfrutar mucho en su tiempo libre. Si es que lo tenía. Desconocía por completo las restricciones a las que se tenía que enfrentar durante el período de entrenamiento.
La calle seguía serpenteando más y más hacia arriba, y pronto estuvieron tan alto que podían contemplar desde arriba la Ciudad Interior. Hadon pudo ver la ciudadela amurallada y rodeada de un foso en el extremo noreste, y la colina rocosa sobre la que se ubicaban los palacios, los templos y los principales edificios del gobierno. Más allá se veía la gran torre escalonada, un zigurat que ya tenía quinientos pies de altura, con una base que abarcaba media milla. El polvo lo envolvía todo, un polvo levantado por los miles de hombres y de bueyes que trabajaban allí.
La calle empezó a descender de nuevo, y se encontraron cruzando la Avenida de Kho, la amplia vía pavimentada con bloques de piedra que serpenteaba desde la muralla de la Ciudad Interior hasta la empinada falda del volcán. Sobre ellos, cegadoramente blanca, se hallaba la tumba del héroe Gahete, el primer hombre que desembarcó en la isla, casi ochocientos años antes. Más allá y por encima de ella se encontraba la meseta sobre la que se alzaba el gran templo de Kho y el sagrado bosque de robles. Pero desde allí, Hadon no podía verlos.
Atravesaron otra rica área residencial, cruzaron un puente sobre un canal, y luego, desembocando en un amplio campo, vieron el Coliseo. El corazón de Hadon latió incluso más rápido que cuando viera a la preciosa muchacha rubia. El destino le aguardaba en el interior de aquellas altas murallas circulares de granito. Pero Hadon no vería su interior ese día. Fue conducido a los barracones reservados para los jóvenes y se le asignó una cama y un armario. Se sentía contento de poder quitarse la armadura de bronce y tomar una ducha.