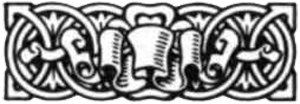Capítulo 2
Tanto si Hadon ganaba los juegos como si los perdía, sería un héroe. Sin embargo, si perdía, sería un héroe muerto, enterrado en un túmulo de tierra bajo un alto y puntiagudo monolito de mármol. Los que por allí pasaran le rezarían y verterían hidromel o vino sobre la tierra. Mucho bien le haría eso. Y cuando consideraba que tendría que competir con los jóvenes más fuertes y más rápidos del Imperio, sentía que su confianza se doblegaba y se sacudía como un junco contra el viento. Tenía una fuerte personalidad, pues de otra forma nunca hubiera podido llegar a ser un participante de los Juegos. Pero sólo un egoísta y un fatuo sería capaz de dar por sentado que podía ir tumbando a los demás participantes como el labrador va tumbando el mijo con su guadaña.
A pesar de todo, esa mañana, el espejo de bronce, tan alto como el techo, le había devuelto la imagen de un hombre con todo el aspecto de un héroe. Incluso aunque él se lo estuviera diciendo a sí mismo. Con casi seis pies y dos pulgadas de estatura, era el hombre más alto de Opar. Eso se lo debía a sus antepasados Klemsaasa y, sin duda, a los dioses que podían contarse entre sus antepasados. Aunque, ahora que pensaba en ello, había pocos hombres de entre las clases altas de Opar, o en el propio Imperio, que no pudieran aducir que tenían entre uno y veinte dioses como antepasados. Todas sus antepasadas habían residido, como era su sagrado deber, en la casa de algún dios durante un mes, como prostitutas del templo. Aunque en teoría tuvieran que aceptar a cualquier adorador masculino, en la práctica ellas se habían asegurado de que sólo un rey, un héroe, un gran mercader o soldado, o un numatenu fuera admitido a su cubículo. Los hijos de estas uniones, si los había, eran supuestamente engendrados por el dios particular del templo. Hadon podía recitar los nombres de doce dioses, sin mencionar tres docenas o más de dioses menores, que habían sido muchas veces sus antepasados. Es decir, en teoría. Poca gente educada creía que la concepción se debía a la propia intervención de la divina Kho. Todo el mundo admitía, a excepción de los conservadores más recalcitrantes, que el propio macho humano era el responsable del embarazo. Pero, en teoría, esto no suponía una gran diferencia. El cuerpo del hombre era suplantado por el del dios del templo durante el sagrado apareamiento y el hijo era del dios, no del hombre. El hombre era un mero recipientes.
Hadon no era un hijo del templo. Su hermano mayor, el primer hijo de su madre, había sido engendrado por el gran Resu en persona. Pero Resu no le había favorecido. Había muerto a los tres años a consecuencia de unas fiebres, el primero de siete hermanos y hermanas que se habían ido de niños a los brazos de Sisisken, la siniestra soberana del mundo de las sombras.
El cabello rizado y broncíneo de Hadon indicaba que el Dios Flamígero era su abuelo. Sus grandes ojos color avellana señalaban que era de la estirpe Klemsaasa. Al menos eso se suponía, aunque él había observado que muchos de la vieja estirpe Khoklem tenían los ojos de color avellana o incluso azules o grises. Sus facciones, que él inmodestamente admitía que eran excepcionalmente atractivas, eran las propias del pueblo que había descendido de las montañas Saasares ochocientos sesenta y cuatro años atrás y tomado la ciudad de Khokarsa. Su frente era elevada y estrecha, aunque sobresaliente en los ángulos. Tenía las orejas pequeñas, pegadas a la cabeza y ligeramente puntiagudas en sus extremos. Un prominente arco supraorbital se veía poblado por gruesas cejas que casi se juntaban en el centro. La nariz, aunque recta, no era tan larga como la de la mayoría de los que se suponía que descendían de los Klemsaasa. Daba lo mismo, puesto que muchos también tenían narices ganchudas. Y las fosas nasales de Hadon eran más anchas que las de los Klemsaasa. Sin duda esto se debía a su ascendencia Khoklem. Por lo tanto, nadie era de raza pura, por mucho que los Klemsaasa negaran estar mezclados con los aborígenes de pelo liso, más bajos, de color más oscuro, de cuerpo más pesado y de nariz más chata que ellos.
Para completar la lista de rasgos agradables, Hadon tenía un labio superior breve, labios carnosos pero no gruesos y una mandíbula fuerte y marcadamente partida.
Su cuerpo era, se decía él en los momentos más críticos, demasiado delgado. Así y todo, sus hombros eran anchos y fuertes. Tenía el físico del corredor de fondo, si bien nunca había sido derrotado en carreras de tipo más corto. Poseía unas piernas extraordinariamente largas, lo mismo que los brazos. Las primeras le daban velocidad y los segundos eran de una gran ventaja en el arte de la espada. En realidad, eran tan largos que en más de una ocasión se le había acusado de tener a un gran simio por abuelo. Hadon pensaba en las numerosas peleas que había tenido que sostener de niño por causa de este insulto y las muchas más causadas por las mofas de sus compañeros de juegos infantiles por el brazo que le faltaba a su padre y su baja categoría social. Pero muchos de los que entonces se habían burlado le envidiaban y admiraban ahora. Sólo Hewako, de entre todos ellos, había logrado convertirse en participante de Opar en los Juegos. Hewako aún seguía haciendo comentarios sobre hombres de largos brazos con antepasados monos y sobre suelos que necesitaban barrerse. Pero siempre miraba en otra dirección, y no a Hadon, cuando decía esto. Y nunca mencionó nombres. Así que Hadon había decidido hacer caso omiso de él hasta que llegaran los Juegos. Entonces conseguiría su venganza. Pero Hadon prefería no pensar en esa posibilidad.
Se peinó y cepilló el pelo, que le llegaba a los hombros y se afeitó con una de las navajas de hierro recientemente introducidas. Una hora después, llevando únicamente un taparrabos y un rosario de cuentas de electro, se encontraba corriendo por la carretera de tierra que discurría paralelamente a la línea de la costa a lo largo de muchas millas. Tras él corrían Taro y los tres suplentes. Pasaron por muchas granjas donde se cultivaba el mijo y el sorgo y en las que se criaban numerosos cerdos y cabras. Los granjeros y sus mujeres, ataviados únicamente con sombreros cónicos de paja y taparrabos de pieles de animales, dejaban los trabajos y enderezaban sus cuerpos para verlos pasar. Al ver la pluma de halcón teñida de rojo sujeta a los cabellos sobre la oreja derecha de cada uno, la marca de los participantes en los Grandes Juegos, los granjeros hacían una reverencia.
Hadon se sintió bien de nuevo. Sus piernas iban adquiriendo la soltura que necesitaban y su capacidad respiratoria no era tan débil como había supuesto que sería después de tan largo viaje. No se sentía tan fuerte como le hubiera gustado, pero ocurría que Klyhy no le había dejado dormir hasta que faltaba sólo una hora para el amanecer. Y no es que le importaran.
Cuando los cuatro, sudando y resoplando, regresaron a los muelles, vieron a Hewako realizando ejercicios de pesas. El les miró ceñudamente y no quiso unirse a ellos en los ejercicios de lanzamiento de jabalina o de tiro con honda. En lugar de eso, se marchó corriendo a realizar sus carreras en solitario. Hadon gritó tras él:
—¡Sería mejor que las hijas de los granjeros tuvieran cuidado! —pero Hewako hizo como que no le oía. Hadon se estaba refiriendo al rechazo que había sufrido Hewako por parte de una sacerdotisa. Cuando él la había casi arañado con una mano demasiado apasionada, ella le echó a puntapiés. Literalmente. Quizás entonces se había ido al edificio del tótem de los remeros, el Gokako. Ellos practicaban el matrimonio en grupo y era liberales con sus mujeres, quienes no estaban por encima del hecho de pedir dinero por el uso de sus cuerpos. Pero hubiera sido socialmente degradante para Hewako haberse unido a ellos. Y si sucedía que algún Gokako borracho se encontrase de mal humor, el asunto podía resultar peligroso. Una vez que Hewako entrara en el edificio, dejaría tras de sí cualquier tipo de protección que le brindara la ley. Si un Gokako le clavaba un cuchillo, allí terminaría todo. Y aparte de eso, muy apurado debería encontrarse un hombre para acostarse con una de aquellas mujeres bajas, rechonchas y feas.
Los otros rieron ante el comentario de Hadon y reanudaron sus ejercicios. Terminaron con un combate con espadas de madera, para el que se equiparon con cascos, corazas, guantes y guardabrazos de cuero. Hadon venció a todos, aunque recibió un golpe sucio de Taro en el antebrazo. Taro era casi tan alto como Hadon, y más musculoso. Y era, reflexionaba Hadon, un espléndido acróbata y un gran lanzador de jabalina que siempre le vencía en el ejercicio de tirar al blanco. El podría mantenerse aún en los juegos mientras Hadon yacía en una losa de granito.
Le entristecía el solo pensamiento de que pudiera suceder que ambos tuvieran que intentar matarse entre ellos. Eran amigos de toda la vida, pero pronto estarían tratando de derramar la sangre del otro. Todo por la gloria de ser el esposo de la reina de Khokarsa.
Pasaron tres días más. Las cargas habían sido ya embarcadas durante la mañana del segundo día, pero el capitán de los buques mercantes quería esperar hasta el día siguiente. Y ese día había amanecido: un día afortunado, el primer día marítimo del mes de Piqabes, la diosa del mar, en el año de la Cotorra Verde. No había día más propicio para el inicio de un viaje por mar, a no ser que aconteciera en el Año del Águila Pescadora. Pero eso no ocurriría hasta siete años más tardes.
El día se presentó luminoso y despejado. El viento soplaba del suroeste y las olas no eran altas. Se habían hecho ya los sacrificios, una garza voló sobre los barcos viniendo desde la derecha (magnífico presagio) y todo el mundo subió a bordo con un humor excelente. Un marinero borracho se cayó desde una pasarela y tuvo que ser rescatado, pero la sacerdotisa de la flota, Simari, dijo que aquello no era un mal augurio.
En tierra, la banda militar tocaba una canción en honor de Piqabes. Sus tambores, flautas, arpas, xilófonos, marimbas y gongs retumbaban, silbaban, vibraban, tintineaban, repiqueteaban y resonaban en medio de una gran similitud de ritmo y melodía. Simari, la última en subir a bordo, daba vueltas y más vueltas, haciendo girar una atronadora bramadera sujeta al final de un cordel. Era una mujer alta y gruesa y llevaba puesta una máscara representando una cabeza de pez y, sobre su pubis, la cola disecada de un pez. En uno de sus grandes pechos había pintada una tortuga gigante de mar y en el otro una nutria marina. Un cocodrilo y un hipopótamo resaltaban pintados encima y debajo del ombligo, respectivamente, y éste se inscribía en un círculo azul. Hadon y Taro movían sus manos en señal de despedida hacia Klyhy y la amante de Taro, la bella Rigo. Se retiraron las pasarelas y los remeros hundieron sus remos en las aguas poco profundas y comenzaron a bogar. Simari, jadeando bajo la máscara, se fue a la proa del barco, justo encima del enorme carnero de bronce, y cantó mientras vertía en el mar una libación del mejor vino de las Saasares. El capitán, Bhaseko, invitó a la sacerdotisa, al primer oficial y a los futuros héroes a tomar una copa de vino en el castillo de popa. Hadon no podía rechazar la invitación, pero sólo bebió una copa. Sus compañeros no se sintieron tan reprimidos.
Hadon sintió calor dentro de su yelmo y su coraza de bronce, pero al poco rato el viento se hizo más fuerte y se sintió aliviado. El capitán comenzó a vociferar órdenes. Fue enarbolada la gran vela púrpura en el único mástil, colocado cerca de la proa. Simari se metió en su camarote, situado frente al del capitán, en el puente de popa, para cambiarse de ropa y quitarse la pintura. Los demás bajaron a la cubierta principal y se dirigieron al puente de proa, donde se hallaba el camarote donde se iban a alojar. El techo estaba a solo dos pies de la cubierta y tenían que bajar hacia una pequeña cámara con literas. Las portillas solían estar abiertas, a no ser en tiempo de tormenta o si hacía frío, y ahora estaban cerradas con pesadas contraventanas de madera.
Hadon colocó su armadura y su espada de numatenu y un pequeño cofre con sus pertenencias personales bajo la litera. Desde el piso inferior subían los gruñidos y chillidos de los cerdos y los balidos de las cabras. El olor que se elevaba desde los corrales era algo que tendría que soportar durante bastante tiempo.
Volvió a cubierta con Taro, cuyo rostro encendido por el vino se había vuelto casi tan rojo como su cabello. Para entonces la flota ya estaba en formación. Los barcos mercantes, las birremes y las monorremes formaban una V en el centro. Por delante iban dos monorremes, con una birreme a cada lado y, detrás, dos monorremes. El estandarte con la cabeza del águila pescadora de la marina de Khokarsa ondeaba en el mástil de cada uno de los barcos de escolta. El gong del patrón resonaba, los remos entraban pesadamente en el mar y salían chorreando, los remeros gruñían y sudaban y apestaban a olor personal y a cerveza de mijo, los oficiales gritaban sus órdenes, los animales chillaban y balaban, el águila pescadora de la sacerdotisa gritaba desde arriba, posada en el mástil principal, las verdes aguas ondulaban sobre las fangosas playas una milla más allá y todos se encontraban a gusto en el viajes.
El barco, el Semsin, era un buque largo y estrecho con dos hileras de remeros. La cubierta principal iba desde el castillo de popa al de proa y ambos se hallaban a seis pies por encima de aquella. A lo largo de ambos lados de la cubierta principal había espacios abiertos. Las cabezas de los remeros se encontraban justo al nivel de cubierta. Cada hilera tenía doce remos a cada lado, con dos remeros por remo. La hilera inferior se encontraba tan cerca de la superior que los remeros de arriba podían tocar las cabezas de los de abajo con los pies si querían. Debajo de la hilera inferior estaba la bodega donde se transportaba la carga, los suministros y los animales. En la bodega también estaba el compartimento de los enfermos y una habitación donde se cuidaba a los heridos en batalla.
La galera llevaba dos catapultas, una en cada uno de los puentes más altos.
El Semsin era gobernado por un timón, que se acababa de inventar recientemente. Dos fornidos marineros servían la rueda del timón.
Los marinos, remeros y soldados de marina dormían sobre la cubierta o en la bodegas.
La cámara del primer oficial del barco se hallaba delante del camarote que compartían los participantes en los Juegos. La cocina estaba cerca del camarote de la sacerdotisa en la cubierta de popa. Aunque tenía una salida de aireación, el humo del fogón de piedra invadía con frecuencia los camarotes de la sacerdotisa y del capitán, a no ser que el viento fuera favorables.
Hadon había realizado un viaje anteriormente, cuando sus padres se habían ido a Khokarsa a vivir durante dos años, y no sentía ninguna impaciencia por aquel viajes.
Cinco días después, dejaban atrás unos abruptos y escarpados acantilados. Hacia la parte central y a media altura de uno de ellos se veía un enorme agujero negro, la entrada de las cuevas en las que Hadon y su primo Kwasin habían vivido con su tío Phimeth. Hadon compró y sacrificó un cerdo pequeño y rezó para que el espíritu de su tío hallara agradable la sangre.
Los días y las noches transcurrían de la forma mejor que se podía en aquellas condiciones. Aburrido y deseoso de hacer más ejercicio, Hadon pidió permiso al capitán para ayudar a remar. El capitán contestó que sería socialmente degradante. Hadon dijo que sus compañeros compartirían el remo con él. No se pondría a trabajar junto a un individuo corriente. Además, lo harían por ejercicio, no por dinero, lo que excluía aquella actividad de la categoría del trabajo manual.
Los otros no estaban entusiasmados con la labor, pero Hadon les explicó que si no remaban, se podrían encontrar en un estado muy bajo cuando llegaran a su destino. Tras la primera media hora de remo, Hadon deseaba que jamás se le hubiera ocurrido semejante idea. Las palmas de sus manos se hallaban en carne viva por la fricción del remo y estaba seguro de que se le iba a partir la espalda. Por otro lado, ahora sabía que no se encontraba en unas condiciones tan excelentes como había pensado. Apretó los dientes y remó, mirando fijamente a la ancha, peluda y sudorosa espalda y al cuello de toro de Hewako, que accionaba el remo delante de él. Hewako era el hombre más fornido que Hadon había visto en su vida, pero evidentemente se estaba lesionando. Hewako juró durante cinco minutos y luego se calló para no hacerse daño en los pulmones. Hadon enseñaba los dientes en medio de su dolor y su cansancio y juraba que no abandonaría antes que Hewako. Y tuvo que hacerlo, pero sólo porque sus manos, entumecidas ya, no podían agarrar más el remo. Hewako cayó unos tres minutos después.
Los remeros, todos ellos individuos groseros y descorteses, se reían de los jóvenes. Preguntaban si aquella era la clase de héroes que se mandaba a los Juegos hoy en día. Porque, en los viejos tiempos... Demasiado exhausto incluso para sentir vergüenza, Hadon se fue tambaleándose hacia su litera. Por primera vez, el alboroto de las bestias de abajo no le impidió dormir.
Al día siguiente, Hadon había vuelto al remo, si bien era cierto que nunca había odiado tanto hacer algo como aquello. Para cuando avistaron la roja ciudad de Sakawuru, en la cima de los blancos acantilados, ya era capaz de remar dos horas de un tirón, y tres veces al día. Se le estaba formando un grueso callo en las manos y su pecho y brazos parecían haber aumentado una pulgada. Le preocupaba que aquel tipo de trabajo pudiera alterar su habilidad con la espada, pero tenía que hacer ejercicio. Además, si abandonaba, podría servir de burla a los remeros.
En la ciudad de granito rojo que era Sakawuru, los barcos se aprovisionaron y la tripulación recibió cuatro días de libertad. Hadon empleó el tiempo en hacer turismo o en correr por los caminos de tierra de las afueras de la ciudad. Se sintió tentado de beber la fría cerveza del edificio del Tótem de la Hormiga, pero decidió no hacerlo. Hewako, al parecer, cayó presa de su gran sed. Hadon le vio salir una vez tambaleándose del edificio del Totem del Leopardo.
La flota zarpó de nuevo. Los vigías, en lo alto de sus torres, se mantenían todavía alertas a causa de los piratas, aunque las posibilidades de encontrarse con ellos eran menores que en las aguas que acababan de dejar. Se detuvieron en la ciudad de Wentisuh durante un día, para desembarcar a dos marineros enfermos y contratar a quienes les suplieran. Hadon no había estado nunca en Wentisuh, así que él y Taro se dedicaron a vagar por sus estrechas y retorcidas calles, escuchando la exótica lengua de los granjeros en los mercados y la de los ciudadanos corrientes. Hadon era un lingüista soberbio y en Opar se había tomado la molestia de adquirir cierta fluidez en siwudawano gracias a la familia de un mercader de Wentisuh. Eran estas unas gentes extrañas, ruidosos y dicharacheros para con ellos mismos, severos y silenciosos cuando se encontraban delante de extraños. Su piel era de un color pardo amarillento. Tenían el cabello fuerte, liso y negro. La nariz era larga, delgada y ganchuda y muchos presentaban un ligero pliegue epidérmico en el extremo interior de sus ojos. Y aunque rendían culto a Kho y a Resu, tenían muchas deidades indígenas, la más prominente de las cuales era Siwudawa, un andrógino con cabeza de cotorra.
La flota zarpó de Wentisuh y navegó en línea recta hacia la ciudad de Kethna. El viento cambió de dirección entonces y arriaron las velas. Las nubes, las primeras de la temporada de lluvias, cubrieron el rostro de Resu; el mar comenzó a picarse; los remeros tenían que realizar el doble de esfuerzo para mantener la misma velocidad; y se cambiaron los turnos en relevos de una hora. Y entonces comenzó a llover. Simari sacrificó otro cerdo a Piqabes. La tormenta, que duró un día y una noche, fue como un infierno para Hadon. Se mareó y pasó la mayor parte del tiempo en la barandilla, arrojando al mar el cerdo que había comido aquella mañana. Hewako daba alaridos de alegría ante aquella visión, pero al cabo de media hora se colgaba también de la barandilla al lado de Hadon.
Hadon se había recobrado para cuando apareció Kethna, pero juró que jamás consideraría la Marina como una carrera para él. Kethna era una ciudad de altas murallas de piedra blanca y torres y cúpulas negras, situada en lo alto de un acantilado, a quinientos pies de altura sobre su puerto. Kethna estaba a cincuenta millas del Estrecho de Keth, donde mantenía una gran flota. Sus gobernantes pagaban tributo a Khokarsa, pero administraban los asuntos marítimos locales sin ningún miramiento. Cada barco mercante que pasaba por el estrecho debía pagar un alto impuesto por este privilegio. Y los oficiales de Kethna ni siquiera se preocupaban de ocultar su arrogancia: trataban a la flota de Khokarsa como si procediera de una provincia conquistada.
—Si nuestro rey dejara de ocuparse tanto en la construcción de la gran torre —decía el capitán— y prestase más atención a los negocios, les enseñaría una maldita lección a los de Kethna. Hace falta que alguien les baje los humos de la peor forma posible. No tiene ningún sentido que Kethna mande tributo a Minruth con una mano y se lo quite con la otra. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos a estas hienas?
«¿Y por qué?», pensó Hadon. Pero el joven tenía asuntos más importantes que considerar. Las veladas pullas de Hewako y sus solapados trucos estaban a punto de conseguir que Hadon estallara. Había pensado incluso quejarse a la sacerdotisa, para que ésta impusiera una sanción de silencio entre él y Hewako. Sin embargo, pensó que no sería muy varonil, aun siendo la salida más racional. No podía retar a Hewako a un duelo, porque estaba prohibido luchar entre los participantes de los Grandes Juegos. Era esta una regla sabia, ya que en los viejos tiempo muchos contendientes habían provocado peleas para eliminar competidores antes del comienzo de los Juegos. Incluso si la regla no hubiera existido, el desafiado tenía el derecho a elegir las armas y Hewako no era tan tonto para escoger las espadas. El querría una batalla a mano desnuda y Hadon sabía que ahí perdería. Naturalmente que podría luchar así con Hewako en los Juegos, pero sólo sería para conseguir puntos.
Y así las cosas, la víspera del día en que tenían que llegar al estrecho, Hadon se despertó y se encontró embadurnado de excrementos de cerdo. Se quedó quieto, en silencio, conteniendo su furia, comenzó a pensar y salió del camarote para echar un cubo al mar y lavarse la porquería. Al volver, miró a Hewako. Aquel tipo con el aspecto de un hipopótamo parecía dormir. Estaba claro que roncaba, pero Hadon creyó que estaba sólo fingiendo, que se estaba riendo por dentro. Tuvo que hacer un esfuerzo para acostarse y, después de un rato, se durmió.
Sin embargo, al día siguiente, estaba ya levantado y listo antes que cualquiera de sus compañeros de literas. Se fue a la cocina, vio que los cocineros aún estaban abajo, en la bodega, y se preparó un desayuno rápido de pan, huevos duros y sopa de quimbombó fría. Luego, cogiendo un cubo, desapareció en la bodega. Salía de allí cuando comenzaban a sonar los tambores para despertar al turno de la mañana. Se llevó a todos sus compañeros de camarote aparte, a excepción de Hewako, y les habló de forma tranquila pero vehemente. Ellos apenas pudieron contener la risa y le prometieron silencio y cooperación. Dos de ellos estuvieron de acuerdo en retrasar a Hewako unos instantes derramando «accidentalmente» sopa sobre él. A ninguno de ellos les gustaba aquel hombre hosco y arrogante. Además, todos pensaban que era justo que Hadon pagase a Hewako con la misma moneda.
Hewako llegó tarde a los remos, maldiciendo, con las piernas rojas a causa de una ligera quemadura y jurando vengarse de los que le habían tirado la sopa cuando llegaran los Juegos. Se encontró con que sus compañeros de camarote ya estaban en los remos y el hombre que debía relevar, enfadado por el retraso. Agarró el mango del remo, luego juró y farfulló, pero el gong del patrón resonó con el primer golpe y no pudo hacer otra cosa que permanecer en su puesto.
Taro era el compañero de remo de Hadon y se había quejado de que, aunque la broma iba para Hewako, al final todos ellos la sufrirían.
—El aire de una milla en derredor va a ser malo para todo el mundo. Hewako no va a ser el único en sufrir la broma.
—Sí, pero sólo Hewako va a saber el porqué —había dicho Hadon.
Hewako mantuvo su indignación y su furia dentro de los límites de un suave bramido, pero después de un par de minutos decidió que no podía aguantar más. Rugió pidiendo su sustitución. El cómitre le devolvió el grito diciéndole que se mantuviese callado, que ya había tenido su oportunidad a la hora de la lista diaria de enfermos. Hewako le envió un insulto como respuesta. El cómitre le dijo a gritos que si pronunciaba una sola palabra más, le llevaría ante el capitán para que fuese azotado.
A los jóvenes se les había advertido que tendrían que aceptar la disciplina de los remeros mientras se encontraran ocupando sus puestos, así que Hewako se calló. Al menos no dijo nada al cómitre, pero amenazó a Hadon en voz baja. Luego rogó a Taro que le cambiara el puesto. Taro le dijo que quería que se ahogase. Después de un rato, a Hewako ya no le quedaba aliento para otra cosa que no fuera su trabajo.
Todo podía haber transcurrido como se había planeado si el primer oficial no hubiera pasado al lado de Hewako. Se detuvo, arrugó la nariz y dijo:
—¡Eh! ¿Qué es eso?
Nadie contestó. El oficial comenzó a oler en derredor suyo, hasta que localizó el cuerpo del delito. Se quedó quieto un momento, inclinado y mirando hacia Hewako, antes de lanzar un rugido al cómitre, quien dejó el gong a su subordinado y se apresuró a bajar a cubierta. Cuando se percató de la naturaleza del conflicto pidió que se llamase al capitán. El capitán pasó de la irritación producida por la interrupción de su desayuno a la ira, cuando vio —y olió— la causa de la conmoción. Para entonces Hadon había dejado ya de sonreír. Había supuesto que nadie más que él y Hewako se verían involucrados en el asunto, a excepción de los que estuviesen respirando en las proximidades, por supuesto.
El capitán comenzó barbotando, para luego gritar:
—¡Vosotros, futuros héroes: podéis gastaros todas las bromas que queráis dentro de vuestro grupo, pero siempre que no interfieran con el funcionamiento de mi barco! ¡Un remero no puede ser eficiente si tiene que manejar un remo resbaladizo, ni los que están alrededor de él pueden ser eficaces si comienzan a sentir nauseas! ¡Presentaos todos ante mí al final del turno! ¡Cómitre: moja a este hombre con agua hasta que haya desaparecido toda la porquería! ¡Y tú, Hewako, asegúrate de que no quede ningún vestigio antes de presentarte ante mí!
El resultado fue que Hadon tuvo que confesar. El capitán había prometido ordenar azotar a cada uno de los jóvenes si no salía el culpable. Hadon, para las doce en punto del mediodía tenía las manos atadas al mástil por encima de su cabeza. Un fornido remero le golpeó cinco veces la espalda con un látigo de piel de hipopótamo. Hadon había supuesto que la humillación sería para él peor que el dolor. Pero no fue así. El látigo cortaba el músculo y la sangre le corría entre las piernas. Apretó los dientes con fuerza, negándose a gritar, y tuvo que dormir muchas noches boca abajo a partir de aquel momento.
El hecho de que Hewako recibiera tres latigazos supuso cierto consuelo, aunque no mucho. El capitán no preguntó a Hadon la razón de aquella broma, ya que Hadon habría tenido que negarse a contestar y habría recibido más latigazos adicionales. Investigó y encontró a un vigilante que había visto a Hewako en la pocilga y que también había visto a Hadon mientras éste se lavaba. Hewako confesó y poco después tenía la espalda ensangrentada. Más tarde, en la intimidad del camarote, Hewako dijo que algún día se iba a vengar del capitán. Hadon replicó que él no amaba precisamente al capitán, pero que le respetaba. Si el marino no hubiera sido capaz de cumplir con su deber porque el culpable podía algún día encontrarse en una posición desde la que pudiese ordenar su ejecución, allí ya no pintaría nada como capitán.
—Iré a por ti durante los juegos —dijo Hewako.
—Tú sólo tratarás de hacer lo que hagan todos los demás —dijo Hadon—. Pero mientras tanto, ¿por qué no nos apartamos el uno del otro? Si seguimos como hasta ahora, vamos a acabar haciéndonos trizas. Y un hombre así no tiene ninguna posibilidad en los Juegos.
Hewako no contestó. Sin embargo, a partir de entonces sólo habló con Hadon por cuestiones de trabajo. Aunque sus espaldas eran como un incendio, al día siguiente volvieron a los remos. La sacerdotisa les aplicó un ungüento calmante en las heridas, aunque no les aliviaba lo suficiente. Les aconsejó que se lavaran la espalda cada dos horas con agua y jabón y que vigilasen con cuidado la aparición de una infección. Por suerte, en el mar no había moscas, pero las cucarachas podían morder en las heridas durante la noche si no se embadurnaban también con un producto repelentes.
—Y manteneos alejados de la pocilga —les dijo, mientras les daba un azote juguetón en la espalda. Cogidos por sorpresa, lanzaron un alarido, mientras la sacerdotisa reía estruendosamente.
—Los muchachos siempre serán muchachos —dijo—, pero vosotros ya sois hombres. Por Kho, que si no estuviera casada con el capitán ¡ya vería yo lo hombres que erais vosotros dos!
Hadon se alegró de ello. No tenía ningún interés por las cincuentonas gordas y no se hubiera atrevido a rechazar su invitación.