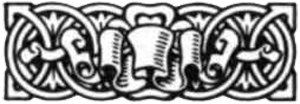Capítulo 1
Opar, la ciudad de granito macizo y piedras preciosas, se estremecía y se desdibujaba. Con la solidez que le daban sus grandes murallas de piedra, sus encumbradas y esbeltas torres, sus cúpulas doradas y sus ochocientos sesenta y siete años de existencia, osciló, se combó y se disolvió en la distancia. Y después desapareció como si nunca hubiera existido.
Hadon tragó saliva y se enjugó las lágrimas.
Su última visión de la gloriosa Opar había sido como un sueño que muriera en la mente de un dios. Tenía la esperanza de que no fuera un presagio funesto. Y esperaba que sus compañeros de contienda se sintieran igualmente afectados. Si él hubiera sido el único en llorar, podrían burlarse de él.
La chalupa había recorrido ya la curva del río y los árboles de la jungla habían pasado entre él y su ciudad natal. Todavía la veía en su mente, con sus torres como manos alzadas contra el cielo para evitar su caída. Las pequeñas figuras recortadas sobre el embarcadero de piedra —entre ellas las de su padre, su madre, su hermana y su hermano— habían ido menguando ante su vista, pero no en su cabeza. Eran ellos los que habían traído las lágrimas, no la ciudad.
¿Los volvería a ver alguna vez más?
Si perdía, entonces no. Si ganaba, podrían pasar años enteros antes de que los tuviera de nuevo entre sus brazos. Y podía suceder que su amada Opar nunca volviera a acogerle otra vez.
La había abandonado en dos ocasiones a lo largo de sus diecinueve años. Sus padres habían estado con él la primera vez. La segunda, había vivido con su tío, pero Opar no había estado lejos. Dirigió su mirada hacia los jóvenes que se hallaban junto a él. Ellos no le miraban y se sintió contento, porque las lágrimas también corrían por sus mejillas. Taro, su amigo, hacía muecas disimulando su embarazo. Hewako, semejante a un oscuro pedazo de piedra, le miraba ceñudamente. El no lloraba: las piedras no lloran. Era demasiado fuerte para llorar y quería que todo el mundo lo supiera. Pero, entonces, no tenía nada o a nadie por qué o por quién apenarse, pensó Hadon. Sintió lástima por él, aunque sabía que ese sentimiento no iba a durar mucho. ¡Menudo bruto, hosco y arrogante era Hewako!
Hadon miró a su alrededor. El río en ese punto alcanzaba una anchura aproximada de media milla y, marrón por el fango, corría como una balsa desde las montañas hasta el mar. El cauce, amurallado por la verde vegetación, se hundía por todos los lados menos por donde los bancos de fango se extendían bruscamente como dedos ensayando un nuevo avance de los árboles. Sobre esa orilla yacían indolentes, mostrando su amplia sonrisa, los cocodrilos sagrados, que se incorporaban sobre sus cortas patas al percatarse de la presencia de la nave guía y se deslizaban como el aceite en el agua marrón. Las cotorras y los monos gritaban a los botes desde la espesura. Un martín pescador azul, amarillo y rojo centelleó desde una rama, cayendo como una estrella alada. Se detuvo, barrió la superficie y se elevó con un pequeño pez plateado entre sus garras.
Los doce remeros gruñían al unísono con el chapoteo de las palas de madera y el golpe de bronce del gong del patrón. De poca estatura, rechonchos, gruesos de cuello, cejijuntos, primos hermanos de los hombres, primos segundos de los grandes simios, halaban y gruñían mientras el sudor enmarañaba sus velludos cuerpos. Entre los remeros, sobre la estrecha cubierta, se amontonaban cofres de lingotes de oro y de diamantes, cajas de pieles, estatuillas talladas de diosas, dioses, monstruos y animales, de hierbas medicinales de la selva lluviosa y montones de colmillos de marfil. Cinco soldados protegidos con armaduras de cuero lo guardaban con sus lanzas.
Por delante de la embarcación de Hadon iban seis naves que sólo llevaban remeros y soldados. Detrás de su nave venían veintitrés más, todas pesadamente cargadas de los preciosos productos de Opar. Tras ellas se movían seis embarcaciones que formaban la retaguardia. Hadon las observó unos instantes y luego empezó a caminar de delante a atrás, cinco pasos cada vez, a lo largo de la abigarrada cubierta de popa. Mantenerse en forma era vital. Su vida dependería de ello durante los Grandes Juegos. Hewako y Taro y los tres suplentes pronto le imitaron. Tres de ellos, en fila india, caminaban de delante a atrás y los demás hacían ejercicios de ataque. Hadon observaba con envidia los músculos, como serpientes pitón, de Hewako. Se decía que era el hombre más fuerte de todo Khokarsa, a excepción de Kwasin, por supuesto. Pero Kwasin estaba exiliado, vagando por alguna parte de las Tierras Occidentales con su enorme maza de roble reforzada de bronce sobre sus hombros. Si él hubiera sido uno de los contendientes, difícilmente ningún otro hubiera participado.
Hadon se preguntaba si él mismo se hubiera atrevido. Quizás sí. Quizás no. Pero aunque no tenía el cuerpo de un gorila, sí que tenía largas piernas y velocidad y resistencia y una destreza con la espada que incluso su padre alababa.
Y era la última prueba, la de la espada, la que decidía.
Pero, así y todo, su padre le había avisado:
—Eres muy bueno con el tenu, hijo mío —le había dicho—. Pero no eres un profesional, aún no, y un hombre con experiencia podría hacerte pedazos a pesar de tus largos brazos y de tu juventud. Por fortuna, serás superior contra jóvenes tan verdes como tú. Es irónico que haya muchos hombres que podrían superarte fácilmente con la espada, pero que son demasiado mayores para ganar en los otros juegos. Sin embargo, si algún viejo de veintiocho años decidiera intentar ir a luchar por el premio, podría conseguirlo por los pelos, y entonces ¡que Kho te ayude!
Su padre se había palpado el muñón de su brazo izquierdo, su rostro se había tornado severo y había añadido:
—Tú nunca has matado a un hombre, Hadon, y por eso tu verdadero temperamento aún no ha aflorado. A veces, la peor espada puede derrotar al mejor, si tiene el corazón de un verdadero asesino. ¿Qué sucederá si tú y Taro sois los finalistas? Taro es tu mejor amigo. ¿Podrás matarle?
—No lo sé —había contentado Hadon.
—Entonces no deberías estar en los Juegos —había dicho su padre—. Y ahí está Hewako. Guárdate de él. Sabe que tú eres mejor que él con el tenu. Tratará de romperte el espinazo antes de la prueba final.
—Pero los combates de lucha no son a muerte —había dicho Hadon.
—Ocurren accidentes —había contentado su padre—. Hewako te habría roto el cuello durante las eliminatorias si la juez no hubiera estado atenta. Yo le advertí a ella pues, aunque ahora sólo soy un humilde barrendero del templo, antes fui numatenu, y ella me escuchó.
Hadon se había estremecido. Le dolía oír a su padre hablar de los viejos tiempos, de cuando tenía dos brazos que podían empuñar una espada de hoja ancha de manera más diestra que nadie en Opar. Una espada facinerosa, blandida a traición, había segado el brazo de su padre por encima del codo durante aquella lucha en los oscuros túneles de la parte baja de Opar. El rey había muerto en aquella tenebrosa lucha y un nuevo rey había ascendido al trono.
Y el nuevo rey tenía odio a Kumin y, en lugar de jubilarle honorablemente con una pensión, le había destituido. Muchos numatenu se habrían suicidado en su lugar. Pero Kumin había decidido que él debía más a su familia que al, en cierto modo, nebuloso código de los numatenu. No los abandonaría a la pobreza y a la dudosa caridad de los parientes de su esposa. Así que se había convertido en barrendero, y esto, aunque fuese un puesto muy bajo, le puso bajo la especial protección de la propia Kho. Al nuevo rey, Gamori, le habría gustado expulsar a Kumin y a su familia a la jungla, pero su esposa, la Sacerdotisa Mayor, no lo consintió.
Kumin había enviado a Hadon a vivir con su hermano, Phimeth, durante varios años. Esto era para dar a Hadon una oportunidad de aprender el arte de la espada bajo la tutela del esgrimista de tenu más grande que había en Opar, su tío. Fue en las oscuras cuevas en las que su tío vivía en el exilio donde Hadon había conocido a su primo, Kwasin, hijo de Wimake, la hermana de Phimeth y de Kumin. Wimake había muerto de una picadura de serpiente unos años atrás, y así Hadon había vivido durante cuatro años sin una madre o una tía o cualquier mujer de la forma que fuera. Había sido un tiempo de soledad en muchos sentidos, aunque delicioso en otros. A no ser por Kwasin, que con frecuencia había llenado de tristeza a Hadon.
Justo antes de que el Dios Flamígero, Resu, desapareciera detrás de los árboles, las lanchas se amarraron a los muelles, que habían sido construidos varios cientos de años atrás, para la obligada detención nocturna. La mitad de los soldados ocuparon sus puestos detrás de las murallas de piedra que lo encerraban todo, menos la orilla del río correspondiente a los muelles. Los otros soldados encendieron fuegos para prepararse la cena, para ellos, los oficiales y los miembros del equipo de competición. Los remeros hicieron sus fuegos en ciertos rincones de las murallas. Sacrificaron un magnífico verraco y un gran pato y arrojaron al fuego las mejores porciones, en ofrenda a Kho, a Resu y a Tesemines, diosa de la noche. Las patas del cerdo y los restos del pato fueron arrojados a las aguas para aplacar al dios menor del río.
La rápida corriente arrastró los despojos en medio de las sombras del crepúsculo. Flotaron hasta la curva, donde las sombras caían de las ramas de los árboles. De repente las aguas se movieron y desaparecieron bajo la superficies.
Uno de los remeros murmuró:
—Kasukwa se los ha llevado.
Hadon sintió una fría comezón en la piel, aunque se dio cuenta de que habían sido los cocodrilos, y no el dios, los que habían capturado el sacrificio. Él, como la mayoría de los demás, se tocó rápidamente la frente con las yemas de sus tres dedos más largos y luego describió con ellas un círculo que fue recorriéndole los riñones y terminó en la frente. Unos cuantos hombres canosos de entre los oficiales y los remeros hicieron la vieja señal de Kho, tocándose la frente primero con las yemas de los tres dedos, luego la parte derecha del pecho, los genitales, la parte izquierda del pecho, la frente de nuevo, para terminar en el ombligo.
Pronto el aire se espesó con el humo y el aroma que despedían el cerdo y el pato al guisarse. La mayor parte del grupo pertenecía al Tótem de la Hormiga, pero unos cuantos eran miembros del Tótem del Cerdo, y de ahí que les estuviera prohibido comer carne de ese animal, salvo en un determinado día del año. Ellos cenaron pato, huevos hervidos y trozos de cecina de buey. Hadon comió frugalmente cerdo, pan de mijo, queso de cabra, las dulces y rojas bayas mowometh y uvas pasas. Rechazó la cerveza de sorgo, no porque no le gustara, sino porque le haría acumular grasas y reduciría su capacidad respiratoria.
Aunque el humo caía sobre ellos en el aire tranquilo, y les hacía toser y enrojecía sus ojos, no se quejaban. El humo ayudaría a alejar a los mosquitos, los pequeños y malvados hijos de Tesemines, que ahora salían en enjambre desde el bosque. Hadon se aplicó un aceite repelente por todo el cuerpo y esperó que junto con el humo le proporcionaría un buen descanso nocturno. Al llegar la aurora se untaría con otra sustancia repelente para las moscas que atacarían en cuanto el sol hubiera templado el aires.
Acababa Hadon de terminar de comer cuando Taro le tiró del brazo y señaló río abajo. Aún no había salido la luna, pero pudo ver un gran cuerpo oscuro en la otra orilla del río. Sin duda alguna se trataba de un leopardo que había acudido a beber antes de cazar.
—Quizás deberíamos haber ofrecido también sacrificios a Khukhaqo —dijo Taro.
Hadon sonrió burlonamente y dijo:
—Si ofreciéramos sacrificios a todas las deidades y espíritus que tuvieran posibilidades de hacernos daño, no tendríamos sitio suficiente en las barcas para todos los animales que iríamos a necesitar.
Luego, viendo a la luz del fuego la expresión ofendida de Taro, sonrió y le dio una palmada en el hombro.
—Hay buen sentido en lo que dices. Pero yo no me atrevería a sugerir a la sacerdotisa que hiciéramos ofrendas a la diosa leopardo. Ella no tomaría a bien que metiésemos las narices en sus asuntos.
Taro estuvo acertado. Más tarde, durante la noche,
Hadon fue sacudido por un grito en mitad de un agitado sueño. Se incorporó, agarró su espada de hoja ancha y comenzó a escudriñar desconcertadamente a su alrededor. Vio un cuerpo negro y amarillo que saltaba sobre la muralla y que se llevaba a un remero que daba alaridos entre sus fauces. Y luego, los dos desaparecieron. Era inútil y peligroso perseguir al leopardo. El capitán de los guardias organizó un alboroto con los centinelas, pero todo aquello era únicamente para aliviar su propio miedo y su enojo.
De cualquier manera, la diosa leopardo había sido ofendida, y por eso todos se aprestaron a aplacarla. Klyhy, la sacerdotisa, sacrificó un cerdo a Khukhaqo. Aquello no devolvería la vida al pobre remero, pero podía evitar que otro leopardo atacase. Y la sangre del cerdo vertida en un cuenco de bronce aplacaría con toda seguridad al espíritu del remero y evitaría que merodease esa noche por el campamento. Hadon así lo esperaba, pero no se volvió a dormir. Ni tampoco los demás, a excepción de los remeros. Las fatigas del día aseguraban que no había casi nada que les pudiera mantener desiertos por mucho tiempo.
Al amanecer, la sacerdotisa de Kho y el sacerdote de Resu se despojaron de los vestidos y tomaron su baño ritual en el río. Los soldados vigilaban la aparición de los cocodrilos, mientras el resto del grupo se bañaba siguiendo un orden de edades. Tomaron un desayuno consistente en sopa de quimbombó, carne seca de buey, huevos de pato cocidos y pan de mijo sin levadura. Después se dirigieron de nuevo al río. Cuatro días más tarde, mediada ya la mañana, oyeron el estruendo sordo de la catarata. Una milla antes de llegar, atracaron las embarcaciones, desembarcaron la carga y reanudaron lentamente su viaje por el camino, que se hallaba empedrado con enormes bloques de granito. A lo largo de él la vegetación iba siendo cortada a intervalos regulares por los guardabosques de la jungla. Después se curvaba, alejándose de la catarata, para terminar luego al borde de los acantilados. Aquí la expedición siguió un estrecho camino, empinado y sinuoso, cortado en la cara de la montaña. Los soldados precedían a la caravana y la guardaban por detrás. Los remeros jadeaban y resoplaban llevando las cajas, los cofres y los colmillos. Los pastores iban detrás, llamando o aguijoneando con palos puntiagudos a sus chillonas cargas. Los patos graznaban en las jaulas que los remeros llevaban sobre sus hombros. La cotorra sagrada que viajaba posada sobre el hombro de la sacerdotisa gritaba y parloteaba, y el mono sagrado, encaramado en el hombro del sacerdote, lanzaba estridentes insultos hacia invisibles enemigos en la jungla.
Con todo aquel ruido, pensaba Hadon, se les podría oír en un radio de varias millas. Si los piratas Kawaru estuvieran esperando allá abajo, en la densa selva, estarían recibiendo muchísimas señales de aviso de su presencia. No es que existieran muchas posibilidades de una emboscada. Una escolta de soldados del fuerte se encontraría al pie de las montañas. Pero se había sabido que los Kawaru habían logrado pasar por allí inadvertidos.
Al poco rato, los juramentos del sacerdote contribuyeron a aumentar el barullo. El mono había aliviado su vientre sobre el hombro del dignatario. Nadie, a excepción de la sacerdotisa, se atrevía a reír, aunque no podían evitar unas cómicas muecas en sus rostros tratando de contener la risa. Cuando el sacerdote les vio en tan comprometida situación, lanzó nuevos juramentos. Un soldado trajo una jarra de agua y limpió toda la causa del jaleo con un paño de lino. Al cabo de un rato el sacerdote también se reía, pero el mono hizo el resto del camino sobre el hombro de un remero.
Al anochecer entraron en un área despejada al pie de la catarata. En ella les esperaban cincuenta soldados. El grupo se bañó en el estruendo y en la frescura de las aguas, ofreció sacrificios y comió. Al amanecer ya estaban levantados y dos horas más tarde embarcaban la carga en las chalupas. Aún tenían por delante un viaje de tres días. Esto, por sí solo, ya hubiera sido bastante tenso. Pero el tonto de un remero incrementó su nerviosismo. Declaró que en su último viaje había llegado a ver al dios del río por un instantes.
—¡Era Kasukwa en persona! Le vi justo en el momento en que Resu se iba a dormir. Surgió de las aguas, un ser monstruoso cuatro veces mayor que el mayor de los hipopótamos macho que hayáis podido ver en toda vuestra vida. Su piel era tan gruesa y parda como la de un hipopótamo, aunque era como verrugosa. Las verrugas eran tan negras y tan grandes como mi cabeza y cada una de ellas tenía tres ojos y una boca diminuta llena de dientes tan afilados como los de un cocodrilo. Tenía brazos largos como los de un hombre, pero donde deberían estar las manos, había cabezas de cerdo de río con ojos rojos que llameaban. Me miró fijamente durante unos instantes y mis tripas todavía se me convierten en sopa de quimbombó cuando pienso en su cara. Era como la de un hipopótamo, excepto que más peluda. Y tenía únicamente un gran ojo verde y espumoso en el centro de la frente. Y sus dientes eran muchos y como puntas de lanza. Y luego, mientras yo imploraba a Kho y también a G’xsghaba’ghdi, la diosa de nuestros antepasados, y pensaba que me iba a desmayar, aquel ser se hundió lentamente de nuevo en el río.
Los demás remeros gruñeron afirmativamente, aunque ninguno hubiera visto a Kasukwa.
—Sacrificaremos un cerdo especialmente hermoso en su honor esta noche —dijo Klyhy —. Incluso aunque, como a mí me parece probable, tu visión hubiera sido inspirada por la cerveza.
—¡Que Kho me deje muerto aquí ahora mismo si estoy mintiendo! —gritó el remero.
Los que se hallaban junto a él dieron un salto atrás, unos mirando hacia arriba y otros hacia abajo, ya que Kho puede castigar desde la tierra o desde el cielo. Nada sucedió y todo el mundo respiró aliviado. Hadon sugirió al capitán que debía decir al remero que cerrara la boca antes de que a todo el grupo le invadiera el pánico. El capitán dijo que le ofendían los jóvenes que daban consejos, incluso aunque fueran a ser héroes. A pesar de todo, habló ásperamente al remero.
El siniestro y horrible Kasukwa no se dejó ver durante el viaje hacia el mar, aunque inquietó el sueño de muchos y los remeros se ponían pálidos cada vez que un hipopótamo surgía en la superficie cerca de sus barcas. Avanzada ya la tarde del tercer día, al doblar un recodo del río, allí, detrás de la amplia desembocadura, se encontraba el mar, el Kemuwopar.
En la orilla norte estaban los muelles y las grandes galeras y almacenes, los edificios de los tótems, las casas y el fuerte de piedra. Los patrones elevaron el ritmo de sus golpes sobre los gongs de bronce. Los remeros, aunque cansados, tensaban los rostros, enseñando sus dientes, gruesos como adoquines, y acaparaban fuerzas en sus macizos y peludos brazos para el tramo final. Durante algún tiempo estarían a salvo de Kawuru, la diosa leopardo, y del dios del río. Y esa noche habría una fiesta en su salón del tótem, seguida de un sueño empapado de cervezas.
Pero no para Hadon. Llenarse la tripa de comida y cerveza no era asunto para un joven que debía mantenerse ligero y ágil para los Grandes Juegos. Sin embargo, Klyhy había prometido recibirle esa noche en el pequeño templo de Kho situado junto al fuerte. Ella era diez años mayor que él y una bella mujer, si uno podía pasar por alto los inicios de una cierta barriga producto de la cerveza y un cierto flojear en sus grandes pechos. Y Hadon podía. Además, era un gran honor ser aceptado por una sacerdotisa.
Y si a su hermana, la sacerdotisa que iba con ellos, le gustaban sus compañeros, ellos tampoco dormirían demasiado esa noches.
A Hewako no le gustaba todo aquello. Había albergado la esperanza de que Klyhy le hubiera tomado entre sus oscuros y broncíneos brazos y que aquellos grandes ojos grises hubieran ardido de amor por él. Cuando oyó que Klyhy decía que sí a Hadon, frunció el ceño y flexionó sus imponentes bíceps. No se atrevió a decir nada mientras Klyhy estuviera al alcance de sus palabras. Hadon le había sonreído burlonamente, pero el pensamiento del largo viaje por mar que aún tenían por delante no le resultó demasiado agradable. Aunque Hadon tenía un temperamento afable, los sarcasmos de Hewako estaban haciéndolo desaparecer.