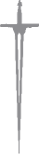
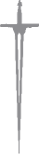
Celaena corrió hacia Ilias, que gimió cuando le dio la vuelta para ponerlo boca arriba. La herida que tenía en el estómago seguía sangrando. La asesina se arrancó unas tiras de la túnica empapada en sangre y gritó pidiendo ayuda mientras lo vendaba con fuerza.
Oyó un roce de tela en el suelo. Celaena miró por encima del hombro y vio que el maestro intentaba acercarse a su hijo a rastras. La parálisis debía de estar cediendo.
Cinco asesinos cubiertos de sangre subieron las escaleras a toda prisa. Abrieron los ojos de par en par y luego palidecieron al descubrir a Ilias y al maestro. Celaena dejó a Ilias a su cuidado y se precipitó hacia el padre.
—No os mováis —le ordenó. La asesina frunció el ceño cuando la sangre de su propia herida manchó la túnica del maestro—. Podríais lastimaros.
Observó la tarima buscando alguna pista de la procedencia del veneno, y se precipitó a coger una copa de bronce volcada. Dedujo por el olor que habían adulterado el vino con una pequeña cantidad de gloriella, suficiente para paralizarlo pero no para envenenarlo. Al parecer Ansel se había propuesto dejarlo completamente indefenso antes de matarlo. Quería que supiese que era ella quien lo había traicionado. Que estuviera consciente mientras le cortaba la cabeza. ¿Cómo era posible que el maestro no se hubiera dado cuenta del ardid antes de beberse aquel agua envenenada? Tal vez no fuera tan humilde como parecía. Quizás hubiera sido tan arrogante como para creer que estaba a salvo allí.
—Pasará pronto —tranquilizó Celaena al señor mudo, pero gritó pidiendo el antídoto para acelerar el proceso. Uno de los asesinos salió corriendo del salón.
Cogiéndose la herida con una mano, se sentó junto al hombre. Al otro lado de la estancia, los asesinos se disponían a trasladar a Ilias, después de asegurarle al maestro que su hijo se pondría bien.
Celaena estuvo a punto de gemir de alivio, pero se puso alerta cuando notó que una mano seca y encallecida rodeaba la suya y se la apretaba ligeramente. Bajó la vista hacia el señor mudo, cuyos ojos miraron la puerta abierta. Le recordaba la promesa que había hecho. Le había dado a Ansel veinte minutos para ponerse fuera de su alcance.
Era la hora.
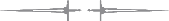
A lomos de Hisli, que galopaba como si la persiguieran todos los demonios. Ansel apenas era ya una mancha oscura en el horizonte. Galopaba por las dunas en dirección noroeste, hacia las Arenas Cantarinas, a la estrecha franja de selva que separaba las tierras Desérticas del continente, tras las cuales se extendían los Yermos Orientales. Hacia Briarcliff.
Encaramada a una almena, Celaena se sacó una flecha del carcaj y la alojó en el arco.
La cuerda gimió cuando la tensó, más y más, con todas sus fuerzas.
Concentrada en la minúscula figura que cabalgaba a lomos del caballo negro, Celaena apuntó.
En el silencio de la fortaleza, el arco tañó como un arpa lúgubre.
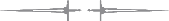
La flecha se elevó en un arco implacable. Las dunas rojas pasaban por debajo a toda velocidad mientras el proyectil salvaba la distancia. Un girón de oscuridad alada cargado de acero. Una muerte rápida y sangrienta.
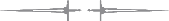
Hisli dio un coletazo cuando la flecha se enterró en la arena, a pocos milímetros de sus cascos traseros. Ansel no se atrevió a mirar por encima del hombro. Siguió galopando y no se detuvo.
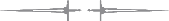
Celaena bajó el arco y se quedó mirando a Ansel hasta que su antigua amiga desapareció en el horizonte. Una flecha, tal como había prometido.
Sin embargo, también le había prometido que le daría veinte minutos para alejarse.
Celaena había disparado a los veintiuno.
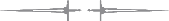
A la mañana siguiente, el maestro mandó llamar a Celaena a su dormitorio. Había sido una noche larga, pero Ilias estaba ya en proceso de recuperación. Aunque por los pelos, la hoja no había perforado ningún órgano. Todos los soldados de lord Berick habían muerto. Estaban a punto de ser transportados a Xandria para recordarle a lord Berick que buscase en otra parte la aprobación del rey de Adarlan. Habían caído veinte asesinos y en la fortaleza reinaba el silencio denso del luto.
Celaena se sentó en una silla de madera tallada y miró al maestro, que, asomado a la ventana, contemplaba el cielo. La asesina estuvo a punto de caerse de la silla cuando el hombre empezó a hablar.
—Me alegro de que no mataras a Ansel —tenía la voz ronca y pronunciaba las palabras con el acento entrecortado pero melodioso de una lengua que Celaena nunca había oído—. Llevaba un tiempo preguntándome cuándo se haría cargo de su destino.
—Entonces lo sabíais…
El maestro se dio media vuelta.
—Hace años que lo sé. Varios meses después de su llegada, hice algunas averiguaciones en las Llanuras. Su familia no le había escrito y me preocupaba que les hubiera pasado algo —se sentó en una silla, enfrente de Celaena—. El mensajero regresó al cabo de unos meses diciendo que Briarcliff ya no existía. El señor y su hija mayor habían sido asesinados a manos del rey supremo, y la hija menor, Ansel, había desaparecido.
—¿Y por qué nunca… la interrogasteis al respecto?
Celaena se tocó la fina costra de la mejilla izquierda. No le quedaría cicatriz. Y si le quedaba… bueno, en ese caso buscaría a Ansel y le devolvería el favor.
—Porque tenía la esperanza de que al final confiaría en mí lo suficiente para contármelo todo. Tenía que concederle la oportunidad, a pesar de los riesgos. Esperaba que aprendiese a afrontar el dolor, a convivir con él —sonrió con tristeza a Celaena—. Si aprendes a soportar el dolor, eres capaz de sobrevivir a todo. Algunas personas aprenden a aceptarlo… a amarlo. Algunos lo soportan ahogándolo en tristeza o se fuerzan a sí mismos a olvidar. Otros lo transforman en ira. Ansel, en cambio, dejó que su dolor se tornara odio, y que la consumiera hasta convertirla en alguien distinto; una persona que sin duda jamás deseó llegar a ser.
Celaena absorbió las palabras pero las dejó de lado para meditarlas más adelante.
—¿Vais a contar lo que hizo?
—No. Ahorraré ese trago a mis gentes. Muchos la consideraban su amiga, y una parte de mí cree que en ocasiones lo fue.
Celaena se quedó mirando el suelo, sin saber qué hacer con el dolor que le oprimía el pecho. ¿Convertirlo en rabia, como el maestro decía, le ayudaría a soportarlo?
—Si te sirve de algo, Celaena —dijo él con su voz áspera—, creo que has sido lo más parecido a una amiga que Ansel ha llegado a tener. Y creo que te obligó a marcharte porque de verdad te apreciaba.
Celaena odiaba a sus labios por temblar tanto.
—Eso no reduce el dolor.
—Ni yo te lo he dicho con esa pretensión. Pero creo que has dejado una huella muy profunda en el corazón de Ansel. Le perdonaste la vida y le devolviste la espada de su padre. No lo olvidará. Y quizá cuando haga el siguiente movimiento para reclamar su título, se acordará de la asesina del norte y de la bondad que demostró, y tal vez deje menos cadáveres a su paso.
Se dirigió hacia un secreter de filigrana, como si quisiera dar tiempo a Celaena para recuperar la compostura, y sacó una carta. Cuando volvió junto a ella, los ojos de la muchacha ya estaban secos.
—Cuando le entregues esto a tu maestro, hazlo con la cabeza alta.
Ella cogió la carta. El beneplácito. El fruto de su esfuerzo. Después de todo lo que había pasado, la misiva había perdido su importancia.
—¿Y a qué se debe que me estéis hablando? Pensaba que habíais hecho voto de silencio de por vida.
Él se encogió de hombros.
—Eso cree todo el mundo, pero por lo que yo recuerdo jamás he hecho voto de silencio oficialmente. Prefiero guardar silencio la mayor parte del tiempo, y estoy tan acostumbrado que a menudo olvido que poseo la capacidad del habla. En ocasiones, sin embargo, las palabras son necesarias. Cuando hacen falta explicaciones que los meros gestos no pueden transmitir.
Celaena asintió, haciendo lo posible por ocultar su sorpresa. Al cabo de un momento, el maestro dijo:
—Si alguna vez te cansas del norte, siempre serás bienvenida entre nosotros. Te prometo que los meses invernales son mucho más agradables que los estivales. Y creo que mi hijo se alegraría mucho si decidieras volver.
El hombre rio por lo bajo y la asesina de Adarlan se sonrojó. Él le tomó la mano.
—Mañana, cuando partas, algunos de mis hombres te acompañarán —añadió.
—¿Por qué?
—Porque tienen que llevar el carro a Xandria. Sé que estás en deuda con tu maestro; que aún le tienes que devolver una buena suma antes de ser libre para vivir tu propia vida. Te obliga a reintegrarle la fortuna que te forzó a solicitar —le apretó la mano a Celaena antes de acercarse a uno de los tres baúles que había apoyados contra la pared—. Por salvarme la vida y perdonar la de Ansel.
Abrió la tapa de un baúl, y luego otra y otra.
El sol iluminó el oro guardado en el interior. El reflejo inundó la habitación como luz en el agua. Cuánto oro… y además tenía el retal de seda de araña que el mercader le había regalado. No podía pensar en las posibilidades que le ofrecían aquellas riquezas, no en aquel momento.
—Cuando le entregues la carta a tu maestro, dale esto también. Y dile que en el desierto Rojo no golpeamos a nuestros discípulos.
Celaena sonrió despacio, al borde de las lágrimas.
—Así lo haré.
La asesina de Adarlan miró la ventana abierta y el mundo que se extendía detrás. Por primera vez en mucho tiempo, oyó la canción del viento del norte, que la invitaba a volver a casa. Y no tuvo miedo.