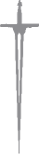
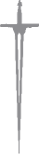
Como una estrella errante por un cielo rojo, Kasida volaba sobre las dunas. Saltó el barranco de la Cuchilla como si salvara un arroyuelo. Pararon solo el tiempo suficiente para que el caballo descansara y abrevara, y aunque Celaena le pidió perdón por forzarla tanto, Kasida no flaqueó. Ella también presentía el peligro.
Cabalgaron durante la noche, hasta que el alba encarnada rompió sobre las dunas y el humo enturbió el cielo. Entonces la fortaleza se desplegó ante ellas.
El fuego ardía aquí y allá, y se oían gritos por todas partes junto con el fragor de las armas al entrechocar. Los asesinos aún ofrecían resistencia pero los hombres de Berick ya habían franqueado las murallas. Unos cuantos cadáveres salpicaban la arena que conducía a las puertas, pero los propios portones no mostraban signos de haber sido forzados, como si alguien los hubiese abierto desde dentro.
Celaena desmontó antes de llegar a la última duna y dejó que el propio caballo escogiera entre seguirla o correr en libertad. Recorrió agachada el resto del camino hasta llegar a la fortaleza. Se detuvo apenas el tiempo suficiente para cogerle la espada a un soldado muerto y se la ciñó al cinturón. Era de manufactura barata y estaba descompensada, pero la afilada punta bastaría para sus propósitos. Por el golpeteo amortiguado que sonaba a su espalda, supo que Kasida la había seguido, pero no se atrevió a apartar los ojos de la escena que tenía delante. Sacó sus dos largas dagas.
Al otro lado de la muralla había cadáveres por todas partes, tanto de soldados como de asesinos. Por lo demás, el patio principal estaba vacío aunque el agua fluía roja por los riachuelos. Procuró no mirar las caras de los caídos.
Los fuegos estaban reducidos a ascuas; la mayoría era poco más que un montón de cenizas humeantes. Los restos carbonizados de las flechas indicaban que las habían prendido antes de lanzarlas. Cada paso que la internaba en la fortaleza se le antojaba toda una vida. Los gritos y el repique de armas procedían de otra zona de la fortificación. ¿Quién iba ganando? Si los soldados habían logrado entrar con tan pocas pérdidas, alguien tenía que haberles cedido el paso, seguramente en plena noche. ¿Cuánto tiempo había tardado el vigía nocturno en atisbar a los soldados que se colaban en la fortaleza? A menos que el vigilante hubiera sido asesinado antes de dar la alarma.
No obstante, mientras se internaba en el hogar de los asesinos silenciosos, Celaena comprendió que debería estar haciéndose una pregunta mucho peor. ¿Dónde estaba el maestro?
Era eso lo que quería lord Berick: la cabeza del maestro mudo.
Y Ansel…
Celaena no quiso terminar aquel pensamiento. No era posible que Ansel la hubiera obligado a marcharse para ahorrarle aquello. No podía estar detrás de aquel ataque. Sin embargo…
La asesina de Adarlan echó a correr hacia la sala de recepciones, sin preocuparse del ruido. La sangre y la destrucción campaban a sus anchas. Pasó por patios atestados de soldados y asesinos enzarzados en combate.
Había remontado la mitad de las escaleras que conducían al salón del trono cuando se encontró frente a frente con un soldado blandiendo una espada. Celaena esquivó el golpe y le hundió la daga en el vientre con una estocada baja y profunda. Los soldados habían prescindido de las armaduras para evitar el calor, y sus cotas de malla de cuero no bastaban para protegerlos de una hoja hecha de acero de Adarlan.
Saltó a un lado cuando el soldado rodó por las escaleras con un gruñido. No se molestó en mirarlo por última vez antes de proseguir su ascenso. Reinaba el silencio en el último piso.
Casi sin aliento, Celaena corrió como una posesa hacia la puerta abierta del salón de recepciones. Los doscientos soldados tenían la misión de destruir la fortaleza… y distraer a los asesinos. Al estar todos pendientes del ataque, habían dejado al maestro desprotegido. Sin embargo, seguía siendo el maestro mudo. ¿Qué hacía pensar a Ansel que lo podía vencer?
A no ser que hubiera empleado aquel tóxico también con él. ¿Cómo si no se las iba a ingeniar ella para desarmarlo?
Celaena se abalanzó corriendo por las puertas abiertas y estuvo a punto de tropezar con el cadáver tendido a la entrada.
Mikhail yacía de espaldas con la garganta abierta y los ojos fijos en el techo de azulejos. Muerto. A su lado estaba Ilias, que intentaba levantarse aferrándose al mismo tiempo el vientre ensangrentado. Celaena ahogó un sollozo e Ilias alzó la cabeza. La sangre borboteaba en su boca. La asesina de Adarlan se arrodilló a su lado pero él gruñó y señaló hacia el fondo de la sala.
Hacia donde estaba su padre.
El maestro descansaba de costado en el trono, con los ojos abiertos y la túnica aún intacta. Sin embargo, su inmovilidad era antinatural; Ansel le había administrado algo para paralizarlo.
La muchacha estaba allí, de pie junto a él y de espaldas a Celaena, y le hablaba al maestro con un tono rápido y quedo. Parloteaba. Sostenía con fuerza la espada de su padre, por cuya hoja goteaba la sangre. Los ojos del maestro se posaron en la cara de la asesina de Adarlan, luego en la de su propio hijo. Estaban inundados de dolor. No por sí mismo, sino por Ilias; por su hijo herido. Volvió a mirar el rostro de Celaena, ahora con una expresión de súplica en su mirada verdeazul. Salva a mi hijo.
Ansel inspiró profundamente y levantó la espada, disponiéndose a cortar la cabeza del maestro. Celaena sacó el cuchillo en un parpadeo. Con un golpe de muñeca, lo lanzó.
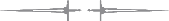
La daga alcanzó a Ansel en el antebrazo, exactamente donde Celaena había apuntado. Lanzando un grito, la joven abrió la mano. La espada de su padre cayó al suelo. Pálida de la sorpresa, la muchacha se dio la vuelta a toda prisa aferrándose la herida pero su expresión mudó en algo oscuro e implacable cuando vio allí a Celaena. Ansel saltó hacia el arma caída.
Celaena ya había echado a correr.
La otra recogió la espada y la alzó para abatirla contra el cuello del maestro.
Celaena la embistió en el último momento y ambas se estrellaron contra el suelo. Ropa, hueso y acero, todo enredado en un remolino. La asesina de Adarlan levantó las piernas lo suficiente para patear a Ansel con fuerza. Las dos chicas se separaron y Celaena se puso en pie en el mismo movimiento.
Desgraciadamente Ansel ya se había incorporado. Blandiendo la espada, se interponía entre Celaena y el maestro. La sangre resbalaba por el brazo de Ansel.
Las dos jadeaban. La asesina de Adarlan hizo un esfuerzo por controlar el mareo.
—No lo hagas —pidió sin resuello.
Ansel lanzó una risa seca.
—Te dije que te fueras a casa.
Celaena se sacó la espada del cinto. ¡Si al menos tuviera un arma como la de Ansel y no aquel metal cochambroso! La hoja le tembló en las manos cuando se dio cuenta de quién se interponía exactamente entre ella y el maestro. No un soldado anónimo, no un desconocido ni un objetivo sin nombre. Era Ansel.
—¿Por qué? —susurró Celaena.
La chica ladeó la cabeza y levantó aún más la espada.
—¿Por qué? —Celaena jamás había visto nada tan espantoso como el odio que retorcía las facciones de Ansel—. Porque lord Berick me ha prometido enviar mil hombres a las Llanuras, por eso. El robo de aquellos caballos era exactamente la excusa que le hacía falta para atacar la fortaleza. Mi único cometido era encargarme de los guardias y dejar la puerta abierta ayer por la noche. Y llevarle eso —señaló con la espada al asesino mudo—. La cabeza del maestro —miró a Celaena de arriba abajo y la asesina de Adarlan se odió a sí misma por temblar tanto—. Suelta la espada, Celaena.
La otra no se movió.
—Vete al infierno.
Ansel rio entre dientes.
—Ya he estado en el infierno. Pasé algún tiempo allí cuando tenía doce años, ¿recuerdas? Y cuando marche hacia las Llanuras con las tropas de Berick, me aseguraré de que el rey supremo Loch lo visite también, pero primero…
Ansel se giró hacia el maestro y Celaena ahogó un grito.
—No —repitió.
Estando tan lejos, Ansel lo mataría antes de que la asesina de Adarlan pudiera hacer nada por evitarlo.
—No mires, Celaena.
La joven de las Llanuras dio un paso hacia el maestro mudo.
—Si lo tocas, te clavaré esta espada en el cuello —le espetó la otra.
La impresionaron su propias palabras y parpadeó para ahuyentar las lágrimas.
Ansel miró por encima del hombro.
—No creo que lo hagas.
Luego dio otro paso hacia el señor mudo, y la segunda daga de Celaena surcó el aire. Alcanzó a Ansel en un costado de la armadura, donde hizo una buena mella antes de caer rodando hasta el pie del trono.
Ansel se detuvo y le dedicó a su antigua amiga una sonrisa desganada.
—Has fallado.
—No lo hagas.
—¿Por qué?
Celaena se llevó una mano al corazón mientras con la otra aferraba la espada con fuerza.
—Porque sé lo que se siente —se acercó un paso más—. Porque sé lo que se siente cuando albergas esa clase de odio, Ansel. Lo sé perfectamente. Y esta no es la manera. Esta… —repitió en voz más alta mientras señalaba el fortín y los cadáveres que albergaba, a los soldados y a los asesinos que seguían luchando—. Esta no es la manera.
—Dijo la asesina —escupió Ansel.
—Me hice asesina porque no tenía otra elección. Pero tú sí la tienes, Ansel. Siempre la has tenido. Por favor, no lo mates.
Por favor, no me obligues a matarte, le estaba diciendo en realidad.
Ansel cerró los ojos. Celaena tensó la muñeca para comprobar el equilibrio de la espada, para calibrar su peso. Cuando la otra abrió los ojos, apenas quedaba nada de aquella muchacha de la que se había encariñado a lo largo del último mes.
—Esos hombres —dijo Ansel, y levantó la espada aún más—. Esos hombres lo destruyen todo.
—Ya lo sé.
—¡Lo sabes pero no haces nada para impedirlo! Solo eres un perro encadenado a tu amo —bajando el arma, salvó la distancia que las separaba. Celaena estuvo a punto de ceder al alivio, pero no aflojó la presión de la mano contra la espada. Ansel respiraba con dificultad—. Podrías venir conmigo —le apartó un mechón a su antigua compañera—. Juntas podríamos conquistar las Llanuras. Y con las tropas de lord Berick… —la mano de Ansel acarició la mejilla de Celaena, y esta intentó no retroceder ante el contacto, ante las palabras que salían de la boca de la chica—. Serías mi mano derecha. Recuperaríamos las Llanuras.
—No puedo —contestó Celaena, aunque veía el plan de Ansel con absoluta claridad, aunque la idea llegaba a tentarla.
La otra retrocedió un paso.
—¿Y qué tiene de especial Rifthold? ¿Cuánto tiempo piensas pasar arrastrándote ante ese monstruo?
—No puedo acompañarte y lo sabes. Así que coge tus tropas y vete, Ansel.
Varias expresiones asomaron a la boca de Ansel al mismo tiempo. Dolor. Negación. Rabia.
—Pues que así sea —dijo.
Ansel atacó, y a Celaena solo le dio tiempo a echar la cabeza a un lado para esquivar la daga que la otra le había lanzado con un golpe de muñeca. La hoja le arañó la mejilla y la asesina de Adarlan notó el calor de la sangre en la cara. ¡La cara! De todos los lugares donde Ansel podía haberla alcanzado…
La joven de las Llanuras surcó el aire con la espada, tan cerca que Celaena tuvo que brincar hacia atrás. Aterrizó de pie, pero su antigua amiga era tan rápida y estaba tan cerca que Celaena solo pudo protegerse con su propia arma. Las hojas entrechocaron.
La asesina de Adarlan giró sobre sí misma para rechazar la espada de Ansel. Lo hizo con tanta fuerza que la otra se tambaleó, mientras Celaena aprovechaba la ocasión para coger ventaja y atacar una y otra vez. Ansel paraba todos los golpes con facilidad gracias a la superioridad de su arma.
Pasaron junto al trono con el maestro postrado. Celaena se dejó caer al suelo e intentó golpear a Ansel con la pierna, pero esta saltó hacia atrás y esquivó el golpe. La asesina aprovechó aquellos preciosos segundos para coger la daga que yacía a los pies del trono.
Cuando Ansel volvió a atacarla, golpeó las hojas cruzadas de la espada y la daga de Celaena.
La joven de las Llanuras lanzó una carcajada grave.
—¿Cómo crees que acabará esto? —empujó las hojas de Celaena—. ¿O acaso estamos librando una lucha a muerte?
Celaena se afianzó contra el suelo. No sabía que Ansel fuera tan fuerte… ni que la sobrepasara tanto en altura. Y su armadura… ¿Cómo se las arreglaría para atravesar eso? Había un hueco entre la axila y las costillas, y también alrededor del cuello…
—Dímelo tú —replicó Celaena. La sangre le resbalaba por la cara hasta el cuello—. Parece ser que lo tienes todo planeado.
—Intenté protegerte —Ansel forcejeó contra las armas de Celaena, pero no con la fuerza suficiente para apartarlas—. Y volviste de todos modos.
—¿Llamas a eso protección? ¿Envenenarme y luego dejarme tirada en el desierto?
Ansel la había engañado y traicionado. La asesina de Adarlan enseñó los dientes, dispuesta a atacar.
Rápidamente, la otra le dio un puñetazo con la mano libre, que pasó entre la cruz de las armas y la alcanzó entre los ojos. La cabeza de Celaena dio una sacudida. La asesina vio un fogonazo y se desplomó de rodillas. La espada y la daga repicaron contra el suelo.
Un segundo después, Ansel estaba sobre ella, con un brazo ensangrentado atravesado sobre el pecho de Celaena y el filo de la espada contra la mejilla ilesa de su antigua amiga.
—Dame una sola razón para no matarte aquí mismo —le susurró Ansel al oído a la vez que apartaba la espada de Celaena de una patada. La daga yacía junto a ellas, fuera del alcance de la asesina.
Celaena forcejeó para alejar la cara del filo.
—Oh, pero qué presumida eres —se burló Ansel, y la otra hizo un gesto de dolor cuando la hoja se hundió más en su piel—. ¿Tienes miedo de que te marque la cara? —desplazó la espada para colocarla contra la garganta de Celaena—. ¿Y si te rajo el cuello?
—Basta.
—No quería que las cosas acabaran así entre nosotras. No quería que te vieras involucrada en esto.
Celaena la creyó. Si Ansel hubiera querido matarla, ya lo habría hecho. Y también había tenido ocasiones de sobra para acabar con el maestro. Tanta monserga sobre el odio, la pasión y el arrepentimiento…
—Estás loca —le espetó Celaena.
Ansel bufó.
—¿Quién ha matado a Mikhail? —quiso saber la asesina de Adarlan. Cualquier cosa con tal de inducirla a seguir hablando, a seguir pendiente de sí misma. Porque a pocos metros de Celaena estaba la daga…
—Yo —declaró Ansel. Su voz había perdido algo de arrogancia.
Como estaba inmovilizada contra el suelo y no le veía bien la cara, Celaena no podía estar segura, pero había creído entrever una pizca de remordimiento en sus palabras.
—Cuando los hombres de Berick atacaron, me aseguré de ser yo quien se lo notificara al maestro. El muy tonto ni siquiera olió la jarra de la que bebió antes de acudir a las puertas. Mikhail, en cambio, sospechó que yo tramaba algo y corrió hacia aquí para advertirlo. Demasiado tarde, sin embargo. El maestro ya había ingerido el veneno. Y luego Ilias sencillamente… se interpuso en mi camino.
Celaena miró a Ilias, que yacía en el suelo. Seguía respirando. El maestro miraba a su hijo con ojos horrorizados y suplicantes. Había que cortar la hemorragia de Ilias o moriría. El maestro dobló los dedos e hizo un movimiento sinuoso.
—¿A cuántos más has matado? —preguntó Celaena para distraer a Ansel mientras el maestro repetía el gesto. Una especie de culebreo lento y extraño…
—Solo a ellos dos. Y a los tres vigilantes. Les dejé a los soldados el resto.
Los dedos del maestro se retorcían y reptaban… como una serpiente.
Un ataque. Un solo golpe le bastaría. Igual que a la cobra.
Ansel era rápida. Celaena tenía que serlo más.
—¿Sabes qué, Ansel? —musitó Celaena repasando al mismo tiempo los movimientos que tendría que hacer durante los segundos siguientes, imaginando el impulso de sus músculos y rezando para no titubear, para mantener la concentración.
Ansel hundió un poco más la hoja de la espada en la garganta de la asesina.
—¿Qué, Celaena?
—¿Quieres saber lo que me enseñó el maestro durante todas aquellas clases?
Advirtió que Ansel se ponía alerta, que la pregunta la distraía. Era la ocasión que necesitaba.
—Esto.
Celaena se retorció y embistió a Ansel con el hombro. La armadura y la espada resonaron del impacto. La joven de las Llanuras perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Celaena golpeó los dedos de su antigua amiga con tanta fuerza que esta soltó la espada, que cayó directamente a la mano de la otra.
Como un rayo, con el movimiento de una serpiente que se retuerce sobre sí misma, Celaena inmovilizó a Ansel de bruces contra el suelo, que se quedó allí tendida con la espada de su padre apuntándole la nuca.
Celaena no se había dado cuenta del silencio que reinaba en la sala hasta que estuvo allí a cuatro patas, con una rodilla clavada en el cuerpo de Ansel y la otra apoyada en el suelo. La sangre, más roja que su cabello, brotaba del cuello de la muchacha allá donde la espada lo rozaba.
—No lo hagas —susurró Ansel con aquella voz que Celaena conocía tan bien, infantil y despreocupada. ¿La había fingido siempre?
Celaena hundió más la espada. Ansel cogió aire y cerró los ojos.
La asesina apretó la empuñadura con fuerza e intentó respirar con normalidad para infundirse valor. Ansel debía morir. Por lo que había hecho, merecía morir. Y no solo por los asesinos que yacían sin vida a su alrededor, sino también por los soldados que se habían sacrificado por su causa. Y por la propia Celaena, que allí, arrodillada junto a ella, tenía el corazón roto. Aunque no atravesase el cuello de Ansel con la espada, la perdería. Ya la había perdido.
Bien pensado, el mundo ya había perdido a Ansel hacía mucho tiempo.
Celaena no pudo evitar que los labios le temblaran cuando preguntó:
—¿Alguna vez fue real?
Ansel abrió un ojo y se quedó mirando la pared del otro lado.
—Hubo momentos en que lo fue. Cuando te obligué a marcharte, lo fue.
Celaena reprimió un sollozo e inspiró profundamente para serenarse. Despacio, retiró la espada del cuello de Ansel, apenas unos milímetros.
Su antigua amiga intentó moverse, pero la asesina volvió a hundirle el acero en la piel, y la otra se quedó quieta. En el exterior se oyeron gritos de victoria —y de preocupación—, unas voces roncas por la falta de uso. Los asesinos habían ganado. ¿Cuánto tardarían en llegar? Si veían a Ansel, si descubrían lo que había hecho, la matarían.
—Tienes cinco minutos para recoger tus cosas y marcharte —le advirtió Celaena con tranquilidad—. Porque dentro de veinte minutos, subiré a las almenas y te dispararé una flecha. Procura estar fuera de mi alcance para entonces, porque si no es así, esa flecha te atravesará el cuello.
Celaena levantó la espada. Ansel se puso en pie despacio, pero no se marchó. La otra tardó un parpadeo en comprender que esperaba que le devolviera la espada de su padre.
La asesina de Adarlan miró la empuñadura en forma de lobo y la sangre que ensuciaba el acero. El único vínculo que unía a Ansel a su padre, a su familia, a ese amargo rescoldo de esperanza que aún le ardía en el corazón.
Celaena dio la vuelta al arma y se la tendió a Ansel por el mango. Con lágrimas en los ojos, que abría desmesuradamente, la muchacha tomó la espada. Abrió la boca para hablar pero Celaena la interrumpió.
—Vete a casa, Ansel.
Esta volvió a palidecer. Tomó el arma que le tendía Celaena y se la enfundó. Miró a su antigua compañera una última vez antes de salir corriendo, saltando sobre el cadáver de Mikhail como si no fuera más que un montón de basura.
Desapareció al instante.