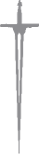
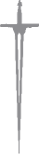
Alguien daba martillazos a un yunque muy, muy cerca de su cabeza. Tan cerca que Celaena notaba los golpes en el cuerpo. El sonido se abrió pasó en su mente y la despertó.
Con un sobresalto, Celaena se sentó. No había martillo ni yunque, solo un dolor de cabeza demoledor. Y tampoco ningún fuerte, únicamente kilómetros y kilómetros de dunas rojas y Kasida, que la miraba desde arriba. Bueno, al menos no estaba muerta.
Maldiciendo, se puso en pie. ¿Qué había hecho Ansel?
La luna iluminaba el desierto, lo suficiente para saber que la fortaleza de los asesinos no se veía desde allí y que las alforjas de Kasida contenían todas sus pertenencias. Excepto la espada. Buscó y rebuscó, pero no estaba allí. Celaena fue a coger una de sus dos dagas y se sobresaltó al notar que llevaba un papel encajado en el cinturón.
Le habían dejado también un fanal. Celaena tardó solo unos instantes en encenderlo y alojarlo en la duna. Arrodillada junto a la pálida luz, desenrolló el pergamino con manos temblorosas.
Reconoció la caligrafía casi ilegible de Ansel. La nota no era muy larga.
Lamento que esto haya tenido que acabar así. El maestro piensa que es mejor despedirte de este modo, en lugar de avergonzarte públicamente pidiéndote que te vayas antes de lo pactado. Kasida es tuya, al igual que la carta de beneplácito del maestro, que encontrarás en una alforja. Vete a casa.
Te echaré de menos,
Ansel
Celaena leyó la carta tres veces para asegurarse de que no se había saltado nada. La habían echado… ¿pero por qué? Por lo menos tenía la carta de recomendación pero… ¿qué había hecho para que deshacerse de ella fuera tan urgente como para drogarla y abandonarla en medio del desierto? Faltaban cinco días para su partida; ¿no podían esperar a que se fuera?
Se le saltaban las lágrimas mientras repasaba los acontecimientos de las últimas jornadas en busca de algo que pudiera haber ofendido al maestro. Se levantó y rebuscó por las alforjas hasta encontrar la carta. Estaba doblada y sellada con lacre verde mar; el color de los ojos del maestro. Algo presuntuoso, pero…
Palpó el sello. Si lo rompía, Arobynn podía acusarla de haber manipulado la carta. Por otra parte, ¿y si decía cosas terribles sobre ella? Ansel afirmaba en la nota que era una carta de beneplácito, así que no podía ser tan mala. Celaena volvió a guardarla en la alforja.
Quizás el maestro se hubiera dado cuenta también de que era consentida y egoísta. Tal vez la gente se había limitado a tolerarla y… Quizás se habían enterado de su pelea con Ansel y habían decidido echarla. No le sorprendería. Al fin y al cabo, cuidaban de los suyos. Qué importaba que, durante un tiempo, Celaena se hubiera sentido como uno más, que hubiera tenido la sensación, por primera vez en muchísimo tiempo, de que encajaba en un lugar. Un lugar donde podía aprender algo más que a engañar y a asesinar.
Por lo visto, se había equivocado. En cierto modo, darse cuenta de aquello le dolió más que la paliza de Arobynn.
Le temblaban los labios, pero enderezó los hombros y escudriñó el cielo nocturno hasta encontrar el ciervo y su estrella brillante que señalaba el norte. Suspirando, apagó el fanal de un soplido, montó a Kasida y se internó en la noche.
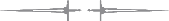
Cabalgó en dirección a Xandria, pensando que sería preferible viajar en barco a afrontar un viaje por las Arenas Cantarinas hasta Yurpa; el puerto al que había arribado. Sin un guía, tenía pocas posibilidades de llegar sana y salva. Se tomó su tiempo, caminando a ratos en vez de viajar a lomos de Kasida, que parecía tan triste como ella de dejar atrás a los asesinos silenciosos y sus lujosos establos.
Al día siguiente, llevaba varios kilómetros recorridos desde el atardecer cuando oyó unos golpes sordos en la arena. El ruido se intensificó, ahora acompañado de un repiqueteo de metal y unas voces graves. Celaena montó a Kasida y coronó una duna.
Doscientos hombres como mínimo marchaban a lo lejos, directamente al desierto. Algunos portaban estandartes rojos y negros. Los hombres de lord Berick. Avanzaban en columna, flanqueados por jinetes al galope. Aunque Celaena nunca había visto a lord Berick, un examen rápido del destacamento le reveló que no había ningún señor por allí. Debía de haberse quedado en casa.
Celaena no lo entendía. En aquella dirección no había nada. Nada salvo…
Se le secó la boca. Nada salvo la fortaleza de los asesinos.
Un soldado a caballo detuvo a su montura, una yegua negra de pelaje brillante de sudor. Miró en dirección a Celaena. Con aquellos ropajes blancos que solo le dejaban los ojos al descubierto, era imposible que la reconociera; no podía saber quién era.
A pesar de la distancia, la asesina de Adarlan alcanzó a ver el arco y el carcaj de flechas que llevaba el soldado. ¿Tendría buena puntería?
Celaena no se atrevía a moverse. Lo último que necesitaba era llamar la atención de aquel ejército. Los soldados iban armados con sables, dagas, escudos y flechas. Saltaba a la vista que no iban en son de paz, no si eran tantos.
¿Sería por eso por lo que el maestro la había obligado a marcharse? ¿Acaso sabía lo que iba a pasar y había preferido ponerla a salvo?
La asesina saludó al soldado con un movimiento de la cabeza y siguió cabalgando hacia Xandria. Si el maestro no quería saber nada de ella, no tenía por qué avisarlo. Sobre todo si ya estaba al corriente. Además, tenía todo un fortín lleno de asesinos. Doscientos soldados no tenían nada que hacer contra setenta sessiz suikast o más.
Los asesinos podían cuidar de sí mismos. No la necesitaban. Se lo habían dejado bien claro.
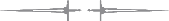
A pesar de todo, el sonido amortiguado de los cascos de Kasida contra la arena se le hizo más y más insoportable conforme se alejaba de la fortaleza.
A la mañana siguiente, en Xandria reinaba un silencio singular. Al principio Celaena pensó que se debía a que las gentes de por allí estaban aguardando noticias del ataque a los asesinos, pero pronto se dio cuenta de que el silencio era el habitual; sencillamente, la otra vez era día de mercado. Las calles estrechas y serpenteantes, antes atestadas de vendedores y puestos, estaban vacías, sucias de palmas y de montones de arena arrastrada por la fuerte brisa marina.
Compró un pasaje para un barco que zarparía por la tarde rumbo a Amier, el puerto más cercano de Melisande, al otro lado del golfo de Oro. Dado el embargo que sufrían los barcos que zarpaban en Xandria rumbo a otras zonas del imperio de Adarlan, un puerto olvidado del mundo como Amier era su mejor opción. Desde allí, cabalgaría a lomos de Kasida hasta Rifthold, aunque con suerte podría coger otro barco en algún punto del largo río Avery y ahorrarse así la última etapa del viaje a la capital.
El barco no zarparía hasta que subiese la marea, de modo que Celaena tenía unas cuantas horas para visitar la ciudad. El mercader de seda de araña ya no estaba allí, como tampoco el zapatero ni las sacerdotisas del templo.
Inquieta por si alguien reconocía la yegua, pero pensando que se la podrían robar si la dejaba sin vigilancia, Celaena cabalgó por las calles menos transitadas hasta llegar a un abrevadero semioculto. Celaena se apoyó contra una pared de piedra arenisca mientras el caballo bebía. ¿Habrían llegado ya los hombres de lord Berick a la fortaleza? Al paso que iban, seguramente se plantarían allí aquella misma noche o al día siguiente a primera hora como máximo. Celaena esperaba que el maestro estuviera preparado; y que hubiera vuelto a instalar la trampa de fuego. ¿La había despachado por su propia seguridad o lo iban a pillar por sorpresa?
Echó una ojeada al palacio que se erguía sobre la ciudad. Berick no iba con sus hombres. Si entregaba la cabeza del maestro mudo, era probable que el rey de Adarlan levantara el embargo a la ciudad. ¿Buscaba lord Berick el bien de sus gentes o actuaba por propio beneficio?
Bien pensado, el desierto Rojo también necesitaba a los asesinos; y su dinero y los negocios que representaban los emisarios extranjeros.
Berick y el maestro se habían comunicado varias veces a lo largo de las últimas semanas. ¿Qué había pasado? Ansel había hecho otro viaje la semana anterior y no había mencionado que hubiera dificultades. En realidad, parecía muy contenta.
En aquel momento, sin razón aparente, un escalofrío recorrió la espalda de Celaena. Tampoco entendió qué la impulsaba a rebuscar en las alforjas para sacar la carta de recomendación del maestro.
Si el señor mudo hubiera estado al tanto del ataque inminente, se habría puesto a fortificar las defensas antes de la partida de Celaena. Y no la habría expulsado. Era la mejor asesina de todo Adarlan, y si doscientos hombres se disponían a asaltar su fuerte, la necesitaba. El maestro no pecaba de orgullo, no como Arobynn. Quería a sus discípulos con ternura, cuidaba de ellos. Sin embargo, no había querido entrenar a Ansel. ¿Por qué?
Además, teniendo tantos seres queridos en la fortaleza, ¿por qué iba a proteger únicamente a Celaena? ¿Por qué no ordenarles a todos que se fueran?
Con el corazón a punto de estallar, la asesina abrió la carta de beneplácito.
Estaba en blanco.
Le dio la vuelta al pergamino. En la otra cara tampoco había nada escrito. Lo levantó hacia el sol para asegurarse de que no hubiera marcas de agua o de tinta invisible. En cualquier caso, él mismo lo había sellado, ¿no? Estaba su sello en…
Era muy fácil robar un sello. Ella se lo había robado al capitán Rolfe. Y Celaena había visto la marca blanca en el dedo del maestro; había perdido el anillo.
¿Y si Ansel le había administrado un veneno y le había entregado un documento sellado con el anillo del maestro?
No, no era posible. No tenía ningún sentido. ¿Por qué iba Ansel a despacharla y luego fingir que lo había decidido el maestro? A menos que…
Celaena volvió a mirar el palacio de Berick. A menos que Ansel no visitase a lord Berick en representación del maestro. Quizás al principio sí, para ganarse la confianza del asesino mudo. Pero tal vez hubiese fingido que hacía de mediadora cuando en realidad sus intenciones eran muy distintas. Aquel mercader de seda de araña había mencionado que había un espía entre los asesinos, un espía que trabajaba para Berick. ¿Pero por qué?
Celaena no tuvo tiempo de meditarlo. No si doscientos hombres estaban a punto de asaltar el fuerte. Podría haber interrogado a lord Berick, pero habría perdido un tiempo precioso.
Un guerrero más o menos tal vez supusiese una gran diferencia contra doscientos hombres, pero ella era Celaena Sardothien. Aquello tenía que significar algo. Significaba algo.
Montó a Kasida y cabalgó hacia las puertas de la ciudad.
—A ver cuánto corres —susurró Celaena al oído de la yegua, y partió al galope.