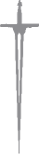
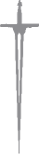
Cuando los guardias comprendieron lo que estaba pasando, los caballos ya habían pasado junto a ellos en una nube negra y gris. Las dos amazonas alcanzaron la puerta principal del palacio con los gritos de los soldados resonando tras ellas. La melena roja de Ansel brillaba como una almenara mientras galopaba hacia una puerta lateral de la ciudad. Los transeúntes saltaban a un lado para dejarlas pasar.
Celaena se volvió a mirar las calles abarrotadas solo una vez; suficiente para ver que tres guardias montados las perseguían gritando.
Las chicas, sin embargo, ya habían llegado a la puerta de la ciudad y habían salido al mar de dunas rojas que se extendía ante ellas. Ansel cabalgaba como si los demonios del infierno la persiguiesen. Celaena no podía sino seguirla de cerca, haciendo lo posible por mantenerse en la silla.
Kasida corría como el trueno y torcía con la rapidez del rayo. Era tan veloz que a la asesina le lloraban los ojos. Los tres guardias, a lomos de caballos normales, perdían terreno por momentos, pero aún no estaban tan lejos como para que las chicas pudieran relajarse. En la inmensidad del desierto Rojo, Celaena no tenía más remedio que seguir a Ansel.
Se aferró a la crin de Kasida mientras atravesaban duna tras duna, arriba y abajo, arriba y abajo, hasta que el mundo quedó reducido a arena roja, un cielo despejado y el rumor de los cascos que traqueteaban sin pausa.
Ansel redujo la marcha lo suficiente para que su compañera se pusiera a su altura y galoparon juntas por la cima ancha y llana de una duna.
—¿Acaso has perdido la maldita cabeza? —gritó Celaena.
—¡No quiero volver andando a casa! ¡Hemos cogido un atajo! —vociferó Ansel en respuesta.
Detrás de ellas, los tres guardias proseguían la persecución.
Celaena estaba considerando la idea de embestir a Hisli para hacer caer a Ansel por las dunas hasta donde los guardias pudieran encontrarla… pero la otra señaló por encima de la cabeza oscura de la yegua.
—¡Disfruta un poco de la vida, Sardothien!
Y así, sin más, las dunas se abrieron para ceder el paso a la extensión turquesa del golfo de Oro. La brisa fresca del mar le besó la cara, y Celaena se abandonó a la sensación, casi gimiendo de placer.
Ansel lanzó un grito de guerra y cabalgó libremente por la última duna para dirigirse directamente hacia la playa, donde rompían las olas. Celaena sonrió a pesar de sí misma y se agarró con más fuerza.
Cuando los cascos de Kasida encontraron la arena roja y compacta, la yegua cogió velocidad, rápida como el viento.
Y entonces, con la trenza deshaciéndose al viento y las ropas ondeando tras ella, Celaena experimentó una súbita revelación. Allí estaba ella, de entre todas las jóvenes del mundo, en una punta de playa del desierto Rojo, a lomos de un caballo Asterión, cortando el aire. Pocas personas llegarían a experimentar algo así; ella nunca volvería a experimentarlo. Y en el lapso de un suspiro, inmersa en aquel momento, se sintió tan afortunada que echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada.
Los guardias llegaron a la playa, cuyo oleaje casi ahogaba sus gritos airados.
En aquel momento, Ansel dio media vuelta y se dirigió hacia el lugar donde las dunas topaban con la gigantesca muralla de roca que se erguía allí cerca. La Cuchilla del Desierto, si a Celaena no le fallaban sus conocimientos; y más le valía, por cuanto se había pasado varias semanas estudiando mapas de las tierras Desérticas. Una muralla gigantesca que surgía de la tierra y se extendía por la costa oriental hasta las dunas negras meridionales, dividida en el centro por una enorme fisura. La habían rodeado al salir de la fortaleza, que estaba al otro lado de la Cuchilla; de ahí que el viaje hubiera sido interminable. En el camino de vuelta, sin embargo…
—Deprisa, Kasida —susurró Celaena al oído de la yegua.
Como si la hubiera entendido, el animal salió al galope y pronto la asesina de Adarlan galopaba en pos de Ansel, cruzando duna tras duna para dirigirse directamente a la muralla de roca.
—¿Qué estás haciendo? —le gritó Celaena a su compañera.
Ansel le dedicó una sonrisa malévola.
—Lo vamos a cruzar. ¿De qué sirve un caballo Asterión si no puede saltar?
A la otra le dio un vuelco el estómago.
—No hablarás en serio.
Ansel echó un vistazo por encima del hombro, con la melena ondeando tras ella.
—¡Nos alcanzarán a las puertas de la fortaleza si tomamos el camino largo!
Los guardias no podían saltar la fisura, no con caballos normales.
Una estrecha hendidura en la muralla de roca roja apareció ante ellas, un cañón que serpenteaba hasta donde se perdía la vista. Ansel cabalgaba directamente hacia allí. ¿Cómo se atrevía a tomar una decisión tan insensata y estúpida sin consultarla antes con Celaena?
—Lo tenías todo planeado —gritó Celaena.
Aunque las separaba una distancia considerable de los guardias, estaban lo bastante cerca como para que la asesina viera las armas que llevaban sujetas al cuerpo, arcos incluidos.
Ansel no contestó. Se limitó a azuzar a Hisli.
Celaena tenía que escoger entre las implacables murallas de la Cuchilla y los tres guardias que las perseguían. Podía abatir a los guardias en tres segundos, si aminoraba el paso el tiempo suficiente para sacar las dagas. Por desgracia, iban a caballo y le costaría acertar. Eso significaba que tendría que acercarse lo suficiente para matarlos, siempre que no empezasen a dispararle primero. Seguramente no apuntarían a Kasida, no si la yegua valía más que sus tres vidas juntas, pero Celaena no tenía corazón para poner en riesgo a la magnífica bestia. Además, aunque matara a los guardias, se quedaría sola en el desierto, puesto que Ansel no se detendría hasta llegar al otro lado de la Cuchilla. Y como no tenía ningunas ganas de morir de sed…
Maldiciendo sin reparos, Celaena se internó en el pasaje que atravesaba el cañón.
El corredor era tan estrecho que las piernas de la asesina casi rozaban aquellas paredes anaranjadas erosionadas por la lluvia. El ruido de los cascos retumbaba como tracas, un estruendo que empeoró cuando los tres guardias se internaron en el cañón. Le habría encantado que Sam estuviera con ella, pensó Celaena. Tal vez fuera un poco pesado, pero había demostrado ser de gran ayuda en pelea. Increíblemente diestro, por más que le pesara reconocerlo.
Ansel torcía y serpenteaba siguiendo el curso del cañón, rápida como la corriente que discurría debajo, y Celaena se limitaba a seguirla bien aferrada a Kasida.
Un tañido resonó en el cañón, y Celaena se acurrucó contra el cuello de la yegua justo cuando una flecha rebotaba contra una roca a pocos metros de ella. Evitaban disparar a los caballos. La siguiente revuelta la puso a salvo, pero la sensación de alivio la abandonó en cuanto vio el barranco al fondo de aquel pasaje largo y estrecho.
A Celaena se le hizo un nudo en la garganta. El salto debía de superar los diez metros, y no quería ni saber cuánto medía la caída.
Ansel corría como una flecha; tensó el cuerpo e Hisli saltó desde el borde del precipicio.
La luz del sol destelló en la melena de Ansel mientras la muchacha volaba sobre el barranco, y ella lanzó un grito de alegría cuyo eco resonó en todo el cañón. Un momento después aterrizó al otro lado a pocos milímetros del filo.
Celaena no tenía espacio suficiente para detenerse; aunque lo hubiese intentado, no habría podido frenar a la yegua a tiempo y ambas se habrían despeñado. Se puso a rezar a alguien, a algo. De repente Kasida tomó impulso, como si ella también comprendiera que solo los dioses podían dejarlas sanas y salvas al otro lado.
Allí estaban, al borde del barranco, que bajaba en picado hacia un río color jade que brillaba cientos de metros más abajo. Kasida se elevó, y ya no había nada más que aire a sus pies, nada que las separara de una muerte que por un momento las envolvió por completo.
Celaena no podía hacer nada más que cogerse con fuerza y aguardar la caída, la muerte, sus propios gritos cuando se precipitara al horrible final…
Súbitamente notó roca a sus pies, sólida piedra. Se aferró a Kasida con desesperación cuando aterrizaron en el estrecho pasaje del otro lado. Aún con el estallido del impacto en los huesos, siguió galopando.
Al otro lado del barranco, los guardias se habían detenido y las maldecían en una lengua que Celaena se alegró de no entender.
Ansel lanzó otro grito de guerra cuando llegaron al extremo opuesto de la Cuchilla. Luego se volvió para comprobar que la asesina de Adarlan aún la seguía. Cabalgaron entre las dunas, rumbo al oeste, mientras el sol poniente teñía el mundo entero de rojo sangre.
Cuando comprendió que los caballos estaban demasiado cansados para seguir avanzando, Ansel se detuvo por fin en lo alto de una duna y Celaena la imitó. La muchacha se volvió a mirarla, todavía con una expresión salvaje en los ojos.
—¿No ha sido maravilloso?
Resollando con fuerza y sin decir una palabra, Celaena le propinó un puñetazo en la cara con tanta fuerza que su compañera cayó del caballo a la arena.
Ansel se frotó la mandíbula y se echó a reír.
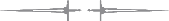
Si bien podrían haber llegado a la fortaleza antes de la medianoche y aunque Celaena insistió en que siguieran cabalgando, Ansel se empeñó en que descansaran durante la noche. Así pues, con la hoguera reducida a unas cuantas ascuas y los caballos dormitando tras ellas, Ansel y Celaena miraban las estrellas tendidas boca arriba junto a una duna.
Con las manos entrelazadas en el hueco de la nuca, Celaena inspiró sonoramente, saboreando la agradable brisa y dejando que el cansancio le aflojara las extremidades. Rara vez veía unas estrellas tan brillantes; el brillo de las luces de Rifthold se lo impedía. El viento barría las dunas y la arena suspiraba.
—¿Sabes? —dijo Ansel con voz queda—. Nunca me he aprendido las constelaciones. Aunque creo que las nuestras son distintas a las tuyas… los nombres, quiero decir.
Celaena tardó un rato en comprender que al hablar de los «nuestros» no se refería a los asesinos silenciosos sino a las gentes de los Yermos Orientales. Señaló un cúmulo de estrellas a su izquierda.
—Esa es el dragón —dibujó la forma en el aire—. ¿Ves la cabeza, las piernas y la cola?
—No —se rio su compañera.
Celaena le dio un codazo y señaló otro grupo de astros.
—Esa es el cisne. Las líneas que se ven a los lados son las alas y el arco es el cuello.
—¿Y esa de ahí? —preguntó Ansel.
—El ciervo —musitó Celaena—. El señor del norte.
—¿Y por qué tiene título? ¿En qué se diferencia del cisne y del dragón?
Celaena bufó, pero su sonrisa se desvaneció cuando clavó la mirada en aquella constelación que tan bien conocía.
—Porque el ciervo no cambia. Siempre está ahí, a lo largo de las cuatro estaciones.
—¿Y por qué?
La asesina de Adarlan lanzó un fuerte suspiro.
—Para que las gentes de Terrasen encuentren siempre el camino a casa. Para que puedan mirar al cielo, estén donde estén, y sepan que Terrasen sigue ahí.
—¿Te gustaría volver a Terrasen?
Celaena giró la cabeza para mirar a Ansel. No le había dicho que Terrasen fuera su tierra natal. La otra se explicó:
—Hablas de Terrasen igual que mi padre hablaba de nuestra tierra.
Estaba a punto de replicar cuando reparó en la palabra. Hablaba.
Ansel seguía pendiente de las estrellas.
—Le mentí al maestro cuando llegué —susurró, como si temiera que alguien pudiera oírlas en la desolación del desierto. Celaena volvió a mirar al cielo—. Mi padre nunca me envió a entrenarme con él.
Y Briarcliff ya no existe. Ni el castillo de Briarcliff. Desde hace cinco años.
Las preguntas acudieron en tropel a los labios de Celaena, pero guardó silencio y dejó que Ansel siguiera hablando.
—Tenía doce años —prosiguió esta— cuando lord Loch invadió varios territorios de los alrededores de Briarcliff, y luego exigió que nos sometiéramos también; que lo reconociéramos como rey supremo de las Llanuras. Mi padre se negó. Dijo que ya había un tirano conquistando las tierras al este de las montañas… no quería que hubiera otro en el oeste —a Celaena se le heló la sangre mientras se preparaba para lo que sin duda llegaría a continuación—. Dos semanas después, lord Loch se presentó en nuestras tierras con sus hombres y saqueó los pueblos, mató al ganado, a las gentes. Y cuando llegó al castillo de Briarcliff…
Ansel ahogó un sollozo.
—Cuando llegó al castillo de Briarcliff, yo estaba en la cocina. Los vi por la ventana y me escondí en un armario. Mi hermana y mi padre estaban arriba, y Loch se quedó en la cocina mientras sus hombres los obligaban a bajar y… No me atreví a hacer el menor ruido cuando lord Loch obligó a mi padre a mirar cómo… —titubeó, pero se obligó a continuar y acabó por escupirlo todo como si fuera veneno—. Mi padre suplicó a cuatro patas, pero Loch lo obligó a presenciar cómo degollaba a mi hermana. Luego hizo lo mismo con él. Y yo me quedé allí escondida, viendo cómo mataba a mi familia y a los criados. Me quedé allí escondida y no hice nada.
»Cuando partieron, cogí la espada del cadáver de mi padre y eché a correr. Corrí y corrí hasta que me fallaron las piernas, al pie de las montañas del Colmillo Blanco. Y caí rendida en el campamento de una bruja, una Dientes de Hierro. Me traía sin cuidado que me matase. Pero me dijo que no era mi destino morir allí. Que debía viajar hacia el sur, hacia la morada de los asesinos silenciosos del desierto Rojo, y que allí… allí encontraría mi destino. Me dio de comer, me vendó los pies, me ofreció oro, el oro que empleé para encargar la armadura, y luego me dejó marchar.
Ansel se frotó los ojos.
—Llevo aquí desde entonces, entrenando hasta el día en que sea lo bastante fuerte y rápida para volver a Briarcliff y recuperar lo que es mío. Algún día entraré en el castillo del rey supremo y me vengaré de lo que le hizo a mi familia. Porque esta espada es cuanto me queda de ellos.
Celaena no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que intentó respirar. Acompañarla en el sentimiento le parecía banal. Sabía el dolor que inspira esa clase de pérdidas y que las palabras no sirven de nada.
Ansel se volvió a mirarla despacio, con los ojos bañados en plata. Acarició la mejilla de Celaena, allí donde habían estado las magulladuras.
—¿Qué puede llevar a un hombre a hacer algo tan monstruoso? ¿Cómo lo justifican?
—Algún día les haremos pagar por ello —Celaena cogió con fuerza la mano de Ansel. Ella se la apretó a su vez—. Nos aseguraremos de que paguen por lo que han hecho.
—Sí —Ansel devolvió la mirada a las estrellas—. Ya lo creo que sí.