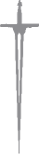
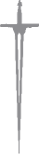
Tendida sobre su capa, Celaena intentaba imaginar que la dura arena era el colchón sobre el que dormía en Rifthold, y que no estaba en mitad del desierto, totalmente expuesta a los elementos. Lo último que deseaba era despertarse con un escorpión en el pelo. O algo peor.
Se puso de lado y acurrucó la cabeza en el hueco del brazo.
—¿No puedes dormir? —le preguntó Ansel, que descansaba a pocos centímetros de distancia.
Celaena intentó no gruñir. Se habían pasado todo el día avanzando cansinamente por la arena y solo habían parado a mediodía para dormir bajo las capas con el fin de evitar el sol achicharrante.
La cena a base de dátiles y pan tampoco había contribuido a mejorarle el humor. Ansel, sin embargo, quería viajar ligera, y le había dicho que ya comerían mejor cuando llegaran a Xandria, al día siguiente por la tarde. Cuando Celaena protestó, Ansel replicó que diera gracias de que no fuera época de tormentas de arena.
—Tengo arena metida en todos los pliegues del cuerpo —rezongó la asesina de Adarlan mientras se retorcía incómoda.
¿Cómo diablos se las arreglaba la arena para colarse entre la ropa? La túnica y los pantalones blancos tenían tantas capas de tela que ella ni siquiera se encontraba la piel.
—¿Seguro que eres Celaena Sardothien? Porque no creo que ella sea tan quejica. Estoy segura de que está acostumbrada a las incomodidades.
—Claro que estoy acostumbrada a las incomodidades —dijo Celaena a la oscuridad. Las dunas que se erguían a su alrededor absorbían sus palabras—. Pero eso no significa que me gusten. Supongo que para alguien de los Yermos Orientales, esto es un lujo.
Ansel rio por lo bajo.
—Ni te lo imaginas.
La curiosidad se apoderó de Celaena, que dejó de mofarse al momento.
—¿Es verdad que esas tierras están malditas?
—Bueno, las Llanuras formaban parte del Reino Embrujado. Y sí, supongo que se puede decir que están malditas —Ansel lanzó un sonoro suspiro—. Cuando las reinas Crochan gobernaban el reino, hace quinientos años, era un lugar muy hermoso. Al menos, las ruinas de por allí así lo sugieren. Pero los tres clanes Dientes de Hierro lo destruyeron todo cuando derrocaron a la dinastía Crochan.
—¿Dientes de Hierro?
Ansel soltó un bufido.
—Algunas brujas, como las Crochan, poseían el don de la belleza eterna. Las Dientes de Hierro, en cambio, tienen unas dentaduras horribles, agudas como clavos. En realidad, lo más peligroso son sus uñas. También son de hierro y son capaces de destriparte de un manotazo.
Un escalofrío recorrió la espalda de Celaena.
—Pero dicen que cuando los clanes Dientes de Hierro destruyeron el reino, la última reina Crochan lanzó un conjuro que volvió a la tierra contra cualquiera que obedeciese las consignas de las otras, de tal modo que las cosechas se estropearían, los animales enfermarían y morirían y las aguas se secarían. Hoy día ya no es así. La tierra vuelve a ser fértil desde que las Dientes de Hierro se desplazaron al este… hacia tus tierras.
—Y… ¿Y has visto alguna vez a una de esas brujas?
Ansel guardó silencio un momento antes de responder:
—Sí.
Celaena se giró hacia ella y apoyó la cabeza en la mano. Ansel siguió mirando al cielo.
—Cuando yo tenía ocho años y mi hermana once, nos escapamos del castillo Briarcliff. Una amiga de mi hermana, Maddy, nos acompañaba. A pocos kilómetros de allí, había un risco enorme con una atalaya solitaria en lo alto. La parte superior de la atalaya estaba en ruinas desde las guerras de las brujas, pero el resto seguía intacto. Pues bien, en la atalaya había un túnel que la atravesaba de parte a parte, de tal modo que podías ver el otro lado de la montaña. Y un mozo de cuadra le había dicho a mi hermana que si la noche del solsticio de verano mirabas a través del túnel podías asomarte a otro mundo.
A Celaena se le puso la carne de gallina.
—¿Y lo hiciste?
—No —repuso Ansel—. Cuando estaba llegando a la cima del risco sentí tanto miedo que me negué a entrar en el túnel. Me escondí detrás de una roca, pero mi hermana y Maddy me dejaron allí mientras ellas seguían subiendo. No recuerdo cuánto tiempo estuve esperando, pero de repente oí un grito.
»Mi hermana apareció corriendo. Me cogió del brazo y nos marchamos de allí como alma que lleva el diablo. Al principio no me contó nada, pero cuando llegamos a casa explicó lo que había pasado. Por lo visto, habían llegado al túnel de la torre y habían visto una puerta que conducía al interior. Cuando iban a entrar, una anciana con los dientes de hierro salió de entre las sombras. Cogió a Maddy y la arrastró a la escalera.
Celaena ahogó un grito.
—Maddy se puso a gritar y mi hermana se fue corriendo. Cuando contó lo sucedido, mi padre y sus hombres partieron de inmediato al risco. Llegaron al alba, pero no encontraron ni rastro de Maddy ni de la anciana.
—¿Habían desaparecido?
—Encontraron una cosa —repuso Ansel con voz queda—. Subieron a la torre y, en uno de los rellanos, descubrieron unos huesos de niño. Blancos como marfil. Completamente mondos.
—Dioses del cielo —susurró Celaena.
—Tras eso, mi padre nos dio una zurra de campeonato, y nos castigó a trabajar en la cocina durante seis meses, aunque sabía que el sentimiento de culpa de mi hermana era el peor de los castigos. Sus ojos jamás perdieron aquella expresión horrorizada.
Celaena se estremeció.
—Bueno, ahora seguro que no puedo dormir esta noche.
Ansel se echó a reír.
—No te preocupes —dijo acurrucándose bajo la capa—. Te voy a decir un secreto: si quieres matar a una bruja tienes que cortarle la cabeza. Además, aún no ha nacido la Dientes de Hierro capaz de vencer a dos asesinas como nosotras.
—Espero que tengas razón —murmuró Celaena.
—La tengo —declaró Ansel—. Puede que sean malvadas, pero no son invencibles. Y si tuviera mi propio ejército… aunque solo fueran veinte asesinos silenciosos a mis órdenes, acabaría con todas las brujas. No tendrían la menor posibilidad —golpeó la arena con el puño, tan fuerte que debió de alcanzar la tierra—. Verás, esos asesinos llevan siglos aquí, pero ¿qué hacen por nosotros? Las llanuras prosperarían si un ejército de asesinos las defendiera. Pero no, ellos se quedan sentados en su oasis, haciéndose los importantes, y se prostituyen a las cortes extranjeras. Si yo fuera el maestro, utilizaría a mis hombres para algo grande; algo glorioso. Defenderíamos a todos los reinos desprotegidos de por aquí.
—Cuán noble por tu parte —se mofó Celaena—. Ansel de Briarcliff, defensora del reino.
Ansel se echó a reír y pronto se quedó dormida.
Celaena, en cambio, siguió despierta un rato, imaginando lo que aquella bruja debió de hacerle a Maddy cuando la arrastró a las sombras de la torre.
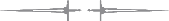
Era día de mercado en Xandria, y aunque la ciudad soportaba desde hacía tiempo el embargo de Adarlan, reunía a vendedores de todo el continente… y más allá. Atestaban hasta el último rincón del pequeño mercado portuario. Especias y joyas, telas y alimentos rodeaban a Celaena por todas partes, algunas expuestas directamente en carromatos de colores brillantes, otras esparcidas sobre mantas a la sombra de toldos. Nada indicaba que la ciudad estuviera al corriente del ataque fallido contra los asesinos silenciosos.
Celaena no se separaba de Ansel, que se abría paso entre la multitud con una gracia natural que la asesina de Adarlan, muy a su pesar, envidiaba. Por más personas que empujasen a Ansel, se interpusiesen en su camino o la maldijesen por estar en medio, ella no titubeaba, y su sonrisa infantil no hacía sino ensancharse. Muchas personas se paraban a mirar la melena roja de la muchacha y sus extraños ojos, pero Ansel seguía andando como si nada. Aun sin la armadura, causaba sensación. Celaena intentó no pensar en el poco interés que ella despertaba.
Entre los cuerpos y el calor, la asesina sudaba a mares cuando Ansel se detuvo a la entrada del zoco.
—Tardaré un par de horas —dijo, y agitó una mano alargada y elegante en dirección al palacio de piedra arenisca que se cernía sobre la pequeña ciudad—. El muy pelmazo habla por los codos. ¿Por qué no vas de compras?
Celaena se irguió.
—¿Cómo? ¿No te acompaño?
—¿Al palacio de Berick? Claro que no. Son asuntos del maestro.
La asesina de Adarlan cogió aire enfadada, pero Ansel se limitó a palmearle la espalda.
—Créeme, te divertirás más comprando en el zoco que esperando en los establos mientras los hombres de Berick te comen con los ojos. A diferencia de nosotros —la sonrisa de Ansel volvió a asomar— no tienen acceso a los baños siempre que quieren.
La muchacha lanzaba miradas rápidas al palacio, del que la separaban aún unas cuantas manzanas. ¿Temía llegar tarde? ¿O la incomodaba la idea de enfrentarse a Berick en nombre del maestro? Ansel se sacudió los restos de arena de los ropajes.
—Nos encontraremos en esta fuente a las tres. Procura no meterte en muchos líos.
Dicho eso, Ansel desapareció en la marea de cuerpos, con la melena roja brillando como una tea encendida. Celaena consideró la idea de seguirla. Aunque fuera forastera, ¿por qué la habían dejado acompañar a Ansel si luego tenía que sentarse a esperar? ¿Qué podía ser tan secreto e importante como para que no pudiera asistir a la reunión? La asesina dio un paso hacia el palacio, pero la gente la empujaba de un lado a otro y un vendedor se puso a cocinar algo que olía de maravilla. En vez de seguir a Ansel, decidió dejarse llevar por el olfato.
Pasó dos horas deambulando de puesto en puesto. Se maldijo a sí misma por no haber llevado más dinero. En Rifthold, tenía crédito en todas sus tiendas favoritas, y nunca se molestaba en coger fondos, aparte de algunas monedas de cobre y alguna que otra moneda de plata para propinas y sobornos. Pero allí… en fin, la talega que llevaba consigo le parecía más bien ligera.
El zoco serpenteaba por todas las calles, grandes y pequeñas, por escaleras empinadas y estrechos callejones que debían de llevar allí miles de años. Antiguos pórticos que conducían a pequeños patios interiores estaban atestados de vendedores de especias y de cientos de fanales que brillaban como estrellas en el umbrío interior. Para ser una ciudad tan remota, Xandria bullía de vida.
Estaba plantada bajo el toldo a rayas de un vendedor del continente sur, preguntándose si le llegaría el dinero para comprar las sandalias puntiagudas que tenía delante además del perfume de lilas que había aspirado hacía un rato junto al carromato de unas doncellas de cabello blanco. Decían ser sacerdotisas de Lani, la diosa de los sueños, y también del perfume, por lo visto.
Celaena pasó el dedo por el bordado color esmeralda que decoraba los delicados zapatos, siguiendo la curva de los puntos hasta llegar al borde, donde se introducía en la propia sandalia. Sin duda llamarían la atención en Rifthold. Y nadie tendría unos iguales en la capital. Por otra parte, se le estropearían enseguida en las mugrientas calles de la ciudad.
Dejó los zapatos de mala gana y el vendedor enarcó las cejas. Ella negó con la cabeza y esbozó una sonrisa compungida. El hombre levantó siete dedos, uno menos que el precio original, y ella se mordió el labio antes de proponer:
—¿Siete monedas de cobre?
El hombre escupió al suelo. Siete monedas de cobre. Era un precio irrisorio.
Celaena miró a su alrededor y luego devolvió la vista a los preciosos zapatos.
—Luego paso —mintió, y tras lanzar al calzado una última mirada de pena, prosiguió su camino.
El hombre empezó a gritar en una lengua desconocida. Sin duda le ofrecía los zapatos por seis monedas, pero Celaena se obligó a seguir andando. Además, la talega ya le pesaba bastante; los zapatos serían una carga adicional. Aunque fueran maravillosos, originales y bastante ligeros. Y aunque luciesen un brocado tan preciso y hermoso como caligrafía. Además, podía llevarlos dentro de los otros, de modo que…
Estaba a punto de darse la vuelta para llamar al vendedor cuando algo que brillaba entre las sombras del arco que unía dos casas le llamó la atención. Unos cuantos guardias a sueldo vigilaban el carromato cubierto, y un hombre alto atendía el mostrador situado delante del vehículo. Sin embargo, no fueron los guardias ni el hombre ni tampoco el carromato lo que atrapó su mirada.
No, lo que la dejó sin aliento y le hizo maldecir la ligereza de la talega fue lo que había sobre la mesa.
Seda de araña.
Las leyendas decían que arañas estigias del tamaño de caballos acechaban en los bosques de las montañas de Ruhnn, al norte, donde tejían su hilo a un precio indecente. Algunos afirmaban que lo ofrecían a cambio de carne humana; otros, que las arañas lo cambiaban por años o sueños y que aceptaban ambas cosas en pago. En cualquier caso, el hilo era delicado como un suspiro, más exquisito que la seda y más fuerte que el acero. Y jamás había visto tanto junto.
Se trataba de un lujo tan escaso que, si lo querías, a menudo tenías que ir a buscarlo tú mismo. Sin embargo, allí estaba, varas y varas del hilo salvaje aguardando a que le dieran forma. Por el valor de un reino.
—¿Sabéis qué? —le dijo el mercader en la lengua común al advertir la mirada atónita de Celaena—. Sois la primera persona que reconoce hoy el material.
—Lo reconocería aunque estuviese ciega —se acercó a la mesa, pero no se atrevió a tocar las capas de tejido iridiscente—. ¿Pero qué haces aquí? No creo que hagas mucho negocio en Xandria.
El hombre soltó una risilla. Era un tipo de mediana edad, con el pelo oscuro cortado casi al rape y unos ojos de un azul violáceo que parecían encantados, aunque en aquel momento brillaban divertidos.
—También yo podría preguntaros qué hace una muchacha del norte en Xandria —su mirada se posó en las dagas que Celaena llevaba embutidas en el cinturón marrón—. Y armada con unas dagas tan hermosas.
Ella sonrió a medias.
—Como mínimo tu mirada hace honor a la mercancía.
—Eso intento —le hizo una reverencia y se acercó más a ella—. Decidme, muchacha del norte, ¿dónde habéis visto antes seda de araña?
Ella cerró los puños para no tocar el valioso material.
—Conozco a una cortesana del norte cuya señora tenía un pañuelo de ese tejido; se lo regaló un cliente extremadamente rico.
Y el pañuelo debía de costar más de lo que un campesino ganaría en toda una vida.
—Un regalo digno de un rey. Aquella mujer debía de poseer grandes cualidades.
—No llegó a ser la señora de las mejores cortesanas de Rifthold porque sí.
El mercader lanzó una carcajada grave.
—¿Y qué trae a este trozo de desierto a alguien que se relaciona con las mejores cortesanas de Rifthold?
Celaena se encogió de hombros.
—Nada en particular —a la luz tenue del toldo, la seda de araña brillaba como la superficie del mar—. Pero me gustaría saber cómo llegaste a conseguir tanta seda. ¿La compraste o fuiste en persona al encuentro de las arañas estigias?
El hombre acarició la superficie del tejido con el dedo.
—Acudí en persona. Sobran las palabras —sus ojos color violeta se oscurecieron—. En las profundidades de las montañas de Ruhnn, todo es un laberinto de niebla, árboles y sombras. No buscas a las arañas estigias; ellas te encuentran a ti.
Celaena se metió las manos en los bolsillos para no tocar la seda de araña. Aunque llevaba los dedos limpios, aún tenía granos de arena bajo las uñas.
—¿Y por qué estás aquí entonces?
—El barco que me ha de llevar al continente sur no sale hasta dentro de dos días; ¿por qué no intentar vender algo mientras tanto? Tal vez Xandria no sea Rifthold, pero nunca se sabe quién puede acudir a tu puesto —guiñó un ojo a la asesina—. ¿Cuántos años tienes, por cierto?
Celaena levantó la barbilla.
—Cumplí diecisiete hace dos semanas.
¡Y menuda birria de cumpleaños! Avanzando penosamente por el desierto, sin más compañía que la de un hosco guía, que se había limitado a darle una palmada en el hombro cuando le había dicho que era su cumpleaños. Horrible.
—No sois mucho más joven que yo —repuso el hombre.
Celaena soltó una risilla, pero se puso seria al ver que él no sonreía.
—¿Y cuántos años tienes tú? —preguntó.
No había posibilidad de error. No podía tener menos de cuarenta. Aunque careciese de canas, tenía la piel avejentada.
—Veinticinco —declaró él. Celaena dio un respingo—. Ya lo sé. Es impresionante.
Las varas de seda de araña se agitaron con la brisa del puerto cercano.
—Todo tiene un precio —siguió hablando el mercader—. Veinte años por doscientas varas de seda de araña. Pensé que me los arrebatarían al final de la vida. Pero aunque me hubieran advertido, habría aceptado.
Celaena miró el carromato aparcado detrás del vendedor. Toda aquella seda de araña le permitiría vivir los años que le quedaban con muchísima opulencia.
—¿Y por qué no la vendes en Rifthold?
—Porque ya conozco Rifthold, y también Orynth y Banjali. Me gustaría saber qué se puede hacer con doscientas varas de seda de araña en el exterior del imperio de Adarlan.
—¿Y no puedes hacer nada para recuperar los años perdidos?
Él agitó la mano.
—De camino hacia aquí, me topé con una bruja en la vertiente oriental de las montañas. Le pregunté si me podía ayudar, pero me dijo que lo perdido, perdido está, y que solo la muerte de la araña que había comprado esos veinte años me los devolvería —se miró las manos, ya surcadas por arrugas de la edad—. A cambio de un céntimo más, me dijo que solo un gran guerrero podía matar a una araña estigia. El mejor guerrero del reino… Aunque quizás una asesina del norte también serviría.
—¿Cómo lo…?
—¿No iréis a pensar que nadie conoce a los sessiz suikast? ¿Por qué si no iba a estar aquí una muchacha de diecisiete años armada con varias dagas exquisitas y sin escolta? Y una que frecuenta ambientes tan selectos en Rifthold, nada menos. ¿Trabajáis para lord Berick como espía?
Celaena hizo lo posible por no parecer sorprendida.
—¿Disculpa?
El mercader se encogió de hombros y miró brevemente el enorme palacio.
—Un guardia me ha dicho que Berick y algunos asesinos silenciosos se traen algo entre manos.
—Quizás —repuso Celaena sin dar más explicaciones.
El mercader asintió, como si tampoco le importase mucho. La asesina, por su parte, se guardó la información a buen recaudo. ¿Sería verdad que algunos asesinos silenciosos trabajaban para Berick? Quizás por eso Ansel se había empeñado en mantenerla al margen de la reunión. Tal vez el maestro no quisiera que circulara el nombre de los traidores.
—¿Y bien? —preguntó el mercader—. ¿Me devolveréis los años perdidos?
Celaena se mordió el labio y el misterio de los espías abandonó su pensamiento al instante. ¡Viajar a las profundidades de las montañas de Ruhnn para matar a una araña estigia! Claro que le tentaba la idea de luchar con monstruos de ocho patas. ¡Y enfrentarse a las brujas! Aunque después de la historia de Ansel, la posibilidad de toparse con una bruja —sobre todo si pertenecía al clan Dientes de Hierro— era lo último que le apetecía. Durante el tiempo que dura un suspiro, deseó que Sam estuviera con ella. Aunque le contara los detalles de aquel encuentro, jamás la creería. De hecho, dudaba de que nadie la creyera nunca.
Como si pudiera leerle el pensamiento, el mercader dijo:
—A cambio, disfrutaríais de más riqueza de la que podéis imaginar.
—Ya soy rica. Y no estoy disponible hasta finales del verano.
—En cualquier caso, no volveré a los continentes del sur hasta dentro de un año, como mínimo —replicó él.
Ella escudriñó las facciones del hombre. Dejando al margen la aventura y la gloria, alguien capaz de renunciar a veinte años de su vida a cambio de una fortuna no era digno de confianza. Pese a todo…
—La próxima vez que vayáis a Rifthold —le dijo despacio—, buscad a Arobynn Hamel —el hombre abrió unos ojos como platos. Celaena se preguntó cómo reaccionaría si supiese quién era ella—. Sabrá dónde encontrarme.
—¿Pero cómo os llamáis?
Celaena miró por encima del hombro.
—Él sabrá dónde encontrarme —repitió antes de echar a andar hacia el puesto donde había visto los zapatos de la punta torcida.
—¡Esperad! —la joven se detuvo lo justo para ver al mercader rebuscando entre los pliegues de su túnica—. Tomad —dejó una sencilla caja de madera sobre la mesa—. Un recuerdo.
Cuando abrió la tapa de la caja, Celaena se quedó sin aliento. En el interior había un trozo de seda de araña plegado, no mayor de un centímetro cuadrado. Habría bastado para comprar seis caballos, aunque jamás se le habría ocurrido venderlo. No, aquel era un legado que pasaría de generación en generación. Si es que algún día tenía hijos. Lo cual era muy improbable.
—¿Un recuerdo de qué?
Cerró la tapa y se metió la caja en el bolsillo interior de la túnica blanca.
El mercader sonrió con tristeza.
—De que todo tiene un precio.
Una sombra de tristeza asomó a la cara de Celaena.
—Ya lo sé —dijo.
Y se marchó.
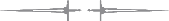
Celaena acabó por comprarse las sandalias, aunque se quiso morir cuando pasó por delante del perfume de lilas, cuyo aroma le pareció aún más maravilloso la segunda vez que se acercó al puesto de las sacerdotisas. Cuando las campanas de la ciudad tocaron las tres, ya esperaba sentada al borde de la fuente, masticando un pan de pita relleno de algo que parecía puré de judías.
Ansel llegó quince minutos tarde, pero no se disculpó. Se limitó a coger a Celaena del brazo y la llevó por aquellas calles atestadas. Su tez pecosa brillaba del sudor.
—¿De qué va esto? —preguntó Celaena—. ¿Qué ha pasado en la reunión?
—No es asunto tuyo —le espetó Ansel en tono algo cortante. Luego añadió—: Tú sígueme.
Por fin, se colaron en el palacio del señor de Xandria. Celaena se abstuvo de hacer preguntas mientras avanzaban por los jardines a hurtadillas. Sin embargo, no se dirigieron al gran edificio central. No; se acercaron a los establos, despistaron a los guardias y penetraron en las sombras pestilentes del interior.
—Espero que tengas una buena razón para hacer esto —le advirtió Celaena mientras Ansel se deslizaba hacia una cuadra.
—Mira, ahí está —respondió ella en susurros, y se detuvo ante una puerta indicándole a Celaena que se acercara.
Esta se aproximó y frunció el ceño.
—Es un caballo.
Sin embargo, aún no había acabado de decirlo cuando se dio cuenta de que no lo era.
—Es un caballo Asterión —repuso Ansel casi sin aliento, abriendo de par en par aquellos ojos rojizos.
El caballo era negro como el carbón y tenía unos ojos oscuros que taladraban los de Celaena. Había oído hablar de los caballos Asterión, desde luego. La raza de caballos más antigua de Erilea. Decía la leyenda que el pueblo de las hadas los había creado a partir de los cuatro vientos: el espíritu del norte, la fuerza del sur, la velocidad del este y la sabiduría del oeste, todo mezclado en aquella maravillosa criatura de morro fino y cola alta que tenía delante.
—¿Habías visto alguna vez una yegua tan hermosa? —le susurró Ansel—. Se llama Hisli —las yeguas, recordó Celaena, eran más apreciadas, porque el pedigrí de los Asterión se transmitía por línea materna—. Y esa —siguió diciendo la joven, mientras señalaba el siguiente establo— se llama Kasida; significa «la que se bebe los vientos» en el dialecto del desierto.
A Kasida, el nombre le sentaba de maravilla. Era una yegua torda, esbelta, con las crines blancas y el pelaje oscuro como la tormenta. Bufaba y coceaba con las patas traseras mientras miraba a Celaena con unos ojos que parecían más antiguos que la misma Tierra. La asesina comprendió de repente por qué los caballos Asterión valían su peso en oro.
—Lord Berick las ha traído hoy. Se los ha comprado a un mercader que iba de camino a Banjali —Ansel se metió en la cuadra de Hisli. Murmuró palabras apaciguadoras y le acarició el morro—. Tiene pensado probarlas dentro de media hora.
Eso explicaba por qué estaban ensilladas.
—¿Y? —susurró Celaena, a la vez que tendía la mano abierta para que Kasida se la husmeara. El hocico de la yegua se agitó y su bigote aterciopelado le hizo cosquillas en los dedos.
—Y luego las utilizará para sobornar a alguien o perderá el interés en ellas y dejará que se pudran aquí durante el resto de sus vidas. Lord Berick se cansa de sus juguetes con rapidez.
—Qué desperdicio.
—Ya lo creo que sí —musitó Ansel desde el interior de la cuadra.
Celaena separó la mano del morro de Kasida y se asomó al establo de Hisli. Ansel acariciaba el flanco trasero del caballo, todavía con expresión maravillada. Entonces se volvió hacia ella.
—¿Eres buena amazona?
—Claro —repuso la asesina de Adarlan despacio.
—Bien.
Celaena reprimió una exclamación de alarma cuando Ansel abrió la puerta e hizo salir a Hisli del establo. Con un movimiento ágil y rápido, montó y cogió las riendas con una mano.
—Porque vas a tener que cabalgar como el viento.
Celaena no tuvo tiempo de quedarse boquiabierta, ni siquiera de asimilar lo que estaba a punto de hacer. Abrió la puerta de Kasida, la guio al exterior y se encaramó a la silla. Maldiciendo entre dientes, clavó los talones en los costados de la yegua y salió al galope.