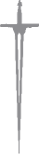
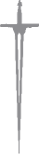
Celaena eligió la túnica más bonita que había llevado consigo. No era nada del otro mundo, pero la tela dorada y azul marino realzaba el color turquesa de sus ojos. Incluso se aplicó algo de cosmético en los párpados, aunque decidió no añadir nada más. Si bien el sol ya se había escondido, hacía mucho calor. Cualquier afeite que se aplicara en la piel desaparecería a los pocos minutos.
Ansel cumplió su promesa de acudir a buscarla antes de cenar y, de camino hacia el comedor, interrogó a Celaena sobre su viaje. La muchacha hablaba con normalidad en algunos tramos del camino mientras que en otros bajaba la voz o incluso le hacía señas a Celaena de que guardara silencio. La asesina de Adarlan no entendía por qué ciertas salas requerían silencio absoluto y otras no; a ella todas le parecían iguales. Agotada a pesar de la siesta y sin saber cuándo podía hablar y cuándo no, Celaena respondía con brevedad. Con gusto se habría saltado la cena y se habría quedado durmiendo.
Aguzar los sentidos a la entrada del comedor le exigió un gran esfuerzo de voluntad. Aunque exhausta, examinó el salón por instinto. Había tres salidas: los portalones por los que habían entrado y dos puertas de servicio al otro lado. El comedor estaba atestado de gente de todas las edades y nacionalidades que ocupaban las grandes mesas o los bancos de madera. Habría unas setenta personas como mínimo. Nadie miró a Celaena cuando Ansel la guio tranquilamente hacia una mesa situada al fondo. Si sabían quién era la asesina de Adarlan, no parecía importarles. Celaena intentó no enfurruñarse.
Ansel se deslizó en un banco y dio unas palmadas en el sitio vacío que había a su lado. Los asesinos sentados a la mesa —algunos charlando en voz baja, otros en silencio— alzaron la vista cuando Celaena se quedó de pie ante ellos.
La otra le hizo gestos con la mano.
—Celaena, estos son todos. Todos, esta es Celaena. Aunque estoy segura de que ya lo sabéis todo de ella, cotillas.
Hablaba con voz queda, y aunque algunos asesinos parecían enfrascados en la conversación, todos los que estaban a su alrededor la habían oído perfectamente. Incluso el tintineo de los cubiertos sonaba amortiguado.
Celaena escudriñó las caras de las personas que la rodeaban; parecían observarla con amable curiosidad e incluso con simpatía. Con cuidado, demasiado consciente de cada uno de sus movimientos, Celaena se sentó en el banco y echó un vistazo al contenido de la mesa. Había bandejas de carnes asadas que olían de maravilla, cuencos repletos de cereales especiados, frutos, dátiles y jarras y más jarras de agua.
Ansel se sirvió, y su armadura relució a la luz de los fanales de cristal que pendían del techo. Luego depositó la misma cantidad de comida en el plato de Celaena.
—Empieza a comer —le susurró—. Todo sabe de maravilla y no hay nada envenenado —para demostrar que decía la verdad, Ansel se llevó un bocado de cordero asado a la boca y empezó a masticar—. ¿Lo ves? —dijo entre bocado y bocado—. Es posible que lord Berick quiera acabar con nosotros, pero es demasiado listo para usar veneno. No mordemos el anzuelo así como así. ¿Verdad?
Los asesinos sentados a la mesa sonrieron.
—¿Lord Berick? —preguntó Celaena, mirando fijamente el plato y la comida que tenía delante.
Ansel hizo una mueca y engulló unos cuantos granos de color azafrán.
—El villano. Aunque, si le preguntaras a él, te diría que nosotros somos los villanos.
—Él es el villano —intervino el hombre de pelo rizado y ojos oscuros que se sentaba enfrente de Ansel. Era guapo en cierto modo, pero su sonrisa se parecía demasiado a la del capitán Rolfe para el gusto de Celaena. No debía de tener más de veinte años—. Desde cualquier punto de vista.
—Oye, me estás estropeando la historia, Mikhail —se quejó Ansel con una sonrisa. Él le tiró un grano de uva, que ella cazó al vuelo con la boca. Celaena aún no había tocado el plato—. En fin —prosiguió Ansel mientras añadía más comida al plato de su compañera—, lord Berick gobierna la ciudad de Xandria y, según él, es el señor absoluto de esta parte del desierto. Como es lógico, nosotros no estamos de acuerdo, pero… En fin, por abreviar una larga y terrorífica historia, lord Berick nos desea la muerte desde hace años y años. El rey de Adarlan declaró un embargo contra el desierto Rojo después de que lord Berick fracasara en el intento de reunir un ejército para aplastar un brote de rebelión en Eyllwe, y Berick está deseando volver a ganarse el favor del rey. Se le ha metido en esa cabeza tan dura que tiene que si nos mata a todos (y le sirve al rey la cabeza del maestro mudo en bandeja de plata), lo conseguirá.
Ansel tomó otro bocado de carne y siguió hablando.
—Por eso ahora, de vez en cuando, busca tácticas para acabar con nosotros: nos envía cobras ocultas en cestas, soldados que se hacen pasar por dignatarios extranjeros —señaló una mesa situada al fondo del comedor, donde había varias personas vestidas con ropajes exóticos— o manda tropas en plena noche para que nos disparen flechas ardiendo. Fíjate, hace dos días descubrimos a unos soldados suyos intentando excavar un túnel por debajo de nuestros muros. Un plan condenado al fracaso desde el principio.
Al otro lado de la mesa, Mikhail soltó una risilla.
—De momento, no han conseguido nada —apostilló.
Al oír el ruido de la conversación, un asesino sentado allí cerca se giró hacia ellos y se llevó un dedo a los labios para hacerlos callar. Mikhail se encogió de hombros como pidiendo disculpas. El comedor, dedujo Celaena, debía de ser uno de los lugares donde se requería silencio sin que fuera obligatorio.
Ansel le sirvió un vaso de agua a Celaena y luego llenó otro para ella. A continuación siguió hablando en voz más baja.
—Supongo que se le escapa la principal dificultad de asaltar una fortaleza inexpugnable llena de expertos guerreros: hay que ser más listo que nosotros. Sin embargo, Berick es tan salvaje que no hay que subestimarlo. Ha hecho trizas a los asesinos que han caído en sus manos —negó con la cabeza—. Disfruta siendo cruel.
—Y Ansel lo sabe de primera mano —intervino Mikhail, hablando casi en murmullos—. Ha tenido el placer de conocerle.
Celaena enarcó una ceja y Ansel hizo una mueca.
—Solo porque soy la más encantadora de por aquí. De vez en cuando el maestro me envía a Xandria para que me reúna con Berick… para que intente negociar algún tipo de solución. Por suerte, no se atreve a violar las condiciones del parlamento pero… cualquier día de estos, mi papel de mensajera me costará el pellejo.
Mikhail puso los ojos en blanco.
—Qué exagerada.
—Yo soy así.
Celaena sonrió con desmayo. Habían transcurrido unos minutos, y desde luego Ansel no estaba muerta. Mordió un trozo de carne y estuvo a punto de gemir de placer al notar la mezcla de especias picantes y ahumadas. Hora de comer. Ansel y Mikhail se pusieron a charlar entre ellos, y Celaena aprovechó la ocasión para echar un vistazo al resto de la mesa.
Sin contar los mercados de Rifthold y los barcos de esclavos que arribaban a la bahía de la Calavera, nunca había visto reunida a tanta gente de reinos y continentes distintos. Y aunque casi todos eran asesinos expertos, reinaba un ambiente de paz y contento; de alegría, podría decirse. Desvió la vista hacia la mesa de dignatarios extranjeros que Ansel había señalado. Hombres y mujeres, encorvados sobre los platos que tenían delante, susurraban entre sí y, de vez en cuando, miraban a los asesinos reunidos en el salón.
—Mira —susurró Ansel—. Están decidiendo a cuál de nosotros van a contratar.
—¿A contratar?
Mikhail se inclinó hacia delante para poder ver a los embajadores entre la multitud.
—Vienen de países extranjeros para ofrecernos trabajos. Hacen ofertas a los asesinos que les causan mejor impresión; a veces para una única misión pero en ocasiones les ofrecen contratos de por vida.
—¿Y vosotros dos…?
—Qué va —repuso Ansel—. Mi padre me molería a golpes antes de dejar que me uniese a una corte extranjera. Le parecería una forma de prostitución.
Mikhail se rio por lo bajo.
—A mí, personalmente, me gusta estar aquí. Cuando me quiera marchar, le comunicaré al maestro que estoy disponible, pero hasta entonces… —miró de reojo a Ansel, y Celaena habría jurado que la muchacha se ruborizaba—. Hasta entonces, tengo motivos para quedarme.
Celaena preguntó:
—¿Y de qué cortes proceden los dignatarios?
—Ninguna que pertenezca a los dominios de Adarlan, si lo que preguntas es eso. —Mikhail se rascó la barba de un día—. Nuestro maestro es muy consciente de que todo cuanto se extiende desde Eyllwe hasta Terrasen es territorio de tu amo.
—Ya lo creo que sí.
Celaena no sabía por qué había dicho eso. Después de lo que Arobynn le había hecho, no tenía muchas ganas de defender el imperio de los asesinos de Adarlan. Sin embargo… ver a todos aquellos asesinos reunidos, presenciar tanto poder y conocimiento colectivos, y saber que no se atreverían a entrometerse en el territorio de Arobynn, que era también el suyo…
La asesina de Adarlan siguió comiendo en silencio mientras Ansel, Mikhail y algunos más charlaban en voz baja. Los votos de silencio, le había explicado Ansel hacía un rato, se hacían el tiempo que cada cual juzgaba oportuno. Algunos se pasaban semanas enteras sin hablar; otros, años. La joven le había contado que, en cierta ocasión, se había propuesto guardar silencio durante un mes entero pero había renunciado a los dos días. Le gustaba demasiado hablar. A Celaena no le costaba creerlo.
Algunas de las personas que tenían alrededor se comunicaban por mímica. Aunque a veces tardaran un poco en interpretar aquellos gestos vagos, Ansel y Mikhail sabían interpretar los signos.
Celaena se sintió observada, y procuró no abrir la boca de la sorpresa cuando advirtió que un joven de cabello oscuro, muy guapo, la miraba desde un asiento cercano. Más bien le lanzaba miradas furtivas, pues los ojos verde mar del desconocido se desviaban en la dirección de la asesina y se volvían a posar en sus compañeros. No abrió la boca ni una sola vez, pero se comunicaba con sus amigos por gestos. Otro que había hecho voto de silencio.
Cuando los ojos de ambos se encontraron, el desconocido esbozó una sonrisa que dejó a la vista unos dientes deslumbrantes. Caray, qué guapo; tan atractivo como Sam posiblemente.
Sam… ¿Desde cuándo Celaena lo consideraba atractivo? De haber sabido que pensaba eso de él, su amigo se habría muerto de risa.
El joven la saludó con una leve inclinación de cabeza y luego devolvió la atención a sus compañeros de mesa.
—Ese es Ilias —le susurró Ansel, demasiado pegada a Celaena para el gusto de la asesina. ¿Acaso nadie le había explicado el concepto de espacio personal?—. Es el hijo del maestro.
De ahí los ojos verde mar. Aunque lo envolvía cierto aire de santidad, el maestro no debía de ser célibe.
—Me sorprende que se haya fijado en ti —se mofó Ansel en voz tan baja que solo Celaena y Mikhail pudieron oírla—. Normalmente está demasiado pendiente del entrenamiento y la meditación como para fijarse en nadie; ni siquiera en las chicas guapas.
Celaena enarcó las cejas y se aguantó las ganas de decirle que todo aquello le traía sin cuidado.
—Hace años que le conozco y siempre ha guardado las distancias conmigo —siguió diciendo Ansel—, pero a lo mejor tiene debilidad por las rubias.
Mikhail resopló.
—No he venido buscando ese tipo de cosas —contestó Celaena.
—De todos modos, apuesto a que en tu casa tienes montones de pretendientes.
—Ni mucho menos.
Ansel abrió la boca de par en par.
—Mentira.
Celaena tomó un larguísimo trago de agua. Estaba aromatizada con rodajas de limón y sabía de maravilla.
—No, no miento.
La muchacha la miró con incredulidad antes de ponerse a charlar otra vez con Mikhail. Celaena jugueteó con la comida del plato. Algo sí le interesaban los asuntos del corazón. Se había encaprichado de algún que otro hombre; desde Archer, el joven cortesano que la había entrenado durante unos cuantos meses cuando tenía trece años, hasta el difunto Ben, la mano derecha de Arobynn, en una época en que la asesina era demasiado joven para comprender la imposibilidad de la relación.
Volvió a mirar de reojo a Ilias, que se reía en silencio de algo que había dicho uno de sus compañeros. La halagaba que el chico se hubiera dignado a mirarla dos veces. Después de aquella noche con Arobynn, Celaena apenas se había atrevido a observar su reflejo en el espejo, solo lo justo para comprobar que no tenía nada roto o fuera de lugar.
—Y bien —la interrumpió Mikhail, que la devolvió a la realidad de golpe cuando la apuntó con el tenedor—. Cuando tu señor estuvo a punto de arrancarte los dientes, ¿te lo merecías?
Ansel lo reprendió con la mirada y Celaena se irguió. Incluso Ilias estaba escuchando con aquellos maravillosos ojos fijos en ella. La asesina de Adarlan miró a Mikhail a los ojos.
—Pues depende de quién cuente la historia.
Ansel rio por lo bajo.
—Desde la perspectiva de Arobynn Hamel supongo que sí, que me lo merecía. Perdió mucho dinero; el equivalente a las riquezas de todo un reino, seguramente. Fui desobediente y le falté al respeto, y no mostré ningún remordimiento por lo que había hecho.
Celaena no desvió los ojos y la sonrisa de Mikhail decayó.
—Ahora bien, si les preguntases a los doscientos esclavos que liberé, te dirían que no, que no lo merecía.
Nadie sonreía ya.
—Dioses benditos —susurró Ansel.
Un verdadero silencio se instaló unos instante.
Celaena reanudó la comida. Después de aquello, no tenía ganas de volver a hablar con ellos.
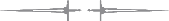
Bajo la sombra de las palmeras que separaban el oasis de la arena, Celaena se quedó mirando el tramo de desierto que se extendía ante ella.
—Vuelve a decirlo —le pidió a Ansel con suavidad.
Tras la callada cena de la noche anterior y el absoluto silencio que reinaba en los pasillos que habían recorrido para llegar allí, un tono de voz normal le habría sonado estridente.
Ansel, que llevaba túnica y sayas blancas, y las botas envueltas en piel de camello, se limitó a sonreír y se ciñó el níveo pañuelo a la cabeza.
—Nos separan algo más de cinco kilómetros del siguiente oasis —le tendió a Celaena los dos cubos de madera que tenía en las manos—. Estos cubos son para ti.
La asesina de Adarlan arqueó las cejas.
—Pensaba que iba a entrenar con el maestro.
—Oh, no. Hoy no —repuso Ansel a la vez que cogía otros dos cubos—. Se refería a esto cuando hablaba de entrenarte. Por mucho que hayas tumbado a cuatro de nuestros hombres, aún apestas a vientos del norte. Cuando desprendas el aroma del desierto Rojo, se tomará la molestia de prepararte.
—Qué tontería. ¿Dónde está?
Miró hacia la fortaleza que se erguía ante ellas.
—Oh, no lo encontrarás. No hasta que demuestres que eres digna de confianza. Hasta que demuestres que estás dispuesta a olvidar todo lo que sabes y todo lo que eres. Debes convencerlo de que mereces que te dedique su tiempo. Entonces te entrenará. Al menos, eso es lo que me han dicho —los ojos color caoba de Ansel brillaron divertidos—. ¿Sabías que muchos de nosotros hemos suplicado y nos hemos arrastrado por una sola clase? Escoge según le parece oportuno. Una mañana puede abordar a un acólito y, a la siguiente, a alguien como Mikhail. Yo aún estoy esperando que me llegue el turno. Me parece que ni siquiera Ilias conoce el criterio de su padre para hacer sus elecciones.
Aquello no era lo que Celaena tenía pensado.
—Pero necesito que me escriba una carta de beneplácito. Necesito que me entrene. Estoy aquí para entrenarme con él.
Ansel se encogió de hombros.
—Igual que todos. Yo en tu lugar empezaría a entrenarme hasta que el señor juzgue que ha llegado el momento. Si te entrenas conmigo, como mínimo te irás acostumbrando a nuestro ritmo. De ese modo, parecerá que de verdad te interesa este lugar y no que estás aquí únicamente para conseguir esa carta. Y no quiero decir con eso que los demás no tengamos nuestros propios motivos ocultos.
Ansel le guiñó un ojo y Celaena se enfurruñó. Dejarse llevar por el pánico no le serviría de nada. Necesitaba tiempo para idear un buen plan de acción. Más tarde, intentaría hablar con el maestro. Quizás no la había entendido bien. Pero por ahora… se pegaría a Ansel como una lapa. El maestro había acudido al comedor la noche anterior; de ser necesario, lo acorralaría allí esa misma noche.
Cuando Celaena dejó de poner pegas, Ansel levantó un cubo.
—Este cubo es para que tengas agua a la vuelta; te hará falta. Y este —le enseñó el segundo— para que sufras como una condenada durante la travesía.
—¿Por qué?
Ansel colgó los cubos del yugo que llevaba atravesado sobre los hombros.
—Porque si eres capaz de cruzar corriendo más de cinco kilómetros por las dunas del desierto Rojo y luego otro tanto de vuelta, eres capaz casi de cualquier cosa.
—¿Corriendo?
A Celaena se le secó la garganta solo de pensarlo. A su alrededor, numerosos asesinos —casi todos niños pero también alguno que otro algo mayor que ella— echaron a correr por las dunas cargados con sus cubos.
—¡No me digas que la infame Celaena Sardothien es incapaz de correr cinco kilómetros!
—Si llevas aquí tantos años, correr cinco kilómetros debería ser pan comido para ti.
Ansel hizo girar el cuello como un gato que se despereza al sol.
—Pues claro que sí. Pero correr me mantiene en forma. ¿Crees que nací con estas piernas?
Celaena apretó los dientes cuando Ansel le dedicó una sonrisa maléfica. Jamás había conocido a nadie tan proclive a sonreír y a guiñar el ojo.
Ansel abandonó la sombra de las palmeras que crecían junto a las dunas y, dejando una nube de arena roja tras ella, partió a un trote ligero. Miró a Celaena por encima del hombro.
—¡Si vas andando, tardarás todo el día! ¡Y desde luego causarás una pésima impresión!
Dicho eso, se ajustó el pañuelo a la boca y a la nariz y echó a correr como alma que lleva el diablo.
Exhalando un fuerte suspiro y maldiciendo a Arobynn con toda su alma, Celaena colgó los cubos del yugo y echó a correr a su vez.
Si la distancia hubiese discurrido por terreno plano, o por lo menos por verdes laderas lo habría conseguido. Por desgracia, las dunas eran enormes y engorrosas, y Celaena a duras penas había recorrido la tercera parte del camino cuando, con los pulmones a punto de estallar, tuvo que reducir el paso. No le costaba orientarse; las docenas de huellas de todos aquellos que le habían tomado la delantera le marcaban el camino.
Corría cuando podía y caminaba cuando no, pero el sol, cada vez más alto, se acercaba peligrosamente a su cenit. Arriba y abajo, un paso y otro más. Empezaba a ver lucecillas y el corazón le latía desbocado.
La arena roja centelleaba y Celaena pasó los brazos por encima del yugo. Tenía los labios secos, agrietados por algunas zonas, y la lengua cada vez más pesada.
La cabeza le dolía más y más con cada paso mientras el sol ascendía implacable en el cielo…
Una duna más. Solo una duna más y habré llegado.
Sin embargo, muchas dunas después, seguía avanzando penosamente, siguiendo los rastros de pasos en la arena. ¿Y si estaba siguiendo unas huellas equivocadas?
Justo cuando se planteaba la idea, un grupo de asesinos asomó por la cima de la duna que despuntaba ante ella. Corrían de vuelta a la fortaleza cargados con cubos de agua.
Levantó la cabeza cuando pasaron junto a ella, y se aseguró de no mirar a nadie a los ojos. Casi ninguno le prestó atención, aunque unos pocos le lanzaron miradas compasivas que aún la mortificaron más. Llevaban las ropas empapadas.
Coronó una duna tan escarpada que tuvo que usar una mano para ayudarse a trepar y, justo cuando estaba a punto de dejarse caer de rodillas, oyó un chapoteo.
A unos metros de distancia atisbó un pequeño oasis, apenas unos cuantos árboles y un gran estanque alimentado por un arroyo rutilante.
Era la asesina de Adarlan; como mínimo había llegado hasta allí.
En la orilla del estanque, muchos discípulos chapoteaban, se bañaban o simplemente descansaban al fresco. Nadie hablaba y muy pocos gesticulaban. Otro lugar que exigía riguroso silencio, al parecer. Vio a Ansel, que, con los pies en el agua, se llevaba dátiles a la boca. Nadie más prestó a Celaena la menor atención. Y por una vez ella se alegró. Quizás debería haber buscado la manera de desobedecer a Arobynn y haberse presentado allí bajo un alias.
Ansel la vio y le indicó por gestos que se acercara. Como le hiciera la menor insinuación acerca de su lentitud…
La muchacha, sin embargo, se limitó a ofrecerle un dátil.
Celaena, intentando no jadear demasiado, echó a andar hacia el agua y se hundió por completo sin molestarse en coger el dátil.
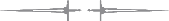
La asesina de Adarlan ya se había bebido un cubo entero y ni siquiera había recorrido la mitad del camino de vuelta. Para cuando llegó a la maravillosa sombra del complejo de arena, había acabado también con el segundo.
Durante la comida, Ansel no mencionó lo muchísimo que había tardado su compañera en regresar. Celaena se había quedado esperando a la sombra de las palmeras hasta bien avanzada la tarde y había hecho andando el camino de regreso. Por fin, había llegado a la fortaleza cerca del ocaso. Había perdido todo un día «corriendo».
—No pongas esa cara —le susurró Ansel mientras se llenaba el tenedor de aquel cereal especiado y delicioso—. ¿Sabes qué pasó el primer día que pasé aquí?
Algunos de los asesinos sentados a la mesa asintieron sonriendo.
Ansel tragó y apoyó los brazos en la mesa. Incluso las manoplas de su armadura lucían delicadas tallas de lobos.
—La primera vez que tuve que correr hasta el oasis, me desmayé. A mitad de camino. Completamente inconsciente. Ilias se topó conmigo a la vuelta y me trajo hasta aquí. En brazos nada menos —los ojos de Ilias encontraron los de Celaena. El chico le sonrió—. De no haber estado al borde de la muerte, me habría dado un soponcio —concluyó Ansel.
Los demás volvieron a sonreír e incluso algunos rieron por lo bajo.
Celaena se sonrojó, repentinamente incómoda por la atención que le prestaba Ilias, y dio un sorbo a la limonada. La cena prosiguió con normalidad, pero el rubor de la asesina de Adarlan no desapareció; Ilias no dejaba de observarla.
Celaena empezó a recomponerse disimuladamente, pero entonces recordó el papel tan penoso que había hecho aquel día y dejó de pavonearse.
No perdía de vista al maestro, que cenaba en el centro de la sala, escoltado por filas y filas de asesinos implacables. Había escogido una mesa de acólitos. A juzgar por lo impresionados que parecían, pensó Celaena, la presencia de su maestro los había cogido por sorpresa.
Esperó pacientemente a que se levantase, y cuando por fin lo hizo, la asesina de Adarlan, adoptando un aire casual, se levantó a su vez y se despidió de los presentes. Mientras se disponía a marcharse, advirtió que Mikhail le tomaba la mano a Ansel por debajo de la mesa y la dejaba ahí, al amparo de las sombras.
El maestro acababa de dejar el salón cuando Celaena lo abordó. Como el resto de asesinos seguía cenando, los pasillos estaban vacíos bajo la luz de las antorchas. Dio un paso hacia él procurando hacer ruido, sin saber si debía guardar silencio ni cómo dirigirse exactamente a él.
El otro se detuvo con un frufrú de tela. Le dedicó una pequeña sonrisa. Visto de cerca, guardaba un gran parecido con su hijo. Celaena advirtió la marca blanca de un anillo en uno de sus dedos; quizás de una alianza. ¿Quién era la madre de Ilias?
Desde luego, no era el momento de ponerse a hacer preguntas como esa. Ansel le había dicho que procurara causarle buena impresión; hacerle notar que quería estar allí. Quizás fuese mejor guardar silencio. Aunque en ese caso, ¿cómo hacerle saber lo que quería decirle? Celaena lo obsequió con su mejor sonrisa, aunque el corazón se le salía del pecho, y le explicó por gestos cómo había corrido con el yugo de madera a cuestas, negando con la cabeza y frunciendo el ceño al mismo tiempo como diciendo: «Estoy aquí para entrenar con vos, no con otras personas».
El maestro asintió, como si ya lo supiese. Celaena tragó saliva y volvió a notar el sabor de las especias que usaban por allí para sazonar la carne. Se señaló a sí misma y después al maestro, varias veces, y se acercó aún más para darle a entender que únicamente quería trabajar con él. Le habría gustado hacer movimientos más agresivos, dejarse llevar por el mal humor y el cansancio, pero… ¡aquella maldita carta!
El otro negó con la cabeza.
Exasperada, Celaena reanudó sus gestos.
Él siguió meneando la cabeza de lado a lado e hizo un movimiento descendente con las manos, como si le pidiera que se tranquilizara, que esperara. Que ya llegaría el momento.
La asesina de Adarlan imitó el ademán al mismo tiempo que enarcaba una ceja como para darle a entender: «¿Vos me avisaréis?». Él asintió. Celaena enseñó las palmas de las manos, con gesto de súplica, haciendo lo posible por parecer confusa. Sin embargo, no pudo evitar cierta expresión de rabia. Solo iba a estar allí un mes. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar?
El maestro la entendió perfectamente. Se encogió de hombros con una indiferencia que la enfureció. Celaena apretó los dientes. De modo que Ansel tenía razón. Debía esperar a que el señor la mandara llamar. El maestro se despidió con aquella sonrisa amable y, tras dar media vuelta, procedió a alejarse. Ella dio un paso hacia él, para suplicarle, para gritarle, para hacer lo que le pidiese el cuerpo, pero alguien la cogió del brazo.
Se giró a toda prisa, palpando para coger las dagas, pero se encontró cara a cara con la mirada verde mar de Ilias.
El chico negó con la cabeza, pasando los ojos de su padre a ella y luego al maestro otra vez. Le pedía que no lo siguiera.
Por lo visto, todas aquellas miradas no eran de admiración sino de desconfianza. ¿Y por qué iba Ilias a confiar en ella? La fama de Celaena no inspiraba confianza precisamente. Debía de haberla seguido al verla salir en pos de su padre. De haber sido al revés —de haber sido Ilias el que visitaba Rithfold— ella jamás lo habría dejado a solas con Arobynn.
—No pretendía hacerle daño —explicó Celaena con suavidad.
Ilias respondió con una media sonrisa y luego levantó las cejas, como arguyendo que no podía culparle por tratar de proteger a su padre.
Despacio, el chico soltó el brazo de la asesina. No llevaba armas a la vista, pero Celaena tenía el presentimiento de que no las necesitaba. Era alto —más alto que Sam, incluso— y corpulento. Fornido, pero no grueso. La sonrisa de Ilias se ensanchó un poco más cuando tendió la mano hacia ella. Para estrechársela.
—Sí —dijo ella, sin poder reprimir su propia sonrisa—. Supongo que no nos han presentado.
El chico asintió y se llevó la otra mano al corazón. Varias cicatrices recorrían la piel; marcas pequeñas y finas, que delataban años de práctica con la espada.
—Vos sois Ilias y yo soy Celaena —la asesina se llevó una mano al pecho a su vez. A continuación, estrechó la mano tendida—. Encantada de conoceros.
Ilias tenía una mirada intensa a la luz de las antorchas, la mano firme y cálida. Celaena le soltó los dedos. El hijo del maestro mudo y protegido del rey de los asesinos. Si había alguien allí que estuviera a su altura, comprendió, era Ilias. Tal vea Rifthold fuese el reino de Celaena, pero aquel lugar le pertenecía a él. Y a juzgar por la naturalidad que desprendía, por la admiración y el respeto con que lo trataban sus compañeros, saltaba a la vista que se sentía en casa, como si aquel lugar le perteneciese por derecho y jamás hubiera sentido la necesidad de cuestionarse su posición. Un extraño sentimiento de envidia se abrió paso hasta el corazón de la asesina.
De repente, Ilias empezó a gesticular con aquellos dedos largos y morenos, pero Celaena se rio con suavidad.
—No tengo ni idea de lo que intentáis decirme.
El chico puso los ojos en blanco y suspiró por la nariz. Dejando caer las manos con exagerado ademán de derrota, se limitó a darle unas palmadas en la espalda antes de echar a andar en la misma dirección que su padre, que había desaparecido por el pasillo.
Mientras Celaena se dirigía a su dormitorio —en dirección contraria— lo hizo convencida de que el hijo del maestro mudo la seguía vigilando para asegurarse de que no seguía a su padre.
Yo de ti estaría tranquilo, quiso gritarle por encima del hombro. Ni siquiera era capaz de correr unos míseros kilómetros por el desierto.
Mientras se encaminaba a su cuarto, Celaena tuvo el horrible presentimiento de que, a toda aquella gente, el hecho de que fuera la asesina de Adarlan les traía sin cuidado.
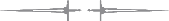
Aquella noche, cuando Ansel y ella ya estaban acostadas, la joven le susurró en la oscuridad.
—Mañana todo irá mejor. Quizá solo corras unos metros más, pero más que hoy en cualquier caso.
Claro, decirlo era muy fácil. Ansel no tenía una reputación que mantener; una reputación que se estaba haciendo añicos a su alrededor. Celaena se quedó mirando al techo, invadida por una súbita nostalgia, deseando, para su sorpresa, que Sam estuviera con ella. En ese caso, si fracasaba, como mínimo habría fracasado con él.
—Bueno —dijo de repente la asesina de Adarlan, que necesitaba ahuyentar todo aquello de su mente; sobre todo a Sam—. Así que Mikhail y tú…
Ansel gimió.
—¿Tanto se nota? Aunque supongo que no nos esforzamos mucho en disimular. Bueno, yo sí, pero él no. Se enfadó mucho cuando se enteró de que tenía una compañera de habitación.
—¿Cuánto tiempo llevas con él?
Ansel guardó un largo silencio antes de contestar:
—Desde los quince años.
¡Quince! Mikhail debía de tener veintipocos, de modo que, aunque su historia hubiera empezado hacía menos de tres años, Mikhail ya era todo un hombre por aquel entonces. Se le revolvió el estómago.
—Las chicas de las Llanuras se casan a los catorce —le explicó su compañera.
Celaena se atragantó. ¡Imagínate! ¡Casarte a los catorce y ser madre poco después!
—Oh —se limitó a responder.
Al ver que Celaena no seguía hablando, Ansel se dejó llevar por el sueño. Sin ninguna posibilidad de distracción, Celaena acabó pensando otra vez en Sam. Después de semanas sin verlo, aún no entendía por qué se sentía tan unida a él, ni sabía qué había gritado Sam cuando Arobynn la golpeaba o por qué Arobynn había hecho llamar a tres asesinos experimentados para dominarlo.