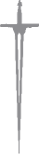
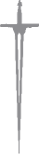
No iban armados, pero sus intenciones no dejaban lugar a dudas. El primer hombre, vestido con la holgada túnica de varias capas que llevaban todos los de por allí, lanzó el puño hacia Celaena, pero ella esquivó el golpe antes de que le alcanzara la cara. Cuando el brazo pasó por su lado, la asesina lo cogió por la muñeca y el bíceps y lo retorció en una llave que hizo gruñir de dolor al hombre. Lo obligó a girar hasta estamparlo contra el segundo atacante, con tanta fuerza que los dos hombres cayeron al suelo.
Celaena saltó hacia atrás y aterrizó en el lugar que su escolta había ocupado hacía solo un instante, con cuidado de no chocar con el maestro. Aquello era otra prueba; una prueba para averiguar su nivel. Y si merecía ser entrenada.
Claro que lo merecía. Era Celaena Sardothien, por el amor de los dioses.
El tercer hombre se sacó dos dagas en forma de media luna de los pliegues de la túnica beis e intentó acuchillarla. Los ropajes de la propia asesina eran demasiado aparatosos como para que Celaena se alejara con la suficiente rapidez, de modo que cuando él barrió el aire para herirle la cara, ella se echó hacia atrás. Su espalda se quejó, pero las dos hojas zumbaron sin alcanzarla y solo le cortaron un mechón de cabello suelto. Ella se dejó caer al suelo y de una patada desequilibró a su adversario.
El cuarto hombre se acercaba ya por detrás. Una hoja curvada brilló en su mano cuando trató de hundirla en la cabeza de Celaena. La asesina rodó sobre sí misma y saltaron chispas cuando la espada golpeó la piedra.
Para cuando Celaena se puso en pie, el hombre ya blandía la espada otra vez. Intentó golpearla por la derecha con una finta a la izquierda pero ella se hizo a un lado. El hombre estaba en pleno mandoble cuando la asesina le golpeó la nariz con la palma abierta al mismo tiempo que le estampaba el otro puño en la barriga. Él cayó al suelo con la nariz ensangrentada. Celaena jadeó. El aire le quemaba la garganta seca. Necesitaba agua. Urgentemente.
Ninguno de los hombres postrados a su alrededor se movía. El maestro esbozó una sonrisa y fue entonces cuando el resto de los presentes se acercó a la luz. Hombres y mujeres, todos bronceados, aunque el color del cabello delataba procedencias diversas. Celaena inclinó la cabeza. Ninguno le devolvió el gesto. De reojo, la asesina vio que los cuatro hombres vencidos se levantaban, enfundaban las armas y volvían a agazaparse entre las sombras. Celaena esperaba que no se hubieran tomado la derrota como algo personal.
La joven volvió a escudriñar la oscuridad, preparada para nuevos ataques. Vio a una chica que la miraba desde allí cerca y le sonreía con expresión conspiratoria. Celaena procuró no parecer demasiado intrigada aunque la desconocida era una de las personas más impresionantes que había contemplado jamás. No solo por la melena color vino ni por el color de ojos, de un castaño rojizo que Celaena nunca había visto. No, lo que más le llamó la atención fue la armadura de la muchacha, tan recargada que no servía para luchar, pero una obra de arte en cualquier caso.
El hombro derecho de la coraza tenía forma de cabeza de lobo con la boca abierta, y el casco, que la joven se había colgado al codo, llevaba otra figura de lobo sobre la protección de la nariz. Un tercer lobo completaba el conjunto en la empuñadura del sable. De haberla llevado cualquier otra persona, la armadura le habría dado un aire extravagante y ridículo, pero ella… La chica desprendía un extraño candor, y era eso, más que cualquier otra cosa, lo que la hacía tan llamativa.
A pesar de todo, Celaena se preguntó cómo era posible que no se asfixiase dentro de aquella armadura.
El maestro le dio a la asesina unas palmadas en la espalda y luego, por gestos, le indicó a la chica que se acercase. No para atacarla; era una invitación amistosa. La armadura resonó cuando la joven avanzó, pero sus botas apenas hacían ruido.
El señor mudo hizo una serie de movimientos con las manos señalando a la chica y a Celaena alternativamente. La muchacha se inclinó ante él y volvió a esbozar aquella sonrisilla maliciosa.
—Me llamo Ansel —se presentó con voz alegre, divertida. Tenía una pizca de acento que Celaena no supo ubicar—. Parece ser que vamos a compartir habitación mientras estés aquí.
El maestro volvió a gesticular. Sus dedos encallecidos y marcados hacían signos rudimentarios que Ansel, de algún modo, conseguía descifrar.
—Quiere saber cuánto tiempo vas a estar aquí.
Celaena reprimió las ganas de fruncir el ceño.
—Un mes —inclinó la cabeza ante el maestro—. Si permitís que me quede tanto tiempo.
Sumando el mes que había tardado en llegar allí y el mes que le costaría volver a Rifthold, pasaría un total de tres meses lejos de casa.
El maestro mudo se limitó a asentir antes de echar a andar hacia el trono.
—Eso significa que te puedes quedar —le susurró Ansel, y luego le tocó el hombro con el guante de la armadura. Al parecer, no todos los asesinos de por allí habían hecho voto de silencio… ni respetaban el espacio personal—. Empezarás a entrenar mañana —siguió diciendo la chica—. Al alba.
El maestro se acomodó en sus almohadones y Celaena estuvo a punto de suspirar de alivio. Aerobynn le había hecho creer que convencer al señor mudo de que la entrenara sería casi imposible. Necio. Conque iba a vivir un infierno, ¡ja!
—Gracias —dijo Celaena al maestro haciendo otra reverencia, incómoda de saber que todos los ojos estaban puestos en ella.
El maestro mudo le indicó por gestos que se retirara.
—Ven —sugirió Ansel. Un rayo de sol le iluminó la melena—. Supongo que querrás darte un baño antes que nada. Yo, en tu lugar, lo estaría deseando.
La joven sonrió y las pecas que le salpicaban el puente de la nariz y las mejillas se desplazaron.
Mientras ambas abandonaban el salón, Celaena miró de reojo a la chica de la armadura decorada.
—Es lo más agradable que he oído en semanas —aceptó con una sonrisa.
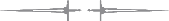
Mientras recorría los pasillos en compañía de Ansel, Celaena lamentó no llevar consigo las largas dagas de las que nunca se separaba. Por desgracia, se las habían quitado al entrar en el fuerte, al igual que la espada y el morral. Dejó los brazos colgando, lista para atacar al menor movimiento de su guía. Tanto si Ansel había advertido la desconfianza de Celaena como si no, la muchacha caminaba balanceando los brazos como si nada. Su armadura resonaba con cada movimiento.
Una compañera de habitación. Qué mala noticia. Compartir cuarto con Sam durante unas cuantas noches era una cosa, pero ¿pasar un mes entero con una completa desconocida? Celaena observó a Ansel por el rabillo del ojo. La joven era un poco más alta que ella, pero la armadura le impedía distinguir mucho más. La asesina de Adarlan no solía frecuentar la compañía de otras chicas, a excepción de las cortesanas que Arobynn invitaba a las fiestas del castillo o al teatro, y casi ninguna de estas despertaba en Celaena el menor interés. Además, no había ninguna otra asesina en la cuadrilla de Arobynn. Allí, en cambio… Aparte de Ansel, había visto casi tantas mujeres como hombres. En el castillo, Celaena no pasaba desapercibida. En aquella fortaleza del desierto, en cambio, la asesina de Adarlan solo era una cara más entre la multitud.
Por lo que sabía, hasta era posible que Ansel la superase en habilidad. La idea no le hizo gracia.
—¿Y bien? —dijo Ansel con las cejas enarcadas—. Celaena Sardothien.
—¿Sí?
Ansel se encogió de hombros o al menos lo intentó bajo el peso de la armadura.
—Me esperaba algo más… impresionante.
—Lamento decepcionarte —replicó Celaena, que no parecía lamentarlo en absoluto.
Ansel la condujo por un corto tramo de escaleras y luego por un pasillo largo. Los niños entraban y salían de las habitaciones con cubos, escobas y fregonas en las manos. El más joven tendría unos ocho años, el mayor rondaría los doce.
—Acólitos —explicó Ansel en respuesta a la pregunta silenciosa de Celaena—. Limpiar los cuartos de los otros asesinos forma parte de su preparación. Les enseña a ser humildes y responsables. O algo así.
Le guiñó un ojo a un niño que, a su paso, se la había quedado mirando boquiabierto. En realidad, varios niños contemplaban a Ansel con los ojos abiertos de incredulidad y respeto. Al parecer, la muchacha estaba muy bien considerada. Ninguno se molestó en mirar a Celaena. Ella levantó la barbilla.
—¿Y cuántos años tenías cuando llegaste aquí?
Cuanto más supiera de Ansel, mejor.
—Acababa de cumplir trece. Me libré por los pelos de la limpieza.
—¿Y cuántos tienes ahora?
—Quieres sacarme información, ¿eh?
Celaena no se inmutó.
—Acabo de cumplir dieciocho. Tú debes de tener más o menos mi edad, ¿no?
La asesina de Adarlan asintió. Desde luego, no pensaba revelar ninguna información sobre sí misma. Aunque Arobynn le hubiera ordenado que no ocultara su identidad, no estaba obligada a dar más detalles. Menos mal que Celaena había empezado a entrenarse a los ocho; le llevaba varios años de ventaja a Ansel. En algo se notaría, ¿no?
—¿Tu maestro emplea un método especial de entrenamiento?
Ansel esbozó una sonrisa compungida.
—No sabría decirte. Llevo cinco años aquí y aún se niega a entrenarme personalmente. A mí me da igual. Creo que poseo cualidades excepcionales, con o sin sus conocimientos.
Vaya, qué raro. ¿Cómo era posible que después de tanto tiempo aún el maestro no le hubiera dado clases? Aunque, bien pensado, Arobynn tampoco daba clases particulares a casi ninguno de sus asesinos.
—¿De dónde procedes? —preguntó Celaena.
—De las Llanuras.
De las Llanuras… ¿Y dónde demonios estaban las Llanuras? Ansel respondió antes de que se lo preguntara.
—A lo largo de la costa de los Yermos Orientales… antes conocidos como el Reino Embrujado.
Celaena había oído hablar de los Yermos, pero las Llanuras no le sonaban de nada.
—Mi padre —siguió diciendo Ansel— es el señor de Briarcliff. Me envió a este lugar para que recibiese entrenamiento y «aprendiera algo útil». Pero me parece que ni en quinientos años voy a aprender algo así.
Celaena se rio a pesar de sí misma. Volvió a mirar de reojo la armadura de Ansel.
—¿No te asas de calor, con esa armadura?
—Claro que sí —contestó Ansel echando hacia atrás la media melena—, pero debes reconocer que es imponente. Y muy útil para hacerse notar en una fortaleza llena de asesinos. ¿Cómo si no iba a llamar la atención?
—¿De dónde la has sacado?
Celaena no lo decía porque quisiera una; no le habría servido para nada.
—Ah, la encargué —en ese caso, Ansel tenía dinero. Mucho, si podía permitirse tirarlo en una armadura como esa—. Pero la espada —Ansel dio unos golpecitos a la empuñadura en forma de lobo— pertenece a mi padre. Me la regaló cuando me marché. Entonces se me ocurrió encargar una armadura a juego. Los lobos son un símbolo familiar.
Entraron en un pasadizo abierto y el calor de la tarde las azotó con fuerza. Sin embargo, la expresión de Ansel seguía siendo alegre, y si la armadura la incomodaba, no lo demostraba. La muchacha miró a Celaena de arriba abajo.
—¿A cuántas personas has matado?
La otra estuvo a punto de atragantarse, pero mantuvo la barbilla alta.
—No creo que eso sea de tu incumbencia.
Ansel soltó una risita.
—Seguro que no es muy difícil de averiguar. Si eres tan famosa, seguro que dejas alguna firma.
En realidad, era Arobynn quien se encargaba de que corriera la voz por los canales adecuados. Ella apenas dejaba rastro una vez había concluido el trabajo. Dejar algún tipo de firma le parecía… chabacano.
—Yo querría que todo el mundo conociera mi autoría —declaró Ansel.
Bueno, Celaena quería que la gente la considerara la mejor en lo suyo, pero, por la forma de hablar de Ansel, tenía la sensación de que ella se refería a otra cosa.
—Bueno, ¿y quién acabó peor? —preguntó Ansel de repente—. ¿Tú o la persona que te hizo eso?
La asesina de Adarlan comprendió que la muchacha se refería a las magulladuras y los cortes que aún tenía en la cara.
Se le encogió el estómago. Acabaría por acostumbrarse a la sensación.
—Yo —repuso Celaena con voz queda.
No sabía por qué lo había reconocido. Alardear habría sido más inteligente. Pero estaba cansada y, de repente, el recuerdo le pesaba demasiado.
—¿Te lo hizo tu maestro? —quiso saber Ansel.
Esta vez la asesina de Adarlan guardó silencio y la otra no insistió.
Al llegar al final del pasillo, bajaron por una escalera de caracol que desembocaba en un patio donde bancos y mesas pequeñas descansaban a la sombra de enormes palmeras datileras. Alguien había dejado un libro sobre una de las mesas y, mientras pasaban, Celaena echó un vistazo a la portada. El título estaba escrito con unos extraños garabatos que no reconoció.
De haber estado sola, se habría detenido a hojearlo, solo por curiosear aquellas palabras escritas en un lenguaje tan distinto a cuantos conocía, pero Ansel siguió andando hacia dos puertas de madera tallada.
—Los baños. En algunas zonas de la fortaleza el silencio es obligatorio. Y este es uno, de modo que no hagas ruido. Tampoco chapotees mucho. Los asesinos viejos se quejan hasta de eso —Ansel empujó una de las puertas—. Tómate tu tiempo. Me ocuparé de que lleven tus cosas a la habitación. Cuando estés lista, pide a un acólito que te acompañe allí. Aún tardaremos unas horas en cenar. Iré a buscarte entonces.
Celaena se la quedó mirando. La idea de que la muchacha, de que cualquiera, tocara las armas y el equipaje que había dejado a la entrada de la fortaleza no le hacía ninguna gracia. No porque tuviera nada que ocultar, pero le daba grima pensar que los guardias pudieran toquetear su ropa interior mientras revisaban sus cosas. Su afición a las prendas caras y muy delicadas no beneficiaría su reputación.
Por desgracia, estaba allí a merced de aquellas personas, y la carta de aprobación dependía de su buena conducta. Y de su actitud.
De modo que Celaena se limitó a decir:
—Muchas gracias.
Tras eso, echó a andar por delante de Ansel y se internó en el aire aromático del otro lado de las puertas.
Si bien los baños eran comunes había, gracias a Dios, uno para hombres y otro para mujeres y, en aquel momento del día, el de las mujeres estaba vacío.
Ocultos por enormes palmeras cuyas ramas se hundían bajo el peso de sus frutos, los baños estaban decorados con las mismas baldosas de color verde y cobalto que se habían empleado para elaborar el mosaico del salón del trono. Unos toldos blancos sujetos a las paredes del edificio refrescaban el ambiente. Había muchos estanques distintos —algunos despedían vapor, otros burbujeaban, otros despedían vapor y burbujeaban—, pero Celaena se deslizó en uno totalmente en calma, claro y fresco.
Recordando la advertencia de Ansel de que guardara silencio, la asesina de Adarlan reprimió un gemido de placer cuando se sumergió por completo en el agua. Siguió hundida hasta que le faltó el aire. Aunque el recato era una virtud de la que había aprendido a prescindir, mantuvo el cuerpo bajo el agua, por si acaso. Desde luego, no lo hacía para ocultar los cardenales que todavía sembraban sus costillas y sus brazos, ni porque la visión de aquellas marcas la asqueara. A veces se sentía enferma de ira; otras, de tristeza. A menudo, ambas cosas. Quería volver a Rifthold, saber qué le había pasado a Sam, reanudar aquella vida que se había hecho añicos en una breve agonía. Por otra parte, temía regresar.
Por lo menos, allí, en el fin del mundo, aquella noche en el castillo —y Rifthold, y todos sus habitantes— quedaba muy lejos.
Permaneció en el estanque hasta que las manos se le arrugaron como pasas.
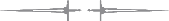
Cuando Celaena llegó a la minúscula habitación, Ansel no estaba allí, aunque alguien había sacado sus pertenencias. Aparte de la espada y de las dagas, algunas prendas de ropa interior y una cuantas túnicas, no había llevado gran cosa. Y no se había molestado en incluir sus mejores vestidos. Había hecho bien, vista la rapidez con que la arena había raído los abultados ropajes que los nómadas la habían obligado a ponerse.
En el cuarto había dos camas estrechas, y a Celaena le costó un poco adivinar cuál pertenecía a Ansel. La pared de piedra rojiza de detrás estaba desnuda. Aparte del lobo de hierro forjado que descansaba sobre la mesilla de noche y del maniquí de tamaño natural que la muchacha debía de utilizar para dejar su extraordinaria armadura, nada delataba que otra persona ocupase el dormitorio.
Curiosear por los cajones de la cómoda tampoco le sirvió de mucho. Había túnicas de color burdeos y calzas negras, todo doblado con cuidado. Los únicos artículos que rompían la monotonía eran unas cuantas túnicas blancas; aquella prenda que llevaban muchos de los hombres y mujeres del lugar. Incluso la ropa interior era lisa… y estaba doblada. ¿Quién pliega la ropa interior? Celaena pensó en el enorme armario que tenía en casa, una explosión de color, tejidos y formas, todo mezclado. Su ropa interior, aunque de gran calidad, solía estar amontonada de cualquier manera en un cajón.
Seguramente Sam doblaba su ropa interior. Aunque en el peor de los casos, hoy por hoy, ni siquiera sería capaz de hacerlo. Arobynn jamás habría mutilado a Celaena, pero quizás Sam hubiera corrido peor suerte. El maestro siempre lo había considerado prescindible.
Ahuyentó el pensamiento y se acurrucó en la cama. A través del ventanuco, el silencio de la fortaleza la arrulló hasta dormirla.
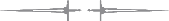
Jamás había visto a Arobynn tan enfadado, y Celaena estaba aterrorizada. No gritaba, no maldecía… se quedó muy quieto y muy callado. La única señal de la rabia que lo embargaba procedía de sus ojos acerados, que brillaban con una calma mortal.
La asesina intentó no revolverse inquieta cuando él se levantó al otro lado de su gigantesco escritorio de madera. Sam, sentado junto a Celaena, ahogó un grito. Ella no podía hablar; si empezaba a hablar, su voz temblorosa la traicionaría. No podría soportar semejante humillación.
—¿Sabes cuánto dinero me has costado? —le preguntó Arobynn con suavidad.
A Celaena le empezaron a sudar las palmas de las manos. Ha valido la pena, se dijo. Liberar a doscientos esclavos valía la pena. Pasara lo que pasase, jamás se arrepentiría de haberlo hecho.
—Ella no ha tenido la culpa —lo interrumpió Sam, y Celaena lo fulminó con la mirada—. Los dos pensamos que…
—No me mientas, Sam Cortland —gruñó Arobynn—. Si has participado en esto ha sido porque ella ya había tomado la decisión… y o bien la dejabas morir en el intento o bien la ayudabas.
Sam abrió la boca para protestar, pero Arobynn lo hizo callar con un gesto de rabia. Las puertas del despacho se abrieron. Wesley, el ayuda de cámara de Arobynn, se asomó. El señor clavó los ojos en Celaena al decir:
—Llama a Tern, a Mullin y a Harding.
Aquello pintaba mal. Celaena, sin embargo, sostuvo la mirada de Arobynn. Ni ella ni Sam se atrevieron a hablar durante los minutos siguientes. La asesina procuraba no temblar.
Por fin, los tres asesinos —musculosos y armados hasta los dientes— se presentaron en el despacho.
—Cierra la puerta —le ordenó Arobynn a Harding, que había sido el último en entrar. A continuación espetó a los otros dos:
—Sujetadlo.
Al instante, Tern y Mullin arrancaron a Sam de su silla y le sujetaron los brazos contra la espalda. Harding dio un paso hacia ellos con el puño preparado.
—No —musitó Celaena al encontrarse con los ojos desorbitados de Sam. Arobynn no sería tan cruel; no la obligaría a mirar cómo lastimaba a Sam. Algo duro y tenso se le anudó en la garganta.
A pesar de todo, Celaena mantenía la cabeza alta, incluso cuando Arobynn le dijo en voz baja:
—Esto no te va a gustar. Jamás lo olvidarás. Y no quiero que lo hagas.
Ella giró la cabeza hacia Sam, suplicando con los labios a Harding que no le hiciera daño al chico.
Notó el golpe un instante antes de que Arobynn la alcanzara.
Cayó de la silla y, sin darle tiempo a incorporarse, Arobbin la agarró por el cuello del vestido y le estampó el puño en la mejilla. La luz y la oscuridad se mezclaron en un torbellino. Otro golpe, tan fuerte que Celaena notó el calor de la sangre en la mejilla antes de sentir el dolor.
Sam se puso a gritar algo, pero Arobynn volvió a golpearla. Celaena notaba el sabor de la sangre pero no se defendió; no se atrevía. Sam forcejeaba entre Tern y Mullin. Ellos lo sujetaban con fuerza y Harding extendió el brazo para impedir a Sam que avanzara.
Arobynn siguió apaleándola; en las costillas, en la mandíbula, en la barriga. Y en la cara. Una y otra vez. Golpes bien dirigidos, pensados para infligir el máximo dolor posible sin provocar daños irreversibles. Y Sam seguía rugiendo, gritando palabras que ella, en su agonía, no alcanzaba a distinguir.
Lo último que recordaba era el sentimiento de culpa que la había embargado al ver la exquisita alfombra roja de Arobynn manchada de sangre. Y luego oscuridad, una bendita oscuridad, donde buscó el alivio de no tener que ver cómo lastimaba a Sam.