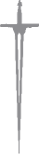
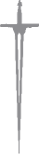
No quedaba nada en el mundo salvo viento y arena.
Cuando menos, esa sensación tenía Celaena Sardothien mientras miraba desde lo alto de una duna el desierto que se extendía ante ella. Hacía un calor asfixiante, a pesar del viento, y la túnica se le pegaba al cuerpo a causa del sudor. No obstante, el guía nómada le había dicho que sudar era bueno; solo cuando no sudabas el Desierto Rojo devenía mortal. El sudor te obliga a beber. En cambio, cuando el calor evapora la transpiración antes de que repares en ella, puedes deshidratarte sin darte cuenta.
Oh, aquel calor espantoso. Invadía cada poro de su cuerpo, le embotaba la cabeza y le entumecía los huesos. El bochorno de la bahía de la Calavera no era nada comparado con aquello. Habría dado cualquier cosa por un soplo de aire fresco, por breve que fuera.
A su lado, el guía señaló al sudoeste con un dedo enguantado.
—Los sessiz suikast están allí.
Los sessiz suikast, los asesinos silenciosos; la orden legendaria que tenía que entrenarla.
—Para que aprendas obediencia y disciplina —le había dicho Arobynn Hamel.
En el desierto Rojo y en pleno verano, había omitido. Su estancia allí era un castigo. Hacía dos meses, cuando Arobynn había enviado a Celaena junto con Sam Corland a la bahía de la Calavera sin revelarles cuál iba a ser su misión, su compañero y ella habían descubierto que estaban allí para comerciar con esclavos. Desde luego, el encargo no había sido del agrado de los dos asesinos, a pesar de su oficio. De modo que habían liberado a los esclavos, sin importarles las consecuencias. Empezaba a pensar que no había sido buena idea. De todos los castigos que había recibido en su vida, aquel le parecía el peor. Y eso era mucho decir dado que, un mes después de que Arobynn la hubiera azotado, los cortes que tenía en la cara aún no habían cicatrizado.
Celaena se enfurruñó. Dio un paso hacia la pendiente y se ciñó el pañuelo para cubrirse la nariz y la boca. Bajaba con las piernas en tensión para no resbalar por las inestables arenas, pero el avance suponía una mejora respecto a la angustiosa caminata por las Arenas Cantarinas, llamadas así porque los granos susurraban, gemían y protestaban. A lo largo de un día entero, el guía y ella habían tenido que vigilar cada paso, pendientes de no romper la armonía de la arena que pisaban. En caso contrario, le había dicho el nómada, los granos se convertirían en arenas movedizas.
Celaena siguió bajando por la duna, pero se detuvo al no oír los pasos del guía tras ella.
—¿No vienes?
El guía permaneció en lo alto de la duna y señaló al horizonte.
—A menos de cinco kilómetros en aquella dirección.
El nómada no dominaba la lengua común, pero la asesina entendió lo suficiente.
Celaena se retiró el pañuelo de la boca y arrugó la cara cuando una lluvia de arena se le pegó a la sudorosa tez.
—Te he pagado para que me llevaras hasta allí.
—Menos de cinco kilómetros —repitió él mientras se ajustaba la gran mochila a la espalda. El pañuelo que cubría la cabeza del guía le ocultaba casi por completo las facciones bronceadas, pero la asesina advirtió el miedo que asomaba a sus ojos.
Cómo no, en el desierto temían y respetaban a los sessiz suikast. Encontrar a un guía dispuesto a acompañarla prácticamente hasta la fortaleza había sido un milagro. El oro que Celaena le había ofrecido también había influido, desde luego. Fuera como fuese, los nómadas consideraban a los sessiz suikast poco menos que presagios de muerte, y, por lo que parecía, el guía no pensaba llegar más lejos.
Celaena escudriñó el horizonte hacia oriente. No veía nada más allá de las dunas que ondeaban como un mar de arena azotado por el viento.
—Menos de cinco kilómetros —repitió el guía a su espalda—. Ellos saldrán a recibirte.
La asesina giró la cabeza para preguntarle algo más, pero él ya había desaparecido por el otro lado de la duna. Maldiciéndolo, Celaena intentó tragar saliva pero no lo consiguió. Tenía la boca demasiado seca. Debía ponerse en marcha o tendría que montar la tienda para dormir durante las horas del mediodía y de la tarde, cuando el calor se hacía insoportable.
Menos de cinco kilómetros. ¿Cuánto tardaría en recorrer aquella distancia?
Después de un trago de agua de un odre alarmantemente ligero, Celaena volvió a taparse la boca y la nariz con el pañuelo y echó a andar.
Solo se oía el susurro del viento entre la arena.
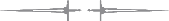
Horas después, Celaena hacía esfuerzos por no zambullirse en uno de los estanques del patio o arrodillarse a beber de una de las corrientes que recorrían el suelo. Nadie le había ofrecido agua a su llegada y no parecía que el hombre que la escoltaba tuviera intención de hacerlo tampoco mientras la conducía por los sinuosos pasillos de la fortaleza de piedra arenisca.
Aquella distancia parecía eterna. Justo cuando se estaba planteando muy en serio la idea de plantar la tienda había alcanzado la cima de una duna y había divisado los frescos árboles y la fortaleza de adobe que se desplegaba ante ella, al amparo de un oasis que se acurrucaba entre dos dunas monstruosas.
Se moría de sed, pero ella era Celaena Sardothien, la asesina más famosa de Adarlan. Su reputación estaba en juego.
Aguzó los sentidos mientras se internaban en la fortaleza; anotó mentalmente cada salida y cada ventana, reparó en los lugares donde había centinelas apostados. Pasaron junto a una serie de patios de entrenamiento el aire libre, donde gente de diversas procedencias luchaba, entrenaba o sencillamente reposaba en silencio, meditando. Subieron por un estrecho tramo de escaleras que ascendía por un gran edificio. Recibió con alivio la sombra fresca del pasaje, pero entonces llegaron a un largo corredor cerrado y el calor cayó sobre ella como una manta.
Aquel lugar le parecía muy ruidoso para ser una fortaleza de asesinos silenciosos. Las armas repicaban en las salas de entrenamiento, los insectos zumbaban en los abundantes árboles y arbustos, los pájaros trinaban, el agua clara como el cristal gorgoteaba en cada una de las estancias.
Se acercaron a unas puertas abiertas al final del pasillo. Su escolta —un hombre de mediana edad con la cara surcada de cicatrices que destacaban como marcas de tiza contra su piel cetrina— guardaba silencio. Al otro lado de las puertas, Celaena divisó una combinación de luz y sombras. Penetraron en una estancia de dimensiones gigantescas flanqueada por columnas de madera pintadas de azul que soportaban dos palcos, uno a cada lado. Al echar un vistazo a las sombras de los balcones, Celaena descubrió figuras agazapadas; observaban, esperaban. Más figuras se ocultaban a la sombra de las columnas. Tanto si sabían quién era ella como si no, sin duda no la subestimaban. Bien.
Un abigarrado mosaico de azulejos verdes y azules tachonaba el camino hacia el trono imitando los riachuelos del nivel inferior. Sentado en el trono, acomodado entre almohadones y macetas con palmeras, había un hombre ataviado con una túnica blanca.
El maestro mudo. Aunque Celaena había supuesto que sería un anciano, rondaba los cincuenta años. La asesina levantó la barbilla mientras se acercaba a él sin desviarse del camino marcado en el suelo. No habría sabido decir si la piel del hombre era oscura de nacimiento o sencillamente estaba bronceado por el sol. El maestro esbozó una leve sonrisa; saltaba a la vista que de joven había sido atractivo. El sudor resbalaba por la espalda de Celaena. Aunque el maestro parecía desarmado a simple vista, los dos criados que lo abanicaban con hojas de palmera iban armados hasta los dientes. El escolta se paró a cierta distancia del trono e hizo una reverencia.
Celaena lo imitó. Cuando se incorporó, se quitó la capucha que le tapaba el pelo. Seguro que estaba hecha un asco, sucia y sudorosa tras dos semanas de travesía por el desierto sin agua para lavarse, pero no estaba allí para impresionar a nadie por su belleza.
El señor la miró de arriba abajo y luego asintió. El escolta le dio un codazo y Celaena se aclaró la garganta seca antes de dar un paso adelante.
Sabía que el maestro mudo no diría nada; todo el mundo estaba al corriente de que había hecho voto de silencio. De modo que le correspondía a ella presentarse. Arobynn le había dicho exactamente qué palabras debía pronunciar; o más bien se lo había ordenado. Nada de disfraces, ni de máscaras, ni de nombres falsos. Puesto que a Celaena le traían sin cuidado los intereses de Arobynn, su maestro no pensaba proteger los de ella. La asesina llevaba semanas cavilando un modo de proteger su propia identidad —de evitar que aquellos extraños supiesen quién era ella— pero las órdenes de Arobynn habían sido tajantes: tenía un mes para ganarse el respeto del maestro mudo. Y si no regresaba con una carta de beneplácito —una carta que hablase de Celaena Sardothien— tendría que marcharse a vivir a otra ciudad. Quizás a otro continente.
—Gracias por concederme audiencia, señor de los asesinos silenciosos —recitó, maldiciendo en silencio la formalidad de aquellas palabras.
Se llevó la mano al corazón y se arrodilló.
—Soy Celaena Sardothien, protegida de Arobynn Hamel, rey de los asesinos del norte.
Le pareció apropiado añadir «del norte». No creía que al señor mudo le complaciera saber que Arobynn se denominaba a sí mismo «rey de todos los asesinos». Fuera como fuese, no supo si el nombre de Celaena le decía algo al maestro o no; su expresión no se alteró. En cambio, la asesina creyó advertir que las figuras ocultas entre las sombras se revolvían inquietas.
—Mi señor me envía para que os suplique que me entrenéis —siguió diciendo, cada vez más irritada. ¡Entrenarla! ¡A ella! Agachó la cabeza para que el maestro no viera la ira que asomaba a sus facciones—. Soy vuestra.
Celaena tendió las manos abiertas en un gesto de súplica.
Nada.
Un calor más sofocante que el calor del desierto encendió las mejillas de la asesina. Mantuvo la cabeza gacha, las palmas hacia arriba. Se oyó un frufrú de tela y unos pasos callados resonaron en la sala. Por fin, dos pies oscuros y descalzos se plantaron ante ella.
Un dedo áspero la obligó a levantar la barbilla, y Celaena se encontró cara a cara con los ojos verde mar del maestro. No se atrevía a moverse. Un solo ademán y se arriesgaba a que le rompieran el cuello. Aquello era una prueba; una prueba de lealtad, comprendió.
Se ordenó a sí misma permanecer inmóvil y se concentró en los detalles del rostro que tenía delante para no pensar en lo vulnerable que se sentía. El sudor perlaba el nacimiento de aquel pelo negro, que el maestro llevaba casi al rape. Celaena no habría sabido decir de qué reino procedía; tal vez, a juzgar por la piel oscura, de Eyllwe. Sin embargo, los elegantes ojos almendrados sugerían más bien que procedía de algún reino del lejano continente del sur. En cualquier caso, ¿cómo había acabado en aquel lugar?
Celaena se puso alerta cuando aquellos dedos largos le echaron hacia atrás los mechones sueltos de la trenza. Los cardenales que aún le amarilleaban la zona de los ojos y las mejillas quedaron al descubierto, así como el arco agudo de la costra que tenía en el pómulo. ¿Acaso Arobynn había avisado de la llegada de la asesina? ¿Había informado al hombre de las circunstancias que lo habían inducido a enviarla? No parecía que su llegada hubiera sorprendido al maestro.
El señor entornó los ojos y apretó los labios al advertir los restos de magulladuras que Celaena tenía en la cara. La asesina había tenido suerte de que Arobynn se hubiese asegurado de no provocarle daños irreparables. Con una punzada de sentimiento de culpa, Celaena se preguntó si Sam se habría curado también. A lo largo de los tres días posteriores a la paliza, la asesina no lo había visto por el castillo. Y había perdido el sentido antes de que Arobynn la emprendiese con su compañero. Después de aquella noche, incluso durante la travesía por el desierto, una nube de rabia, pesar y debilidad absoluta lo había empañado todo, como si caminase en sueños.
Cuando el maestro le soltó la cara y dio un paso hacia atrás, el pulso de Celaena se apaciguó. El hombre le indicó por gestos que se levantase y la asesina obedeció al instante, para alivio de sus entumecidas rodillas.
El señor esbozó una sonrisa malévola. La asesina estaba a punto de devolverle el gesto cuando el maestro hizo chasquear los dedos y cuatro hombres se abalanzaron hacia ella.