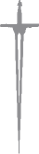
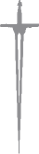
Los nubarrones se habían aclarado y el sol brillaba alto cuando Celaena irrumpió en el despacho de Arobynn y se detuvo ante el escritorio. Wesley, el criado de Arobynn, ni siquiera intentó detenerla. Se limitó a cerrar las puertas del despacho antes de volver a apostarse en el exterior.
—El socio de Doneval quemó los documentos antes de que pudiera verlos —le dijo a Arobynn a modo de saludo— y luego se envenenó.
Celaena había deslizado los documentos de Doneval por debajo de la puerta del dormitorio de Arobynn la noche anterior, pero había preferido aguardar al día siguiente para explicárselo todo.
Arobynn alzó la vista del libro de contabilidad y la miró impertérrito.
—¿Eso fue antes o después de que quemaras la casa de Doneval?
Celaena se cruzó de brazos.
—¿Y eso qué importa?
El rey de los asesinos miró por la ventana el cielo despejado que se extendía al otro lado.
—Le he enviado los documentos a Leighfer esta mañana. ¿Los has hojeado antes de meterlos por debajo de mi puerta?
La asesina bufó.
—Claro que sí. Después de matar a Doneval y de salir de la casa a duras penas, me senté a tomar un té y les eché un vistazo.
Arobynn no sonrió.
—Es el trabajo más chapucero que has hecho en tu vida.
—Como mínimo, la gente creerá que Doneval murió en el incendio.
Él plantó las manos en el escritorio.
—Sin un cadáver que se pueda identificar, ¿cómo vamos a demostrar que está muerto?
Celaena no se sobresaltó, ni siquiera retrocedió.
—Está muerto.
Los ojos color plata de Arobynn se endurecieron.
—No vas a cobrar este trabajo. Sé de cierto que Leighfer no te pagará. Ella pidió todos los documentos y un cuerpo. Y tú solo me has dado una de esas dos cosas.
Indignada, la asesina inspiró por la nariz.
—Pues qué bien. Los aliados de Bardingale están a salvo en cualquier caso. Y el trato no se va a cerrar.
No podía mencionar que ni siquiera había visto un contrato comercial entre los documentos, no sin confesar que los había leído.
Arobynn rio por lo bajo.
—Aún no has atado cabos, ¿verdad?
A Celaena se le hizo un nudo en la garganta.
El hombre se arrellanó en la silla.
—Sinceramente, me esperaba algo mejor de ti. Tantos años de entrenamiento y ni siquiera eres capaz de ver lo que tienes delante de las narices.
—Estoy esperando —gruñó ella.
—No había ningún acuerdo comercial —declaró Arobynn con una expresión triunfante en sus ojos plateados—. Como mínimo, no entre Doneval y su contacto en Rifthold. Las verdaderas negociaciones en relación al tráfico de esclavos han tenido lugar en el castillo de cristal, entre el rey… y Leighfer. Era fundamental convencerlo de que accediera a construir la carretera.
Celaena permaneció impasible, decidida a no rechistar. El hombre que se había envenenado… no pretendía intercambiar ningún documento que inculpara a los que se oponían al comercio de esclavos. Doneval y él trabajaban para…
«Doneval ama a su país», había dicho Philip.
Doneval había organizado una red de casas francas y había creado una alianza entre personas de todo el imperio que deploraban la esclavitud. Por detestables que fueran sus costumbres, Doneval trabajaba para ayudar a los esclavos.
Y Celaena lo había matado.
Lo que era peor, había entregado los documentos a Bardingale, que no tenía la menor intención de abolir la esclavitud. No, quería sacarle provecho y construir una carretera que le facilitara el tráfico. Arobynn y ella habían urdido una mentira perfecta para conseguir la cooperación de Celaena.
Arobynn seguía sonriendo.
—Leighfer ya se ha ocupado de poner a salvo los documentos. Por si eso tranquiliza tu conciencia, ha dicho que no se los entregará al rey; aún no. Primero hablará con las personas que aparecen en la lista e intentará convencerlas de que apoyen sus propósitos. Pero si no lo hacen, quizás los papeles acaben en el castillo de cristal.
Celaena se esforzaba por no temblar.
—¿Todo esto es un castigo por lo que pasó en la bahía de la Calavera?
Arobynn se la quedó mirando.
—Si bien me arrepiento de haberte golpeado, Celaena, arruinaste un trato que nos habría reportado extraordinarios beneficios —había dicho «nos», como si ella formase parte de aquel horror—. Tal vez hayas comprado tu libertad, pero no deberías olvidar quién soy. Ni de lo que soy capaz.
—Jamás, por mucho tiempo que viva —declaró Celaena— os perdonaré esto.
Se dio media vuelta para marcharse y echó a andar hacia la puerta, pero se detuvo.
—Ayer —dijo—, vendí mi yegua Asterión, Kasida, a Leighfer Bardingale.
Había pasado por la propiedad de Leighfer el día anterior, antes de infiltrarse en la casa de Doneval. La mujer se había mostrado encantada de poder comprar el caballo Asterión. En ningún momento había mencionado la inminente muerte de su antiguo marido.
Y por la noche, después de matar a Doneval, Celaena se había quedado un rato mirando la firma de la escritura de cesión de propiedad, pensando como una boba que Kasida iba a estar en buenas manos.
—¿Y? —preguntó Arobynn—. ¿Qué te hace pensar que me importa la suerte que corra tu caballo?
Celaena lo miró largo y tendido. Siempre aquellos absurdos juegos de poder, tanto dolor y tanta mentira.
—El dinero ya ha sido transferido a vuestra cuenta.
Arobynn guardó silencio.
—A partir de este momento, la deuda que Sam tenía con vos queda saldada —declaró, dejando que un asomo de triunfo brillase a través de la vergüenza y el pesar que la abrumaban—. Desde hoy y para siempre, Sam es un hombre libre.
Arobynn la contempló a su vez y luego, acto seguido, se encogió de hombros.
—Supongo que es una buena noticia —Celaena vio venir el golpe final. Supo que debía salir corriendo pero se quedó allí como una idiota y lo oyó decir—: Porque ayer por la noche gasté todo el dinero que me diste en la subasta de Lysandra. Mi caja fuerte anda algo escasa de fondos.
Celaena tardó unos segundos en asimilar las palabras.
El dinero que tanto le había costado conseguir…
Había servido para comprar la virginidad de Lysandra.
—Me voy —susurró Celaena. Arobynn se limitó a mirarla con una sonrisa apenas insinuada en aquella boca retorcida y cruel—. He comprado una vivienda y me mudo allí. Hoy mismo.
La sonrisa del rey de los asesinos se ensanchó.
—Ven a visitarnos de vez en cuando, Celaena.
Ella tuvo que morderse el labio para que no le temblase.
—¿Por qué lo habéis hecho?
Arobynn volvió a encogerse de hombros.
—¿Y por qué no iba a disfrutar de Lysandra después de todo lo que he invertido en su carrera? Además, ¿qué te importa a ti lo que haga con mi dinero? Por lo que he oído, estás con Sam. Ambos me habéis comprado la libertad.
Como era de esperar, ya conocía su relación con Sam. Y por supuesto, intentaba endosarle el muerto, echarle la culpa de todo. ¿Por qué la había inundado a regalos para humillarla después? ¿Por qué la había engañado para que matara a Doneval para luego torturarla con la verdad? ¿Por qué le había salvado la vida hacía nueve años para acabar tratándola como un trapo?
Se había gastado el dinero de Celaena en una persona que ella odiaba. Y Arobynn lo sabía. Para denigrarla. Unos meses atrás la estrategia habría funcionado. Semejante traición la habría destrozado. Aún le dolía, pero ahora, después de haber matado a Doneval, a Philip y a algunos más sin ningún motivo, después de haber contribuido a que Bardingale se hiciera con los documentos y sabiendo que Sam la apoyaba incondicionalmente… el patético y malvado tiro de gracia de Arobynn no había dado en el blanco.
—No vengáis a buscarme en una buena temporada —le advirtió Celaena—. Porque si os veo demasiado pronto, os mataré, Arobynn.
Él sacudió la mano con desdén.
—Estoy deseando enfrentarme a ti.
Celaena se marchó. Al cruzar las puertas del despacho, tropezó con tres hombres altos que se disponían a entrar. Miraron el rostro de la asesina y murmuraron disculpas a toda prisa. Ella los ignoró, y también hizo caso omiso de la expresión sombría de Wesley cuando pasó junto a él. Que Arobynn se apañara con sus asuntos. Ella tenía toda una vida por delante.
Los tacones de sus botas repicaron contra el suelo de mármol del gran vestíbulo. Al otro lado, alguien aguardaba bostezando y Celaena encontró a Lysandra apoyada contra la barandilla de la escalera. Llevaba un camisón de seda blanca que apenas tapaba sus partes más íntimas.
—Seguramente ya lo sabes, pero he batido todos los récords —ronroneó Lysandra exhibiendo sus formas exquisitas—. Gracias. Y quédate tranquila, que tu oro ha sido muy bien empleado.
Celaena se quedó helada y se dio la vuelta despacio. Lysandra sonrió con suficiencia.
Rápida como el rayo, la asesina lanzó una daga.
La hoja se clavó en la barandilla de madera, a un pelo de distancia de la cabeza de Lysandra.
La cortesana se puso a gritar, pero Celaena salió por la puerta principal, cruzó los jardines del castillo y siguió andando hasta que la ciudad la engulló.
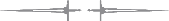
Celaena se sentó al borde del tejado y contempló la capital. La caravana de Melisande ya se había marchado, llevándose con ella las últimas nubes. Algunos iban de luto por la muerte de Doneval. Leighfer Bardingale montaba a lomos de Kasida, que hacía cabriolas por la gran avenida. A diferencia de tantos otros, no vestía de negro sino de amarillo azafrán. Y sonreía radiante, sobre todo porque el rey de Adarlan había accedido a proporcionarle los fondos y los recursos necesarios para construir la carretera. Celaena acarició la idea de partir tras ella; para recobrar los documentos y vengarse de Bardingale. Y, de paso, recuperar a Kasida.
No lo hizo. La habían engañado y había perdido de mala manera. No quería implicarse en aquel complot. No si Arobynn le había dejado muy claro que no podía ganar.
Para no hundirse, Celaena había pasado el día supervisando a los criados que habían ido a buscar sus cosas al castillo para llevarlas al piso; la ropa, los libros, las joyas, todo aquello que ya eran suyos y de nadie más. La luz de la tarde mudó en un oro intenso que hizo brillar los tejados verdes de la ciudad.
—Sabía que te encontraría aquí arriba —dijo Sam mientras se acercaba por el terrado hasta la barandilla de piedra en la que Celaena se había sentado. Observó la ciudad.
—Menudas vistas. No me extraña que quisieras mudarte.
Celaena insinuó una sonrisa mientras se volvía a mirarlo por encima del hombro. Sam se colocó tras ella e hizo ademán de acariciarle el pelo. Celaena se rindió al contacto.
—Me he enterado de lo que ha hecho… de lo de Doneval y Lysandra —murmuró Sam—. Jamás imaginé que Arobynn caería tan bajo ni que usaría tu dinero para algo así. Lo siento.
—Era justo lo que necesitaba —la asesina volvió a mirar la ciudad—. Justo lo que necesitaba para reunir el valor que precisaba para marcharme.
Sam expresó su aprobación con un asentimiento.
—Yo he… dejado mis pertenencias en la sala. ¿Te parece bien?
Celaena hizo un gesto afirmativo.
—Ya les buscaremos un sitio más tarde.
Él guardó silencio.
—Así que somos libres —manifestó al fin.
Celaena se giró para verlo bien. Los ojos castaños de Sam brillaban intensos.
—También me he enterado de que has pagado mi deuda —siguió hablando él, con voz ahogada—. Vendiste… vendiste tu caballo Asterión para hacerlo.
—No tenía elección —Celaena saltó al suelo y se quedó de pie—. No podía marcharme y dejarte encadenado a él.
—Celaena —Sam dijo su nombre como una caricia mientras le pasaba la mano por la cintura. Apoyó la frente contra la de ella—. ¿Cómo podré pagarte lo que has hecho por mí?
Ella cerró los ojos.
—No tienes que hacerlo.
Él la rozó con los labios.
—Te quiero —susurró contra la boca de Celaena—. Y de hoy en adelante, no quiero separarme de ti. Allá donde vayas, iré yo. Aunque tenga que ir al mismo infierno, allá donde tú estés, quiero estar yo. Por siempre.
Celaena le pasó las manos por el cuello y lo besó con intensidad a modo de silenciosa respuesta.
Más allá, el sol se ocultó detrás de la capital y el mundo se tiñó de luces y sombras color escarlata.