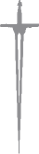
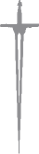
Apagó la lámpara y volvió a abrir las cortinas en un suspiro. Maldiciendo en silencio, se guardó los documentos en el traje y se escondió en el armario. Dentro de un momento, Doneval y su socio descubrirían que los documentos habían desaparecido. Ahora bien, Celaena ya tenía cuanto necesitaba. Bastaba con que los dos hombres se quedaran allí, lejos de los guardias, el tiempo suficiente para que los liquidara a los dos. El incendio se declararía en el sótano en cualquier momento. Con suerte, distraería a los guardias y, con más suerte aún, comenzaría antes de que Doneval se hubiera dado cuenta de que los documentos habían desaparecido. Dejó una rendija en la puerta para poder ver.
La puerta del despacho se abrió.
—¿Coñac? —decía Doneval al hombre encapuchado que había entrado con él.
—No —rehusó el hombre a la vez que se retiraba la capucha.
Era un tipo de estatura media y aspecto vulgar, salvo por la tez bronceada y los pómulos marcados. ¿Quién sería?
—Estaréis deseando acabar con esto —se rio Doneval por lo bajo, aunque su voz delataba cierto nerviosismo.
—Ya lo creo que sí —contestó el otro con frialdad. Miró a su alrededor, y Celaena no se atrevió a moverse—. Antes de media hora ya me estarán buscando.
—En diez minutos habremos terminado. De todos modos, esta noche tengo una cita para ir al teatro. He quedado con una jovencita por la que siento un gran interés —explicó Doneval en tono confidencial—. Doy por supuesto que vuestros asociados actuarán con rapidez y me darán una respuesta al alba, ¿no es así?
—En efecto. Pero enseñadme antes vuestros documentos. Necesito ver lo que me ofrecéis.
—Claro, claro —asintió Doneval al mismo tiempo que daba un trago a la copa de coñac que se había servido. Celaena tenía las manos pegajosas y le sudaba la cara debajo de la máscara—. ¿Vivís aquí o habéis venido de visita? —al ver que el hombre no respondía, Doneval prosiguió con una sonrisa—. Sea como sea, espero que hayáis pasado por el establecimiento de Madame Clarisse. Jamás en toda mi vida había visto unas muchachas tan exquisitas.
El hombre miró a Doneval con desagrado evidente. De no haber ido allí a matarlo, a Celaena le habría caído bien el desconocido.
—No estamos para chácharas, ¿eh? —bromeó Doneval, que dejó el coñac sobre la mesa y se dirigió hacia el tablón del suelo donde había ocultado los documentos.
A juzgar por el ligero temblor de las manos de Doneval, todo aquel parloteo se debía al nerviosismo. ¿Cómo era posible que una información tan delicada e importante hubiera ido a parar a manos de semejante patán?
Doneval se arrodilló delante del tablón suelto y lo levantó. Lanzó una maldición.
Celaena sacó la espada de la funda oculta del traje y se preparó.
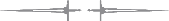
Sin darles tiempo a volverse a mirar siquiera, Celaena salió del armario. Doneval murió en un abrir y cerrar de ojos. La sangre manó a chorros del espinazo del hombre cuando la asesina le hincó la espada en la nuca. El otro gritó y Celaena hizo una pirueta hacia él esgrimiendo la espada que chorreaba sangre.
Una explosión sacudió la casa, tan fuerte que Celaena perdió el equilibrio.
¿Qué demonios estaba haciendo Sam allá abajo?
Fue cuanto el otro necesitó para largarse de allí. Se movía a una velocidad sorprendente, como si llevara toda la vida corriendo de acá para allá.
Celaena alcanzó el quicio de la puerta al instante. El humo ya ascendía por las escaleras. Torció a la izquierda en pos del desconocido, pero solo consiguió toparse con Philip, el guardaespaldas.
La asesina se echó hacia atrás cuando él blandió la espada contra su rostro. Detrás de él, el otro seguía corriendo. Echó un vistazo por encima del hombro antes de precipitarse escaleras abajo.
—¿Qué has hecho? —escupió Philip al ver la sangre que ensuciaba el arma de Celaena. A Philip no le hacía falta ver la cara que se ocultaba tras la máscara para reconocerla; debía de ser tan bueno identificando a la gente como ella, o tal vez reconoció el traje.
Celaena desplegó la segunda espada también.
—Apártate de mi camino —bajo la máscara, las palabras de la asesina sonaban graves y apagadas; la voz de un demonio más que la de una joven. Celaena blandió ante sí las espadas, que cortaron el aire con un zumbido mortal.
—Te voy a descuartizar —gruñó Philip.
—Tú inténtalo.
El guardaespaldas hizo una mueca de rabia y se abalanzó contra ella.
Celaena paró el primer golpe con la hoja izquierda. A pesar del dolor que le provocó el impacto, empujó la espada derecha directamente hacia el vientre de Philip, que la esquivó justo a tiempo. Él volvió a atacar, una hábil estocada entre las costillas, pero la asesina lo bloqueó.
El guardaespaldas hizo presión contra las hojas cruzadas de Celaena. Vista de cerca, el arma de Philip delataba una forja exquisita.
—Tenía pensado matarte lentamente —susurró ella—, pero me parece que no podrá ser. Sin duda será una muerte mucho más limpia que la que tú me tenías reservada.
Philip la empujó con un rugido.
—¡No tienes ni idea de lo que acabas de hacer!
Celaena volvió a blandir ambas espadas ante ella.
—Sé muy bien lo que he hecho. Y sé perfectamente lo que estoy a punto de hacer.
Philip la embistió de nuevo, pero el pasillo era muy estrecho y el ataque demasiado descontrolado. Philip bajó la guardia y su sangre empapó al instante la mano enguantada de Celaena.
La hoja rechinó contra el hueso cuando la asesina volvió a sacar la espada.
Philip abrió los ojos de par en par cuando se tambaleó hacia atrás cogiéndose la estrecha herida que se abría paso entre las costillas hasta el corazón.
—Necia —susurró él mientras caía al suelo—. ¿Te ha contratado Leighfer?
Sin responder, Celaena lo vio resollar. La sangre ya borboteaba en los labios del hombre.
—Doneval… —jadeó Philip— amaba a su país… —intentó coger aire mientras la miraba con una mezcla de odio y tristeza—. Tú no sabes nada.
Tras hacer aquella última declaración, el hombre murió.
—Es posible —dijo Celaena mirando el cuerpo caído—. Pero sí lo suficiente.
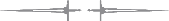
Todo había sucedido en menos de dos minutos. Celaena derribó a dos guardias al catapultarse escaleras abajo para alcanzar la puerta principal de la casa en llamas y desarmó a otros tres mientras saltaba la verja de hierro para internarse en las calles de la capital.
¿Dónde diablos se había metido el desconocido?
No había ningún callejón en el tramo que separaba la casa del río, de modo que no había doblado a la izquierda. Eso significaba que o bien había tomado el pasaje de enfrente o bien había girado a la derecha. Sin embargo, por la derecha se accedía a la avenida principal de la ciudad, donde vivían los ricos y poderosos. Celaena se internó en el callejón que quedaba justo delante.
Corriendo como alma que lleva el diablo, casi sin aliento, Celaena volvió a guardar las espadas en las vainas del traje.
Nadie se fijó en ella. La gente se apresuraba hacia las llamas que lamían el cielo en casa de Doneval. ¿Qué le había pasado a Sam?
Justo entonces divisó al hombre, que avanzaba a toda velocidad por el callejón que conducía al Avery. Estuvo a punto de perderlo de vista porque dobló una esquina y despareció en un abrir y cerrar de ojos. Había mencionado a unos compañeros. ¿Estaría corriendo hacia ellos? ¿Sería tan tonto?
Celaena pisoteó varios charcos, saltó por encima de un montón de basura y se cogió a la pared de una casa para darse impulso al doblar una esquina. Directamente a un callejón sin salida.
El desconocido intentaba escalar la alta pared de ladrillos que le cerraba el paso al fondo. Los edificios que los rodeaban no tenían puertas y tampoco ninguna ventana lo bastante baja como para alcanzarla.
Celaena desplegó sus dos espadas y redujo la marcha a un paso sigiloso.
El hombre dio un último salto hacia lo alto del muro pero no pudo alcanzarlo. Se estrelló con fuerza contra los adoquines. Despatarrado en el suelo, se giró hacia ella. Con los ojos brillantes, se sacó un montón de papeles de la raída chaqueta. ¿Qué clase de documentos le llevaba a Doneval? ¿Un contrato?
—Vete al infierno —le escupió el desconocido a la vez que prendía una cerilla. Los papeles ardieron al instante y el hombre los tiró al suelo. Con un movimiento tan rápido que Celaena apenas alcanzó a verlo, se sacó un frasco del bolsillo y bebió el contenido.
La asesina corrió hacia él pero era demasiado tarde.
Para cuando lo cogió por los hombros, estaba muerto. Aun con los ojos cerrados, su rostro reflejaba una rabia infinita. Se había marchado. Para siempre. Pero solo porque… ¿se habían torcido sus planes?
Celaena dejó el cuerpo en el suelo y se puso en pie con agilidad. Pisoteó los papeles y apagó las llamas en cuestión de segundos. Casi todos habían ardido pero pudo recuperar algunos trozos.
A la luz de la luna, se arrodilló en los adoquines mojados y cogió los restos de aquellos documentos por los que el hombre se había sacrificado sin dudarlo un instante.
Aquello era algo más que un contrato comercial. Al igual que los papeles que Celaena llevaba en el bolsillo, los del hombre contenían nombres, números y ubicaciones de casas francas, en este caso de Adarlan, aunque alcanzaban hasta la frontera septentrional con Terrasen.
Celaena giró la cabeza para mirar el cuerpo. Aquello no tenía sentido. ¿Por qué quitarse la vida para guardar el secreto cuando planeaba compartir la información con Doneval y utilizarla en provecho propio? De repente se sintió desfallecer. «Tú no sabes nada», le había dicho Philip.
Por alguna razón, Celaena tuvo la sensación de que el guardaespaldas había dicho la verdad. ¿Qué se había callado Arobynn? Las palabras de Philip resonaban en sus oídos una y otra vez. La historia no encajaba. Algo iba mal; le faltaban datos.
Nadie le había dicho que los documentos contenían tanta información, que inculpaban hasta tal punto a los implicados. Le temblaban las manos. Celaena tuvo que sentarse para no caer de bruces en aquel suelo mugriento. ¿Por qué aquel hombre había preferido sacrificarse a revelar la información? Tanto si procedía de la nobleza como de la necedad, aquel gesto tenía un valor. Le alisó el abrigo.
Luego cogió los documentos chamuscados, encendió una cerilla y los dejó arder hasta que quedaron reducidos a cenizas. Era lo único que podía hacer por él.
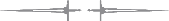
Celaena encontró a Sam desplomado contra la pared de otro callejón. Corrió hacia el lugar donde su amigo estaba arrodillado con una mano en el pecho, jadeando.
—¿Estás herido? —le preguntó Celaena oteando al mismo tiempo el callejón por si había guardias a la vista.
A espaldas de ambos, un resplandor anaranjado teñía el cielo. Celaena esperaba que los criados hubieran podido abandonar la casa de Doneval a tiempo.
—Estoy bien —resolló Sam. A la luz de la luna, Celaena vio el desgarrón del traje—. Los guardias me han descubierto en el sótano y me han disparado —se cogió el pecho—. Una flecha me ha acertado en mitad del corazón. Creía que iba a morir, pero la flecha ha rebotado. Ni siquiera me ha rozado la piel.
Abrió la tela por la zona desgarrada para mostrar un brillo iridiscente en el interior.
—Seda de araña —murmuró con los ojos muy abiertos.
Celaena esbozó una sonrisa forzada y se quitó la máscara.
—No me extraña que este maldito traje fuera tan caro —manifestó Sam con una risa entrecortada. Celaena no vio la necesidad de decirle la verdad. Sam escudriñó el rostro de la asesina—. ¿Está hecho, pues?
Ella se inclinó a besarlo, un rápido roce de labios.
—Está hecho —contestó contra su boca.