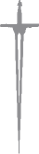
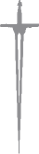
Celaena jamás había besado a nadie. Y cuando rozó los labios de Sam y él la cogió por la cintura para atraerla hacia sí, se preguntó por qué demonios había esperado tanto tiempo. La boca del chico era cálida y suave, el cuerpo firme y maravilloso contra el suyo, el pelo sedoso al contacto de sus dedos. A pesar de todo, dejó que él la guiara y se recordó a sí misma que debía respirar cuando él le abrió los labios con su propia boca.
Al notar el roce de la lengua de Sam contra la suya, la recorrió un escalofrío tan intenso que creyó morir. Celaena quería más. Lo quería todo.
No podía abrazarlo lo bastante fuerte, besarlo con la suficiente rapidez. Un gemido subió por su garganta, tan imperioso que lo sintió en el corazón. Más abajo, en realidad.
Celaena lo empujó contra la pared y las manos de Sam le recorrieron la espalda, los costados, las caderas. Ella quería regodearse en la sensación, quería quitarse el traje para poder notar las manos callosas del chico contra la piel desnuda. La intensidad de aquel deseo se apoderó de ella.
Al cuerno las cloacas, Doneval, Philip y Arobynn.
Los labios de Sam se separaron de su boca para desplazarse al cuello. Rozaron un punto detrás de la oreja y Celaena jadeó.
Sí, ahora mismo todo le importaba un bledo.
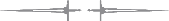
Había anochecido cuando salieron del alcantarillado, despeinados y con los labios hinchados. Sam no soltó la mano de Celaena en todo el trayecto hasta el castillo y, cuando llegaron, ordenó a los criados que les sirvieran la cena en la habitación de ella. Aunque se quedaron despiertos hasta muy tarde y hablaron lo mínimo, no se quitaron la ropa. La vida de Celaena ya había cambiado bastante por un día, y no estaba preparada para dar otro paso importante más.
Pero lo sucedido en las alcantarillas…
Mucho después de que Sam se marchara, Celaena seguía despierta, con la mirada perdida.
La amaba. Desde hacía años. Y había soportado lo indecible por ella.
Por proteger su vida, aunque Celaena no podía entender por qué. Lo había tratado siempre con desprecio y se había burlado de todos sus gestos amables. En cuanto a lo que sentía por él…
No, ella no podía decir que lo amase desde hacía años. De hecho, hasta el viaje a la bahía de la Calavera, le habría encantado asesinarlo.
Pero ahora… No, no podía pensar en eso. Ni tampoco podría pensarlo al día siguiente. Porque ese día se infiltrarían en la casa de Doneval. Era arriesgado, pero la recompensa… No podía rechazar aquel dinero, y menos si a partir de ahora tenía que mantenerse a sí misma. Además, no dejaría que el bastardo de Doneval siguiera adelante con su negocio de tráfico de esclavos ni que chantajeara a aquellos que se oponían a él.
Solo rezaba para que Sam no resultara herido.
En el silencio del dormitorio, juró ante la luna que si Sam acababa malherido ninguna fuerza en el mundo le impediría degollar a los responsables.
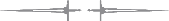
Al día siguiente, poco después de la hora de la comida, Celaena aguardaba en las sombras, junto a la puerta de la cloaca que conducía al sótano. En el túnel, a cierta distancia de allí, Sam esperaba también, enfundado en su traje negro que lo hacía casi invisible en la oscuridad.
Los habitantes de la casa habrían acabado de comer ya, y Celaena pronto tendría la oportunidad de colarse en el interior. Llevaba una hora esperando y cada ruido avivaba el nerviosismo que arrastraba desde el alba. Tendría que ser rápida, silenciosa e implacable. Un solo error, un solo grito —incluso la presencia de un criado inadvertido— y todo se iría al traste.
Antes o después, un sirviente bajaría a tirar la basura. Celaena se sacó del traje un pequeño reloj de bolsillo. Con cuidado, encendió una cerilla para mirar la esfera. Las dos en punto. Tenía cinco horas para colarse en el despacho de Doneval y esperar a la reunión de las siete y media. Y habría apostado algo a que Doneval no entraría en la salita hasta entonces. Un hombre como aquel querría recibir a su invitado en la puerta, ver su expresión mientras lo conducía por las suntuosas estancias. De repente, oyó que las bisagras de la puerta interior chirriaban, luego pasos y gruñidos. El adiestrado oído de la asesina distinguió la presencia de un solo criado; una mujer. Celaena apagó la cerilla de un soplo.
Se pegó a la pared cuando la cerradura de la siguiente puerta chasqueó al abrirse y la pesada hoja rozó el suelo. No oía más pasos aparte de los de la mujer que arrastraba un cubo de basura al rellano. La criada estaba sola. El sótano también estaba vacío.
La mujer, demasiado ocupada vaciando el balde de basura, no pensó en comprobar si había alguien agazapado en las sombras de detrás de la puerta. Ni siquiera titubeó cuando Celaena se deslizó por su lado. La asesina ya había atravesado ambas puertas y había llegado al sótano antes de oír siquiera el chapoteo de los desperdicios que caían al agua.
Mientras Celaena corría hacia el rincón más oscuro de aquel enorme sótano, apenas iluminado, se fijó en tantos detalles como le fue posible. Había numerosos barriles de vino, así como estantes atestados de comida y objetos de toda Erilea; una escalera que ascendía hacia la casa; ningún otro criado que alcanzase a oír, aparte de los que trajinaban arriba. En la cocina, seguramente.
La puerta exterior se cerró con un golpe y la criada pasó el pestillo, pero Celaena ya estaba acuclillada tras un gigantesco tonel de vino. La puerta interior se cerró también. Otro pasador. Celaena se ajustó la máscara negra que había llevado con ella y se echó la capucha de la capa por encima de la cabeza. Un sonido de pasos, un ligero resuello, y la sirvienta reapareció en lo alto de las escaleras de la cloaca, sosteniendo el cubo de basura vacío en una mano. Pasó por delante de ella, tarareando para sí mientras remontaba los peldaños que conducían a las cocinas.
La asesina respiró aliviada cuando los pasos de la mujer se perdieron a lo lejos. Entonces sonrió para sí. Si Philip hubiera sido inteligente, le habría cortado el pescuezo a Celaena aquella noche en la cloaca. Puede que cuando lo matase le dijese por dónde había entrado exactamente.
Cuando tuvo la seguridad de que la criada no volvería con un segundo cubo de basura, Celaena corrió hacia los peldaños que bajaban a la cloaca. Silenciosa como una liebre del desierto Rojo, abrió la primera puerta, pasó al otro lado y franqueó la segunda. Sam no entraría hasta instantes antes de la reunión. De ese modo evitaría ser visto mientras preparaba en el sótano el incendio con el que pensaban distraer a los habitantes de la casa. Y si alguien encontraba las puertas abiertas, sin duda culparían a la mujer que había acudido a tirar la basura.
Celaena cerró ambas puertas con cuidado pero se aseguró de dejar los pestillos descorridos. Luego volvió a su escondrijo, entre las sombras de la enorme provisión de vino.
Se quedó esperando.
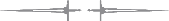
A las siete, abandonó el sótano, antes de que Sam llegara con las antorchas y el aceite. La tremenda cantidad de alcohol almacenada en el interior haría el resto. Celaena solo esperaba que Sam tuviera tiempo de escapar antes de que el fuego redujera el sótano a cenizas.
Tenía que estar escondida en la casa antes de aquello; y antes de que se produjera el intercambio. En cuanto se declarara el incendio, algunos minutos después de las siete y media, muchos guardias bajarían al sótano y habría menos hombres protegiendo a Doneval y a su compañero.
Los criados estaban cenando, y por las risas que se oían en la cocina del semisótano, ninguno de ellos se hallaba al corriente del acuerdo que estaba a punto de cerrarse en la última planta de la casa. Celaena pasó ante la puerta de la cocina. Con el traje, la capa y la máscara, apenas era una sombra contra los muros claros de la pared. Contuvo el aliento mientras remontaba la escalera de servicio.
El traje nuevo le ofrecía un acceso mucho más rápido a las armas, y sacó la larga daga que llevaba oculta en una de las botas. Escudriñó el descansillo del segundo piso.
Todas las puertas de madera estaban cerradas. No había guardias, ni criados, ni ningún habitante de la casa. Apoyó un pie en las tablas del suelo. ¿Dónde demonios se habían metido los vigilantes?
Rápida y silenciosa como un gato, llegó a la puerta del despacho de Doneval. No se filtraba luz por la rendija del suelo. Celaena no vio sombras de pies ni oyó sonido alguno.
La puerta estaba cerrada con llave. Una dificultad sin importancia. Se enfundó la daga y sacó dos pequeños trozos de metal con los que hurgó en el interior de la cerradura hasta que… clic.
Una vez dentro y con la puerta cerrada, se quedó mirando la negrura del interior. Encendió una cerilla. Nadie. Con expresión adusta, Celaena se sacó el reloj de bolsillo del traje.
Tenía tiempo de echar un vistazo.
La asesina apagó la cerilla y corrió las cortinas para cerrar el paso a la noche. La lluvia repiqueteaba contra el cristal de las ventanas. Avanzó hacia el enorme escritorio de roble que se alzaba en el centro de la habitación y encendió la lámpara de aceite que descansaba sobre el mismo de tal modo que una levísima llama azul la iluminara. Hojeó los papeles del escritorio. Periódicos, correo sin importancia, recetas, los gastos de la casa…
Abrió todos los cajones del escritorio. Más de lo mismo. ¿Dónde estaban aquellos documentos?
Ahogando una violenta maldición, Celaena se llevó un puño a la boca. Luego pasó la mirada por el despacho. Un sillón, un armario, un secreter… Miró en el armario y en el secreter, pero no contenían nada de interés. Solo papeles en blanco y tinta. Aguzó los oídos por si alcanzaba a oír algún ruido de pasos.
Examinó los libros de la estantería, dando toques a los lomos por si estaban huecos, tratando de oír si…
Un tablón crujió a sus pies. Se puso de rodillas al instante y empezó a hurgar la madera oscura y pulida. Fue golpeando el suelo con los nudillos hasta que algo sonó a hueco.
Cuidadosamente, con el corazón en un puño, hundió la daga entre dos tablones del suelo e hizo palanca hacia arriba. Ahí estaban los papeles.
Celaena los sacó, devolvió el tablón a su lugar y regresó al escritorio en un abrir y cerrar de ojos. Extendió los papeles ante sí. Solo pretendía echar un vistazo, para asegurarse de que eran los documentos correctos.
Las manos le temblaban mientras hojeaba los papeles, uno tras otro. Mapas con círculos rojos aquí y allá, planos con números y nombres. Lista tras lista de personas y ubicaciones. Ciudades, pueblos, bosques, montañas, todos pertenecientes a Melisande.
No solo era una lista de personas que se oponían a la esclavitud; eran las ubicaciones de los refugios y las rutas que se empleaban para liberar a los esclavos. Había información suficiente para que se ejecutara a los implicados o se los condenara a la esclavitud.
Y Doneval, aquel bastardo retorcido, pensaba utilizar la información para obligar a aquellas personas a apoyar el tráfico de esclavos, bajo la amenaza de ser delatadas al rey.
Celaena aferró los documentos. Nunca permitiría que Doneval se saliera con la suya. Jamás.
Dio un paso hacia el escondrijo del suelo. Entonces oyó las voces.