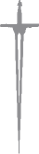
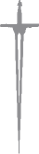
Celaena durmió hasta el mediodía, se bañó dos veces tal como se había prometido y acudió al despacho de Arobynn. Cuando entró, el rey de los asesinos estaba tomando una taza de té.
—Me sorprende verte fuera del baño —la saludó.
Sin embargo, el hecho de haberle contado a Sam lo sucedido en el desierto Rojo la había hecho recordar todo lo que había conseguido y por qué tenía tantas ganas de volver a casa. No tenía motivos para andarse con pies de plomo con Arobynn; no después de cómo la había tratado él, de todo lo que Celaena había tenido que pasar por su culpa. De manera que se limitó a sonreír mientras mantenía la puerta abierta para que pasasen los criados. Entraron cargados con un gran cofre de oro. A continuación llegaron con otro. Y otro más.
—¿Puedo preguntar qué es?
Arobynn se masajeó las sienes.
Los criados salieron a toda prisa y Celaena cerró la puerta. Sin pronunciar palabra, abrió las tapas de los cofres. El oro brilló al sol del mediodía.
Aferrada al recuerdo de lo que había sentido en el tejado de su casa la noche de la fiesta, Celaena se volvió a mirar a Arobynn. Él la miraba con expresión inescrutable.
—Creo que esto saldará mi deuda —declaró Celaena, obligándose a sí misma a sonreír—. Y algo más.
Arobynn siguió sentado.
Celaena tragó saliva, repentinamente mareada. ¿Por qué se habría metido en ese embrollo?
—Me gustaría seguir trabajando con vos —prosiguió con cautela—, pero ya no os pertenezco.
Los ojos plateados de Arobynn saltaron a los cofres, luego a ella. En aquel instante de silencio que duró una eternidad, Celaena permaneció inmóvil mientras él la observaba. Luego, el rey de los asesinos sonrió con pesar.
—¿Quién puede culparme por haber deseado que este día no llegara nunca?
Celaena estuvo a punto de lanzar un suspiro de alivio.
—Lo digo en serio. Quiero seguir trabajando para vos.
Celaena comprendió entonces que no podía hablarle de la vivienda que había comprado ni decirle que se marchaba; no en aquel momento. Cada cosa a su tiempo. Hoy, la deuda. Quizás pasadas unas semanas podría mencionarle que se mudaba. Tal vez entonces a Arobynn ni siquiera le molestase que se hubiera comprado su propia casa.
—Y yo siempre estaré encantado de trabajar contigo —repuso Arobynn, pero siguió sentado. Tomó un sorbo de té—. ¿Me vas a decir de dónde has sacado el dinero?
Celaena tomó conciencia de la cicatriz que tenía en el cuello mientras decía:
—Me lo dio el maestro mudo. En pago por haberle salvado la vida.
Arobynn cogió el periódico de la mañana.
—Bueno, permite que te felicite —la miró por encima del diario—. Eres una mujer libre.
Celaena procuró no sonreír. Tal vez no fuera libre en el pleno sentido de la palabra, pero al menos Arobynn no podría volver a utilizar las deudas para someterla. Eso bastaría de momento.
—Buena suerte con Doneval mañana por la noche —añadió él—. Si necesitas ayuda, dímelo.
—Siempre que no me la cobréis…
Arobynn no le devolvió la sonrisa. Dejó el periódico sobre la mesa.
—Yo nunca te haría eso.
Algo parecido a dolor asomó a sus ojos.
Luchando contra un súbito deseo de disculparse, Celaena abandonó el despacho sin decir nada más.
El camino al dormitorio se le antojó muy largo. Había esperado andar por ahí con la cabeza alta cuando le hubiera entregado el dinero, presumir por el castillo de su libertad, pero después de cómo la había mirado Arobynn todo aquel oro le parecía… poco valioso.
Gloriosa forma de empezar una nueva vida.
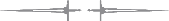
Aunque Celaena no quería volver a pisar las inmundas cloacas en toda la vida, aquella misma tarde fue a parar allí. El río de aguas inmundas aún corría por el túnel, pero la estrecha acera que discurría a un lado estaba seca a pesar del chaparrón que caía en la calle.
Hacía una hora, Sam se había presentado en su dormitorio ya vestido y listo para merodear por casa de Doneval. Ahora, Celaena avanzaba sigilosa a su lado, sin decir palabra mientras se acercaban a la puerta de hierro que tan bien recordaba. La asesina dejó la antorcha junto a la puerta y pasó las manos por la hoja vieja y oxidada.
—Mañana tendremos que entrar por aquí —señaló en un tono casi inaudible. El borboteo del agua ahogaba su voz—. La entrada principal estará muy vigilada.
Sam pasó el dedo por la juntura que separaba la puerta de la jamba.
—Como no encontremos la manera de traer un ariete hasta aquí, no sé cómo vamos a entrar.
Ella le lanzó una mirada torva.
—Podrías llamar.
Sam rio entre dientes.
—Seguro que los guardias me lo agradecerían. A lo mejor hasta me invitaban a una cerveza. Después de convertir mi barriga en un colador, claro.
El asesino se palmeó aquel vientre tan firme. Llevaba el traje que Arobynn le había obligado a comprar, y Celaena procuró no observar con demasiada atención lo bien que se le ajustaba al cuerpo.
—Así que no podemos entrar por aquí —murmuró ella mientras volvía a pasar la mano por la hoja—. A menos que averigüemos a qué hora tiran la basura los criados.
—Demasiado impreciso —replicó Sam sin dejar de mirar la puerta—. Podrían tirarla a cualquier hora.
Celaena maldijo y echó un vistazo a la cloaca. Qué lugar tan horrible para ver la muerte tan de cerca. Aunque no le gustaba matar, esperaba toparse con Philip al día siguiente. Ese cerdo arrogante no comprendería lo que estaba a punto de pasar hasta que lo tuviera delante. Ni siquiera se había dado cuenta de que la muchacha de la fiesta y ella eran la misma persona.
Sonrió despacio. ¿Qué mejor venganza que entrar por la puerta que el mismo Philip le había enseñado?
—En ese caso, uno de nosotros tendrá que sentarse a esperar unas cuantas horas —susurró Celaena con la mirada fija en la hoja—. Hay un rellano al otro lado y los criados tendrán que internarse un poco para llegar al agua —la sonrisa de Celaena se ensanchó—. Y si van cargados con un montón de basura, no creo que se les ocurra mirar a su espalda.
Los dientes de Sam destellaron a la luz de la antorcha cuando sonrió.
—Y les asustará demasiado que alguien pueda colarse y buscar un escondite en el sótano como para esperar hasta las siete y media.
—Qué sorpresa se van a llevar mañana, cuando encuentren la puerta del sótano abierta.
—Creo que esa será la menor de las sorpresas.
Celaena recuperó la antorcha.
—Ya lo creo que sí.
Sam echó a andar detrás de ella por la acera del alcantarillado. Habían encontrado una trampilla en un oscuro callejón, lo bastante apartado de la casa como para no despertar sospechas. Por desgracia, tendrían que recorrer un largo tramo por el interior de la cloaca.
—He oído que has saldado la deuda con Arobynn esta mañana —comentó él, con los ojos fijos en las oscuras piedras del suelo. Seguía hablando en voz baja—. ¿Qué tal sienta ser libre?
Ella lo miró de reojo.
—No es lo que esperaba.
—Me sorprende que haya aceptado el dinero sin enfadarse.
Celaena no dijo nada. A la luz mortecina de la antorcha, Sam respiró entrecortadamente.
—Creo que me voy a marchar —susurró.
La asesina casi se tropieza.
—¿Marcharte?
Sam no la miró.
—Me voy a Eyllwe; a Banjali, más exactamente.
—¿A una misión?
Arobynn tenía la costumbre de enviarlos a distintas zonas del continente, pero por el modo de hablar de Sam… se refería a otra cosa.
—Para siempre —dijo.
—¿Por qué?
A Celaena, su propia voz le había sonado algo estridente.
Sam se volvió a mirarla.
—¿Qué me ata aquí? Arobynn ya ha mencionado que nos convendría establecer una base permanente en el sur.
—Arobynn… —rabió ella, procurando no alzar la voz—. ¿Has hablado de esto con Arobynn?
Sam se encogió de hombros apenas.
—Informalmente. No es oficial.
—Pero… pero Banjali está a casi trescientos kilómetros de distancia.
—Sí, pero Rifthold os pertenece a ti y a Arobynn. Yo siempre seré… una alternativa.
—Preferiría ser una alternativa en Rifthold que el soberano de los asesinos en Banjali.
Celaena habría dado cualquier cosa por poder empezar a gritar. Quería estampar a alguien contra la pared. Quería romper la cloaca en dos con las manos desnudas.
—Me voy a finales de mes —expuso él con tranquilidad.
—¡Pero si solo faltan dos semanas!
—¿Hay algún motivo por el que deba quedarme?
—¡Sí! —exclamó ella en el tono más alto que pudo adoptar sin dejar de hablar en susurros—. ¡Sí, claro que lo hay! —Sam no respondió—. No puedes marcharme.
—Dame una sola razón.
—¡Porque te echaré de menos, maldita sea! —cuchicheó Celaena a la vez que desplegaba los brazos—. Porque ¿qué sentido tiene nada si tú te vas para siempre?
—¿Qué sentido tiene qué, Celaena?
¿Cómo era posible que estuviera tan tranquilo mientras ella se ponía histérica?
—Pues la bahía de la Calavera, las partituras que me regalaste y… el hecho de que le dijeras a Arobynn que le perdonarías a condición de que no volviera a lastimarme.
—Dijiste que no te importaba lo que yo pensara. Ni lo que hiciera, si no me equivoco.
—¡Mentí! ¡Y tú lo sabes perfectamente, maldito bastardo!
Sam rio en voz baja.
—¿Sabes cómo he pasado el verano? —Celaena se detuvo y él se pasó la mano por el pelo—. Me he pasado todos y cada uno de los días intentando reprimir el impulso de cortarle el cuello a Arobynn. Y él sabía que quería matarlo.
«Te mataré», le había gritado Sam al rey de los asesinos.
—En cuanto recuperé la consciencia, después de la paliza, comprendí que debía marcharme. Porque si no lo hacía, acabaría por asesinarlo. Pero no podía irme —Sam se la quedó mirando—. No hasta que tú volvieras. No hasta saber que estabas bien; hasta verte a salvo.
A Celaena le costaba muchísimo respirar.
—Él también lo sabía —prosiguió Sam— y decidió explotarlo. No me recomendaba para ninguna misión. En cambio, me obligó a ayudar a Lysandra y a Clarisse. Me obligó a escoltarlas por la ciudad, en las meriendas campestres y en las fiestas. Se convirtió en un juego entre los dos, saber cuánta mierda podría soportar antes de estallar. Sin embargo, ambos sabíamos que él tenía las de ganar. Él siempre te tendría a ti. A pesar de todo, me he pasado todo el verano rezando para que volvieras de una pieza. Lo que es peor, rezando para que volvieras y te vengaras de lo que te había hecho.
Celaena no lo había hecho. Había vuelto y había dejado que Arobynn la cubriera de regalos.
—Y ahora que sé que estás bien, Celaena, ahora que has pagado tu deuda, no me puedo quedar en Rifthold. No después de cómo nos ha tratado.
Celaena sabía que estaba siendo egoísta y horrible, pero de todos modos susurró:
—Por favor, no te vayas.
Él respiró entrecortadamente.
—Te las arreglarás sin mí. Siempre lo has hecho.
Quizás antes sí, pero no ahora.
—¿Cómo puedo convencerte de que te quedes?
—No puedes.
Celaena tiró la antorcha.
—¿Quieres que te suplique? ¿Es eso lo que quieres?
—No… Ni en sueños.
—Entonces dime…
—¿Pero qué más quieres que te diga? —estalló él con un susurro ronco y atormentado—. Ya te he dicho que si me quedo aquí, si tengo que vivir con Arobynn, le romperé el maldito cuello.
—¿Pero por qué? ¿Por qué no lo dejas estar?
Sam la cogió por los hombros y la sacudió.
—¡Porque te quiero!
Celaena lo miró boquiabierta.
—Te quiero —repitió mientras volvía a agitarla—. Desde hace años. Y Arobynn te hizo daño y me obligó a mirar porque siempre lo ha sabido. Pero si te obligase a elegir, tú escogerías a Arobynn y eso… yo… no… puedo… soportarlo.
Solo se oían las respiraciones, un latido irregular contra el fragor de la corriente.
—Eres un maldito idiota —masculló ella cogiéndolo por la pechera de la túnica—. Eres un cretino, un asno y un imbécil de campeonato —Celaena parecía a punto de pegar a Sam. Lo cogió por ambos lados de la cara—. Porque te escojo a ti.
Y entonces lo besó.