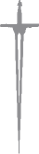
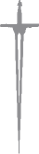
Celaena rodó y se agachó, sacando al mismo tiempo el segundo cuchillo de la bota. El guardia cayó con un gemido. La asesina lo había embestido rápida como una cobra; un movimiento que había aprendido en el desierto Rojo. Se arrancó una daga del muslo y notó un chorro de sangre caliente en la mano. Otro guardia blandió una espada ante ella, pero la rechazó con los dos cuchillos antes de patearlo en el estómago. El hombre se tambaleó hacia atrás, pero no tan deprisa como para evitar el cabezazo que lo dejó sin sentido. Otra maniobra que el maestro mudo le había enseñado mientras Celaena estudiaba los movimientos de los animales del desierto. En la oscuridad de la estancia, notó la reverberación del golpe cuando el cuerpo del guardia se estrelló contra el suelo.
Sin embargo, no eran los únicos; Celaena contó tres más. Tres guardias que gruñían y gemían mientras se abalanzaban contra ella… antes de que alguien la cogiera por detrás. Notó un golpe terrible en la cabeza, algo húmedo y hediondo contra la cara y luego…
La nada.
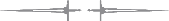
Celaena despertó pero no abrió los ojos. Procuró seguir respirando con normalidad a pesar del aire cargado, húmedo y pútrido que inhalaba. Y mantuvo los oídos alerta pese a las risillas masculinas y al borboteo del agua. También permaneció inmóvil, aunque notaba las cuerdas que la sujetaban a la silla y el agua a los pies, que ya le alcanzaba las pantorrillas. Estaba en la cloaca.
La potencia del chorro aumentó; ahora salía con tanta fuerza que el agua de cloaca le salpicó el regazo.
—Hora de despertarse —dijo una voz profunda. Una mano musculosa abofeteó la mejilla de Celaena. Con los ojos inflamados, vio las facciones feroces del guardaespaldas de Doneval, que le sonreían—. Hola, preciosa. Pensabas que no nos habíamos percatado de que llevabas varios días espiándonos, ¿verdad? Tal vez seas buena, pero no eres invisible.
Tras él, cuatro guardias rondaban junto a una puerta de hierro, más allá de la cual otra puerta cedía el paso a un tramo de escaleras ascendentes. Muchas casas de Rifthold contaban con ese tipo de puertas: para escapar en caso de guerra, para dar entrada a invitados clandestinos, a veces, sencillamente, para almacenar la basura de la vivienda. Las dobles puertas tenían la función de impedir el paso al agua; eran herméticas, fabricadas mucho tiempo atrás por habilidosos artesanos que utilizaban la magia para proteger los umbrales con hechizos que repelían el agua.
—Hay muchas habitaciones por las que acceder a la casa —apuntó el guardaespaldas—. ¿Por qué has escogido el despacho del segundo piso? ¿Y dónde está tu amigo?
Ella le dedicó una sonrisa despectiva sin dejar de inspeccionar el sumidero inmundo donde se encontraba. El nivel del agua aumentaba. No quería ni saber lo que flotaba en ella.
—¿Esto va a ser un interrogatorio seguido de tortura y muerte? —preguntó Celaena—. ¿O me equivoco de orden?
El hombre le sonrió a su vez.
—Vaya con la sabelotodo. Me gusta.
Tenía un fuerte acento extranjero, pero Celaena lo entendió perfectamente. El hombre apoyó las manos en los reposabrazos de la silla. Con sus propios brazos atados a la espalda, Celaena solo podía mover la cara.
—¿Quién te envía? —siguió preguntando él.
El corazón de la asesina latía desbocado, pero su sonrisa no flaqueó. Hacía mucho que había aprendido a soportar las torturas.
—¿Y por qué das por supuesto que me envía alguien? ¿Acaso una chica no puede ser independiente?
La silla de madera crujió bajo el peso del hombretón cuando este se inclinó tanto hacia ella que las narices de ambos se rozaron. Celaena procuró no inhalar el aliento cálido del guardaespaldas.
—¿Y por qué si no iba una chica como tú a allanar esta casa? No creo que busques joyas u oro.
Celaena inspiró por la nariz. Sin embargo, no quería intentar nada; no hasta que hubiese agotado las posibilidades de sacarle información al grandullón.
—Si vas a torturarme —sugirió con desprecio—, empieza cuanto antes. Aquí abajo no huele a rosas precisamente.
El hombre se echó hacia atrás, sin perder la sonrisa.
—Ah, no, no vamos a torturarte. ¿Sabes cuántos espías, ladrones y asesinos han intentado pillar a Doneval? Ya no hacemos preguntas. Si no quieres hablar, estupendo. No hables. Con el tiempo, hemos aprendido a tratar a los de tu calaña.
—Philip —dijo uno de los guardias a la vez que señalaba el túnel oscuro de la cloaca—. Tenemos que irnos.
—Muy bien —asintió Philip, y se volvió a mirar a Celaena—. Verás, supongo que si alguien ha sido tan necio como para enviarte a esta casa, será porque eres prescindible. Y no creo que nadie venga a buscarte cuando inunden las cloacas, ni siquiera tu amiguito. De hecho, no queda casi nadie por las calles. A los de la capital no os gusta ensuciaros los pies, ¿verdad?
El corazón de Celaena latió aún más deprisa, pero no apartó la mirada.
—Lástima que el agua no se vaya a llevar toda la basura por delante —replicó con un aleteo de pestañas.
—No —repuso él—, pero sin duda te arrastrará a ti. O, como mínimo, el río se llevará tus restos, si es que las ratas dejan algo.
Philip le palmeó la mejilla con tanta fuerza que le dejó una marca. Como si las cloacas lo hubieran oído, el fragor del agua llegó hasta ella procedente de la oscuridad.
Oh, no. No.
El guardaespaldas avanzó chapoteando hacia el rellano, donde lo esperaban los guardias. Los vio cruzar la segunda puerta, subir las escaleras y…
—Disfruta del baño —le dijo Philip, y cerró las puertas de hierro.
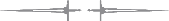
Agua y oscuridad. En los instantes que tardó en acostumbrarse a la pálida luz de la calle que se filtraba por la rejilla del altísimo techo, notó un chorro de agua contra las piernas. Le alcanzó el regazo en un momento.
Celaena maldijo con toda su alma y se retorció para desatarse. Al notar el escozor de las cuerdas contra los brazos, se acordó: las hojas incorporadas. Decía mucho de la destreza del artesano el hecho de que Philip no las hubiera encontrado, aunque sin duda debía de haberla cacheado. Por desgracia, los nudos estaban muy prietos y las cuerdas no cedían ni una pizca…
La asesina retorció las muñecas, buscando cualquier resquicio para girar bruscamente la mano. El agua la cubría hasta la cintura. Debían de haber construido la presa al otro lado de la ciudad; aquella parte tardaría aún unos minutos en inundarse por completo.
La cuerda no cedía, pero Celaena sacudió la muñeca, una y otra vez, tal como el inventor le había enseñado. Por fin, la hoja salió con un gruñido y un chasquido. Un dolor agudo le recorrió un lado de la mano y Celaena maldijo. Se había cortado con la maldita hoja. Afortunadamente, el tajo no parecía profundo.
De inmediato, procedió a cortar las cuerdas. Los brazos le dolían mientras los retorcía para tensar las ligaduras. ¿Acaso habían usado grilletes o qué?
Notó que la tensión se liberaba por el centro y estuvo a punto de caer de bruces al agua negra que se arremolinaba a su alrededor cuando la cuerda cedió. En menos de lo que dura un suspiro, se quitó el resto de la soga, aunque se encogió horrorizada cuando tuvo que hundir las manos en el agua hedionda para cortar las ligaduras de los pies.
Cuando se levantó, el agua le llegaba a las rodillas. Un agua fría como el hielo. Criaturas repugnantes le rozaron la piel cuando avanzó chapoteando hacia el rellano, haciendo esfuerzos por evitar que la fuerte corriente la arrastrase. Las ratas se multiplicaban en el agua, sus gritos de terror ahogados por el fragor de la corriente. Para cuando Celaena llegó a los peldaños de piedra, el agua empezaba a encharcarse allí también. Probó el pomo de la puerta. Cerrada. Intentó hincar una hoja por la rendija del umbral, pero el metal rebotó. La puerta estaba tan bien sellada que no cabía nada.
Estaba atrapada.
Celaena examinó el tamaño del sumidero. La lluvia seguía cayendo por la trampilla pero las luces de la calle brillaban lo suficiente como para iluminar la pared curvada. Tenía que haber alguna escala que condujera a la calle. Tenía que haberla.
No veía ninguna. Cuando menos, no por allí cerca. Y las trampillas estaban tan elevadas que tendría que esperar a que la cloaca se hubiera llenado por completo para probar suerte. Sin embargo, dada la fuerza de la corriente, el agua la habría arrastrado antes de que pudiese intentarlo siquiera.
—Piensa —susurró—. Piensa, piensa.
El nivel del agua ascendía ya en el rellano. Le llegaba a los tobillos.
Procuró respirar con normalidad. Dejarse llevar por el pánico no le serviría de nada. Piensa. Siguió observando la cloaca.
Tal vez hubiera una escalera, pero lejos de allí. Lo que significaba internarse en el agua… y en la oscuridad.
A la izquierda, el nivel de las aguas crecía constante, procedente del otro lado de la ciudad. Miró a la derecha. Aunque no encontrara una trampilla, tal vez pudiese llegar hasta el Avery.
Era un «tal vez» muy grande, inmenso.
Pero mejor que quedarse allí esperando la muerte.
Celaena se enfundó las hojas y se sumergió en el agua aceitosa y maloliente. Se le revolvieron las tripas, pero se ordenó a sí misma no vomitar. No estaba avanzando entre los desperdicios de toda la ciudad. No estaba vadeando unas aguas infestadas de ratas. No iba a morir.
La corriente era más fuerte de lo que Celaena esperaba, pero opuso resistencia. Las trampillas se sucedían en lo alto, cada vez más cerca pero aún demasiado lejos para alcanzarlas. Y entonces… ¡allí, a la derecha! Hacia la mitad de la pared, todavía a varios metros del nivel del agua, la pequeña apertura de un túnel. En el interior cabía un solo trabajador. El agua de lluvia caía por el borde del pasaje. Debía de estar conectado con el exterior, por alguna parte.
Nadó hacia la pared, haciendo grandes esfuerzos para que la corriente no la arrastrase más allá de la entrada. Tocó el muro y se aferró a él para apoyarse de lado. El túnel estaba tan alto que tuvo que estirar el brazo al máximo, hundir los dedos en la piedra. Por fin, consiguió agarrarse y aunque un dolor horrible le atravesaba las uñas logró izarse hasta el angosto pasaje.
El interior era tan pequeño que Celaena tenía que avanzar de bruces. Y estaba lleno de barro y de los dioses sabían qué; pero allí, mucho más adelante, brillaba un haz de luz. Un túnel vertical que conducía a la calle. Tras ella, el nivel del agua seguía aumentando y el rugido era casi ensordecedor. Si no se daba prisa, quedaría atrapada.
Como el techo era tan bajo, tenía que avanzar con la cabeza gacha y la cara casi hundida en aquel lodo repugnante mientras se estiraba y se encogía. Centímetro a centímetro, avanzaba a rastras por el túnel sin perder de vista la luz que brillaba al fondo.
En aquel momento, el agua alcanzó el nivel del túnel. En cuestión de momentos, le cubrió los pies, luego las piernas, la barriga y la cara. Celaena reptó más deprisa. No le hacía falta luz para saber que tenía las manos ensangrentadas. Cada grano de polvo que penetraba en los cortes quemaba como fuego.
—Venga —pensaba para sí con cada tirón de brazos, con cada empujón de pies—. Venga, venga, venga.
Aquella palabra era lo único que le impedía gritar. Porque en el momento en que empezara a chillar… se habría rendido a la muerte.
El agua del pasaje ya tenía varios centímetros de profundidad cuando alcanzó el túnel ascendente. Celaena estuvo a punto de echarse a llorar al ver la escala. Debía de medir unos quince metros de largo. A través de los agujeros circulares de la gran tapa se veían las luces de las farolas del exterior. Sin pensar en el dolor que le atenazaba las manos y rezando para que la escala no se rompiese, empezó a trepar. El agua ya cubría el fondo del túnel, donde la basura se arremolinaba.
Llegó rápidamente al final e incluso se permitió esbozar una pequeña sonrisa cuando empujó la trampilla redonda.
No cedió.
Se afianzó en la desvencijada escala y la empujó con ambas manos. La tapa seguía sin moverse. Torció el cuerpo para encaramarse al escalón más alto y, apoyando la espalda y los hombros contra la trampilla, la embistió con todas sus fuerzas. Nada. Ni un crujido, ni la menor señal de que el metal fuese a ceder. El óxido debía de haberlo sellado. La golpeó hasta que algo crujió en el interior de su mano. Por un momento lo vio todo negro, salvo por las estrellas blancas y negras que bailaban ante sus ojos. Se aseguró de no haberse roto un hueso antes de volver a golpear el metal. Nada. Nada.
El agua se aproximaba, espuma mezclada con lodo, tan cerca que podía alargar la mano y tocarla.
Se abalanzó contra la trampilla una última vez. No se movió.
Si la gente se mantenía alejada de las calles hasta que la inundación hubiese terminado… El agua de lluvia le mojaba la boca, los ojos, la nariz. Golpeó el metal, rogando que alguien la oyera entre el fragor de la lluvia, que alguien viera los dedos embarrados y ensangrentados que asomaban por una trampilla de la ciudad. Las aguas de las cloacas le alcanzaron las botas. Metió los dedos por los agujeros de la tapa y empezó a chillar.
Chilló hasta que le ardieron los pulmones, pidió socorro, suplicando que alguien atendiera su llamada. Y entonces…
—¿Celaena?
Alguien gritó su nombre. Y estaba cerca. Celaena lloró al oír la voz de Sam, casi ahogada por la lluvia y el rugido de las aguas a sus pies. Sam le había dicho que se pasaría después de echar una mano en la fiesta de Lysandra… Debía de dirigirse a casa de Doneval. Movió los dedos a través de la trampilla mientras golpeaba el metal con la otra mano.
—¡AQUÍ! ¡En la cloaca!
Oyó un rumor de pasos y luego:
—Dioses benditos —la cara de Sam se asomó al otro lado de la tapa—. Llevo buscándote veinte minutos —dijo—. Espera.
El asesino introdujo unos dedos encallecidos por los huecos. Celaena vio cómo los dedos se ponían blancos del esfuerzo, cómo el rostro de Sam enrojecía. El chico lanzó una maldición.
El agua alcanzó las pantorrillas de Celaena.
—¡Sácame de aquí!
—Empuja conmigo —resolló él.
Sam estiró y Celaena empujó. La trampilla no se movía. Volvieron a intentarlo, una y otra vez. El agua le llegaba a las rodillas. Por extraña fortuna, la tapa estaba demasiado lejos de la casa de Doneval como para que los guardias los oyeran.
—Estírate todo lo que puedas —le ordenó Sam.
Celaena ya lo estaba haciendo, pero no dijo nada. Vio el reflejo de un cuchillo y oyó el roce de la daga contra la tapa. Sam intentaba aflojar el metal utilizando la hoja como palanca.
—Empuja por abajo.
La asesina empujó. El agua oscura le lamió los muslos.
El cuchillo se partió en dos.
Sam maldijo con violencia y se puso a tirar de la trampilla otra vez.
—Vamos —susurró más para sí que a ella—. Vamos.
El agua alcanzaba ya la cintura de Celaena y pronto le llegó al pecho. La lluvia que se filtraba por los agujeros la privaba de los sentidos.
—Sam —dijo.
—¡Lo estoy intentando!
—Sam —repitió.
—No —escupió él al comprender lo que significaba el tono—. No.
Entonces fue él quien se puso a gritar pidiendo ayuda. Celaena apretó la cara contra un agujero de la tapa. La ayuda no llegaría. No a tiempo.
Celaena jamás se había parado a pensar cómo sería su muerte, pero ahogarse le parecía apropiado. En su país natal de Terrasen, hacía nueve años, un río había estado a punto de arrebatarle la vida. Hoy, el trato que hiciera con los dioses aquel día lejano había expirado. Estaba escrito que el agua la reclamaría, de un modo u otro, por más tiempo que pasara.
—Por favor —suplicó Sam, mientras golpeaba y tiraba de la tapa. De nuevo trató de hacer palanca con otro cuchillo—. Por favor, no.
Celaena sabía que no hablaba con ella.
El agua le inundó el cuello.
—Por favor —gimió Sam, que ahora cogía los dedos de su compañera. A Celaena solo le quedaba un último aliento. Unas últimas palabras.
—Lleva mi cuerpo a casa, Sam, a Terrasen —susurró. Con un suspiro entrecortado, se hundió.