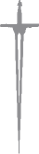
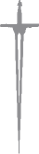
Las cuatro cortesanas la vieron llegar, pero Celaena no apartó los ojos de Doneval, quien alzó la vista desde el cuello de la cortesana que, en aquel momento, era el objeto de su afecto. El escolta se puso alerta, pero no intentó detenerla. La asesina forzó una pequeña sonrisa mientras los ojos de Doneval la recorrían de arriba abajo, varias veces. Por eso Celaena había elegido un vestido más escotado de lo acostumbrado. Se le revolvió el estómago, pero se acercó más de todos modos; solo la mesa baja la separaba del sofá de Doneval.
—Milord —ronroneó.
No era lord, ni mucho menos, pero a los hombres como él les encantaban los títulos, por poco que los merecieran.
—¿Qué deseas? —preguntó él sin separar los ojos del vestido. Celaena iba mucho más tapada que las cortesanas que lo rodeaban. Aunque a veces cierto misterio resulta mucho más sensual que dejarlo todo a la vista.
—Oh, lamento mucho interrumpiros —se excusó la asesina, ladeando la cabeza al mismo tiempo para que la luz de los farolillos arrancara destellos a sus ojos. Sabía muy bien qué rasgos de su anatomía eran los más llamativos y agradaban más a los hombres—. Veréis, mi tío es mercader, y me ha hablado tanto de vos que…
Se quedó mirando a las cortesanas como si las viera por primera vez, tal como haría una buena chica que acabara de reparar en la clase de mujeres que lo acompañaban e intentase disimular lo incómoda que se sentía.
Doneval pareció advertir su embarazo y, apartando la mano de la cortesana que le hacía arrumacos, se sentó. Las muchachas se crisparon y fulminaron a Celaena con los ojos. Ella les habría sonreído con sorna de no haber estado tan metida en su papel.
—Continúa, querida —sugirió Doneval, sin apartar la mirada de Celaena. Más fácil, imposible.
Ella se mordió el labio y hundió la barbilla, recatada, tímida, como reuniendo valor.
—Mi tío está enfermo esta noche y no ha podido asistir a la fiesta, pero tenía muchísimas ganas de conoceros, y he pensado que podría presentarme en su nombre, pero lamento muchísimo haberos interrumpido.
Hizo ademán de marcharse y contó los latidos de su corazón hasta que…
—No, no… Estoy encantado de conocerte. ¿Cómo te llamas, querida niña?
Ella se dio media vuelta y dejó que la luz se reflejara otra vez en sus ojos de un azul dorado.
—Dianna Brackyn. Mi tío es Erick Brackyn… —miró hacia las cortesanas con una perfecta expresión de doncella escandalizada—. Yo… de verdad, no deseo interrumpiros —Doneval se la comía con los ojos—. Tal vez, si no os parece una molestia o un atrevimiento, podríamos haceros una visita en otro momento. Mañana no, ni tampoco pasado mañana, porque mi tío tiene que negociar un contrato con la corte de Fenharrow, ¿pero quizás al otro? Dentro de tres días, me refiero.
Insinuó apenas una risita.
—Claro que no es ningún atrevimiento —ronroneó Doneval a la vez que se inclinaba hacia delante. Mencionar la próspera corte de Fenharrow había sido un acierto—. De hecho, dice mucho en tu favor que te hayas atrevido a abordarme. Pocas jóvenes lo harían, por no hablar de los hombres.
Celaena estuvo a punto de poner los ojos en blanco, pero se limitó a pestañear.
—Gracias milord. ¿A qué hora os parece conveniente que vayamos?
—Ah —calculó Doneval—. Bueno, esa noche tengo una cena —ningún signo de nerviosismo, ni un atisbo de ansiedad en sus ojos—. Pero estoy libre a la hora del desayuno y de la comida —añadió con una amplia sonrisa.
Celaena lanzó un suspiró dramático.
—Oh, no… Me temo que ya me he comprometido a esas horas. ¿Os vendría bien que tomáramos el té? A lo mejor estáis libre antes de la cena… O quizás podríamos vernos en el teatro por la noche.
Doneval guardó silencio, y Celaena se preguntó si habría despertado sus sospechas. Celaena parpadeó y pegó los brazos a los costados para que los pechos le asomaran un poco más por el escote, un truco que había empleado con la frecuencia suficiente como para saber que funcionaba.
—Me encantaría tomar el té contigo y con tu tío —aceptó él por fin—, pero también podemos vernos en el teatro por la noche.
Celaena exhibió una sonrisa radiante.
—¿Os gustaría acompañarnos a nuestro palco? Mi tío ha invitado a dos de sus contactos de la corte de Fenharrow, pero estoy segura de que os recibirá encantado a vos también.
Doneval ladeó la cabeza, y Celaena prácticamente pudo ver los pensamientos fríos y calculadores que se arremolinaban detrás de sus ojos. Venga, pensó Celaena, muerde el anzuelo… La posibilidad de contactar con acaudalados hombres de negocios de la corte de Fenharrow debería bastar.
—Será un placer —aceptó él, y esbozó una sonrisa que apestaba a encanto estudiado.
—Seguro que contáis con un carruaje propio para desplazaros hasta allí, pero nos sentiríamos doblemente honrados si aceptaseis compartir el nuestro. Podríamos recogeros después de cenar, quizás.
—Me temo que cenaré bastante tarde. No querría que tu tío y tú os retrasaseis por mi culpa.
—Oh, no os preocupéis. ¿A qué hora empieza vuestra cena…? ¡O termina, sería la pregunta correcta!
Celaena soltó una risita y sus ojos titilaron con el tipo de curiosidad que los hombres como Doneval estaban ansiosos por ver en las miradas de las muchachas inocentes. Él se inclinó aún más hacia delante. Celaena sintió ganas de arañarlo para arrancarle aquella mirada cargada de segundas intenciones.
—La cena no durará mucho. Una hora… —repuso Doneval arrastrando las palabras—. Quizás menos. Solo será un bocado con un viejo amigo. ¿Por qué no pasáis por mi casa a las ocho y media?
La sonrisa de Celaena, sincera en esta ocasión, se ensanchó. A las siete y media, pues. Sería a esa hora cuando tuviera lugar la reunión. ¿Cómo era posible que fuera tan tonto, tan arrogante? Merecía morir aunque solo fuera por comportarse con tanta irresponsabilidad. Por dejarse tentar por una chica que podría ser su hija.
—¡Claro! —asintió ella—. ¡Por supuesto!
Comentó a toda prisa los pormenores del negocio de su tío y lo bien que se entenderían los dos y en un abrir y cerrar de ojos le estaba haciendo una reverencia de despedida, tan pronunciada como para dejar bien a la vista el canalillo. Las cortesanas le lanzaban miradas asesinas, y Celaena notó los ojos hambrientos de Doneval fijos en ella mientras se perdía entre la multitud. Sin abandonar su papel de doncella recatada, fingió ir a buscar algo de comer al bufé. Cuando Doneval dejó de mirarla por fin, la asesina suspiró. El truco había dado resultado. Se le hizo la boca agua mientras se llenaba el plato de manjares: costillas de cerdo, moras con crema, pastel de chocolate caliente…
Reparó en que Leighfer Bardingale la miraba a pocos metros de distancia. Los ojos negros de la mujer la observaban con una tristeza indescriptible. Llenos de compasión. ¿O acaso se arrepentía de haber contratado a Celaena para matar a su antiguo marido? Bardingale se acercó y rozó las faldas de la asesina de camino a la mesa del bufé, pero ella prefirió no saludarla. No quería saber lo que Arobynn le había dicho a Bardingale sobre ella. Aunque no le habría importado conocer el nombre del perfume que llevaba la mujer; olía a jazmín y a vainilla.
Sam apareció a su lado de repente, silencioso como la muerte.
—¿Has encontrado lo que buscabas?
Siguió a Celaena, que se llenó aún más el plato. Leighfer tomó unas cuantas cucharadas de moras y una pizca de crema antes de perderse entre la gente.
Celaena sonrió a la vez que echaba un vistazo a la alcoba, donde Doneval había devuelto la atención a su compañía de pago.
—Ya lo creo que sí. Por lo que parece, a las siete y media de esa noche no está disponible.
—De modo que ya sabemos a qué hora es la reunión —observó Sam.
—En efecto.
Celaena esbozó una sonrisilla triunfante, pero Sam, cada vez más enfurruñado, miraba cómo Doneval toqueteaba a las chicas.
La música se animó y las voces de las gemelas se elevaron en una armonía fantasmagórica.
—Y ahora que ya tengo lo que he venido a buscar, quiero bailar —declaró Celaena—. De modo que a divertirse, Sam Cortland. Esta noche no nos mancharemos las manos de sangre.
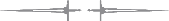
Celaena bailó como loca. Las jóvenes bellezas de Melisande se habían reunido cerca de la plataforma que albergaba a las cantantes gemelas, y Celaena gravitó hacia ellas. Las botellas de vino espumoso pasaban de mano en mano, de boca en boca, y Celaena las probó todas.
Hacia la medianoche, la música cambió; las danzas elegantes y organizadas se convirtieron en un sonido sensual y salvaje que incitó a Celaena a dar palmas y a estampar los pies contra el suelo al compás de la música. Los nativos de Melisande se retorcían y daban vueltas con vehemencia. Si acaso existían una música y unos movimientos que encarnasen el desenfreno, la temeridad y la inmortalidad de la juventud estaban allí, en aquella pista de baile.
Doneval siguió donde estaba, sentado entre almohadones, bebiendo botella tras botella de vino espumoso. Ni una vez se volvió a mirar a Celaena. Fuera lo que fuese lo que pensaba de Dianna Brackyn, la había olvidado. Bien.
El sudor le bañaba cada palmo del cuerpo, pero Celaena echó la cabeza hacia atrás y levantó los brazos, disfrutando la música al máximo. Una de las cortesanas que se columpiaban en lo alto pasó muy cerca de ella y los dedos de ambas se rozaron. El contacto le provocó una descarga de rayos y centellas en el cuerpo. Aquello era más que una fiesta: era un espectáculo, una orgía, una llamada a rendirse al altar de los excesos. Y Celaena se sacrificó encantada.
La música volvió a cambiar, un barullo de tambores atronadores y voces en staccato. Sam guardaba una distancia respetuosa; bailaba a solas y de vez en cuando se zafaba de los brazos de una chica que se fijaba en su hermoso rostro e intentaba acapararlo para sí. Celaena intentó no sonreír cuando lo vio decirle a una joven, con educación pero con firmeza, que se buscara a otro.
Muchos de los asistentes se habían marchado hacía rato y habían cedido el baile a los jóvenes y hermosos. Celaena enfocó los ojos lo necesario para mirar a Doneval… y vio a Arobynn sentado con Bardingale en otra de las alcobas. Los acompañaban unas cuantas personas más, y si bien había copas y botellas de vino sobre la mesa, todos parecían ceñudos y preocupados. Mientras que Doneval había acudido a la fiesta a derrochar la fortuna de su antigua mujer, ella parecía tener una forma muy distinta de disfrutar. ¿Qué clase de determinación podía llevarte a concluir que asesinar a tu antiguo marido era la única opción posible? ¿O sería debilidad?
El reloj dio las tres… ¡las tres! ¿Cómo era posible que el tiempo hubiera pasado tan deprisa? Celaena atisbó movimiento en las enormes puertas que cedían el paso a la escalinata. Cuatro jóvenes enmascarados aparecieron en lo alto, desde donde observaron a la multitud. La asesina tardó menos de lo que dura un suspiro en advertir que el moreno era el cabecilla, y que los delicados ropajes y máscaras delataban su abolengo. Seguramente eran nobles escapados de alguna recepción rancia para saborear las delicias de Rifthold.
Los desconocidos bajaron despacio los escalones. Uno de ellos, armado con una espada, se mantenía pegado al joven del cabello moreno y, a juzgar por la crispación de sus hombros, no tenía muchas ganas de estar allí. En cambio, una sonrisa se extendió por la cara del cabecilla cuando se fundió con el gentío. Dioses del cielo, aun con aquella máscara, que le tapaba la mitad de la cara, saltaba a la vista que era muy guapo.
Celaena se lo quedó mirando mientras bailaba y, él, como si llevara pendiente de ella desde que había entrado, la miró a su vez. La asesina le dedicó una sonrisa y luego, deliberadamente, se giró hacia las cantantes, solo que ahora bailaba con más cautela, con movimientos más sugerentes. Advirtió que Sam la miraba ceñudo. Celaena se encogió de hombros.
El enmascarado no se decidió de inmediato. Hicieron falta unos minutos —y una sonrisa cómplice por parte de Celaena— para que el desconocido le rodeara la cintura con el brazo.
—Menuda fiesta —le susurró el desconocido al oído. Al darse la vuelta, Celaena se encontró ante unos ojos color zafiro que la miraban radiantes—. ¿Sois de Melisande?
Ella se balanceó al ritmo de la música.
—Quizás.
La sonrisa de él se ensanchó. Celaena se moría por quitarle la máscara. Si un noble andaba por ahí a aquellas horas intempestivas, desde luego no buscaba nada bueno. Sin embargo, ¿quién decía que ella no podía divertirse un poco también?
—¿Cómo os llamáis? —le preguntó él por encima del estrépito de la música.
Celaena se acercó al joven.
—Me llamo viento —susurró—. Y lluvia. Y huesos y polvo. Me llamo fragmento de una canción medio olvidada.
Él se rio, un sonido grave y delicioso. La asesina estaba borracha y tan eufórica por ser joven, estar viva y encontrarse en la capital del mundo que apenas podía contenerse.
—No tengo nombre —ronroneó—. Soy quienquiera que los dueños de mi destino me digan que sea.
El enmascarado la cogió por la muñeca y le acarició la delicada piel de la cara interior.
—Entonces deja que te llame mía durante un par de piezas.
Celaena sonrió, pero de repente alguien se interpuso entre ambos, una figura alta y corpulenta. Sam. Arrancó la muñeca de Celaena de la mano del desconocido.
—Pertenece a otro —gruñó, demasiado cerca del rostro del enmascarado. El joven de la espada se plantó detrás de él sin perder un instante, y fijó sus ojos color bronce en Sam.
Celaena cogió a Sam por el codo.
—Ya basta —le advirtió.
El enmascarado miró a Sam de arriba abajo y luego levantó las manos.
—Me he equivocado —se disculpó, pero le guiñó el ojo a Celaena antes de desaparecer entre el gentío, con su amigo pegado a los talones.
La asesina volvió la cabeza hacia Sam hecha una furia.
—¿A qué diablos ha venido eso?
—Estás borracha —repuso él, tan cerca que los cuerpos de ambos se rozaron—. Y él también lo sabe.
—¿Y? —mientras lo decía, pasó alguien bailando a lo loco y Celaena estuvo a punto de perder el equilibrio. Sam la cogió por la cintura para evitar que cayera al suelo.
—Mañana me darás las gracias.
—Solo porque trabajemos juntos no significa que de repente sea incapaz de cuidar de mí misma.
Sam no había retirado las manos de la cintura de la asesina.
—Te llevaré a casa.
Celaena volvió la vista hacia las alcobas. Doneval se había dormido apoyado en el hombro de una cortesana que parecía muerta de asco. Arobynn y Bardingale seguían enfrascados en la conversación.
—No —replicó Celaena—. No necesito escolta. Me marcharé cuando me dé la gana —se zafó del brazo de Sam y chocó contra el hombro de alguien que tenía detrás. El hombre se disculpó y se alejó—. Además —siguió diciendo, incapaz de reprimir las palabras o esos celos vanos y estúpidos que se habían apoderado de ella—, ¿no puedes pagarle a Lysandra o a alguien como ella para que te haga compañía?
—No quiero contratar a Lysandra ni a nadie más para que me haga compañía —replicó él entre dientes. Tomó la mano de Celaena—. Y si no te das cuenta, es que eres una necia.
La asesina apartó la mano de un tirón.
—Yo soy lo que soy, y no me importa demasiado lo que pienses de mí.
Quizás le había importado en algún momento, pero en aquel preciso instante…
—Bueno, pues a mí sí que me importa lo que pienses de mí. Me importa tanto que me he quedado en esta horrible fiesta solo por ti. Y me importa tanto que asistiré a mil más para poder pasar unas horas contigo siempre que no me mires como si no mereciese ni el polvo de tus zapatos.
Aquella declaración desarmó a Celaena. Tragó saliva. La cabeza le daba vueltas.
—Ya tenemos bastantes problemas con Doneval. No quiero pelearme contigo también —habría querido frotarse los ojos, pero habría estropeado el efecto de los cosméticos. Suspiró con fuerza—. ¿No podemos… divertirnos un poco ahora mismo?
Sam se encogió de hombros. Tenía la mirada sombría, los ojos brillantes.
—Si lo que quieres es bailar con ese tipo, adelante.
—No me refiero a eso.
—Entonces dime a qué te refieres.
Ella empezó a retorcerse los dedos, pero se detuvo.
—Mira —empezó a decir. La música estaba tan alta que le costaba oír sus propios pensamientos—. Yo… Sam, aún no sé cómo ser tu amiga. No sé cómo ser la amiga de nadie. Y… ¿No podemos hablar esto mañana?
Sam negó con la cabeza despacio. Por fin sonrió, pero no con los ojos.
—Claro. Si es que mañana te acuerdas de algo —se burló. Celaena se obligó a sí misma a esbozar una sonrisa a su vez. Él señaló el baile con la barbilla—. Ve a divertirte. Hablaremos por la mañana.
El chico se acercó a ella, como si fuera a besarla en la mejilla, pero al parecer se lo pensó mejor. Celaena no habría sabido decir si se había sentido decepcionada o no cuando Sam le apretó el hombro con ademán amistoso.
Tras eso, Sam se perdió entre la gente. Celaena se lo quedó mirando hasta que una joven la arrastró a un círculo de chicas que bailaban y la fiesta se apoderó de ella otra vez.
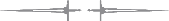
El terrado de su nueva vivienda tenía vistas al río Avery, y Celaena se sentó al otro lado de la barandilla, con las piernas colgando. La piedra estaba fría y húmeda pero la lluvia había cesado durante la noche y los fuertes vientos habían empujado las nubes. En el cielo, las estrellas se apagaban y el cielo empezaba a iluminarse.
El sol asomó por el horizonte e inundó de luz el sinuoso cauce del Avery.
La capital empezó a despertar. Salía humo de las chimeneas, indicio de los primeros fuegos del día; los pescadores se gritaban unos a otros en los muelles cercanos; los niños corrían por las calles con haces de leña, periódicos o cubos de agua. Detrás de ella, el castillo de cristal titilaba con los primeros rayos de sol.
Celaena no había vuelto a su casa desde que la compró, a su regreso del desierto. Antes de subir al terrado, había dedicado unos minutos a recorrer las espaciosas estancias ocultas en el ático de un falso almacén. Nadie podía imaginar que allí se ocultaba la vivienda de Celaena. Además, el propio almacén contenía frascos de tinta, un bien que no despertaba precisamente el interés de los ladrones. Aquella casa era suya y solo suya. O lo sería, en cuanto le dijera a Arobynn que se marchaba. Algo que haría enseguida que el asunto de Doneval estuviera solucionado. O poco tiempo después. Quizás.
Celaena inhaló el aire húmedo de la mañana y dejó que la inundase. Sentada en la cornisa del tejado, saboreaba su propia insignificancia, apenas una mota en la inmensidad de la gran ciudad. Y sin embargo sentía que todo aquello estaba allí para ella si lo quería.
Sí, la fiesta había sido una delicia, pero en el mundo había otras cosas. Cosas más grandes y más hermosas, cosas reales. El futuro era suyo, y tenía tres cofres de oro escondidos en su dormitorio que lo materializarían. Podía elegir la vida que quisiese.
Celaena se echó hacia atrás y apoyó las manos en la piedra mientras se empapaba de aquella ciudad que empezaba a despertar. Y mientras la miraba, tuvo la maravillosa sensación de que la ciudad le devolvía la mirada.