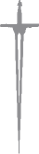
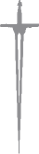
A la mañana siguiente, acuclillada a la sombra de una gárgola, Celaena cambió de postura y gruñó con suavidad. Por lo general se ponía una máscara, pero la lluvia seguía cayendo y necesitaba sacar el máximo partido a sus sentidos. La ausencia del antifaz, sin embargo, la hacía sentir vulnerable.
Por si fuera poco, el agua aumentaba el peligro de que diera un traspiés, de modo que cambió de postura con mucho cuidado. Seis horas. Celaena llevaba seis horas en aquel tejado, mirando la casa de enfrente, una vivienda de dos pisos que Doneval había alquilado para alojarse durante su estancia en la ciudad. Estaba situada en la avenida más lujosa de Rifthold y era todo lo grande que una casa urbana podía llegar a ser. Construida de piedra maciza y coronado por tejas de arcilla verde, el edificio parecía idéntico a cualquier otra mansión elegante de la ciudad, incluidas las jambas de las puertas y los alféizares decorados. El césped del jardín delantero lucía bien recortado y, a pesar de la lluvia, los criados iban y venían, cargados de flores, comida y otros artículos.
Fue lo primero que llamó la atención de Celaena: la cantidad de gente que entraba y salía. Y había centinelas por todas partes. Antes de dejar pasar a los criados, estudiaban atentamente sus caras. Los pobres sirvientes soportaban el escrutinio aterrorizados.
Celaena oyó el susurro de unas botas contra la cornisa. Era Sam, que después de inspeccionar el otro lado de la casa buscaba refugio en las sombras de la gárgola, junto a ella.
—Hay centinelas por todas partes —murmuró la asesina mientras Sam se agachaba a su lado—. Tres en la puerta principal, dos en la verja de entrada. ¿Cuántos más has localizado?
—Uno a cada lado de la casa, tres en los establos. Y no parecen guardias de tres al cuarto. ¿Los liquidaremos o nos limitamos a burlar la vigilancia?
—Preferiría no matarlos —admitió Celaena—, pero ya veremos si podemos sortearlos llegado el momento. Por lo que parece, hacen turnos de dos horas. Cuando terminan el servicio, entran en la casa.
—¿Doneval sigue ausente?
Celaena asintió y se pegó a Sam. Solo para protegerse de la gélida lluvia, claro. Procuró no ponerse nerviosa cuando Sam se acercó más a ella también.
—Todavía no ha regresado.
Doneval se había marchado hacía una hora en compañía de un tipo bestial que parecía esculpido en granito. El guardaespaldas había inspeccionado el carruaje, examinado al cochero y al lacayo. Luego, después de sostenerle la puerta a su amo, había entrado en el vehículo con él. Doneval, por lo que parecía, era muy consciente de que su lista era material codiciado y peligroso. Celaena jamás había visto a una persona tan bien protegida.
Los dos asesinos ya habían inspeccionado la casa y los jardines, desde las piedras de las paredes hasta los pestillos de las ventanas, el tejado y la distancia que separaba la mansión de las viviendas contiguas, pero no habían encontrado nada de particular. A pesar de la lluvia, Celaena había podido atisbar un largo pasillo al otro lado de la ventana del segundo piso. Algunos criados salían de las habitaciones cargados con sábanas y mantas; así pues, eran dormitorios. Cuatro. Había un armario de ropa blanca cerca de la escalera, en el centro del corredor. Por la iluminación del pasillo, Celaena dedujo que la escalera principal era amplia, igual que la del palacio de los asesinos. No podrían esconderse, a menos que encontraran las escaleras de servicio.
Tuvieron suerte, sin embargo, de atisbar a un criado que entraba en una habitación del segundo piso cargado con los diarios de la tarde. Pocos minutos después, una doncella arrastraba al interior un cubo y varias herramientas para limpiar el hogar de cenizas. A continuación entró un lacayo con lo que parecía una botella de vino. Celaena no había visto a nadie cambiar las sábanas de aquel cuarto, de modo que estaba muy pendiente de los criados que entraban y salían.
Tenía que ser el salón privado que Arobynn había mencionado. Seguramente Doneval había instalado un despacho en la planta baja, pero si se proponía hacer negocios turbios, era lógico que se desplazara a un lugar más discreto para llevarlos a cabo. Por otra parte, todavía no habían averiguado a qué hora se celebraría la reunión. Celaena y Sam no poseían ninguna información al respecto, salvo que tendría lugar en cualquier momento del día previsto.
—Allí está —susurró Sam.
El carruaje de Doneval se detuvo delante de la casa. El enorme guardaespaldas salió del vehículo y echó un vistazo a los alrededores antes de indicarle por señas al comerciante que saliese. Celaena tenía el presentimiento de que las prisas de Doneval no se debían solo al chaparrón.
Volvieron a agazaparse en las sombras.
—¿Dónde crees que habrá estado? —preguntó Sam.
La asesina se encogió de hombros. La fiesta de la Luna de la Cosecha de la antigua esposa de Doneval se celebraría por la noche; quizás hubiera salido a hacer alguna gestión relacionada con la celebración, o tal vez con el festival callejero que Melisande había organizado aquel mismo día en el centro de la ciudad. Celaena y Sam estaban ahora tan pegados que un agradable calorcillo se expandía por un costado de Celaena.
—No ha ido a hacer nada bueno, eso seguro.
Sam se rio entre dientes, sin separar los ojos de la casa. Guardaron silencio durante unos minutos. Por fin, el asesino dijo:
—Así que el hijo del maestro mudo… —a Celaena casi se le escapó un gemido—. ¿Y qué relación tuvisteis, exactamente?
Sam seguía mirando la mansión, pero Celaena advirtió que había cerrado los puños.
¡Dile la verdad, idiota!
—Ilias y yo no hicimos nada. Flirteamos un poco, pero… no hubo nada —confesó Celaena.
—Bueno —repuso él al cabo de un momento—. Tampoco hubo nada entre Lysandra y yo. Ni lo habrá. Nunca.
—¿Y por qué demonios te crees que me importa?
Ahora le tocaba a Celaena clavar los ojos en la casa.
Sam le dio un toque con el hombro.
—Puesto que somos amigos, he supuesto que querrías saberlo.
Celaena se alegró de que la capucha ocultara el rubor que le encendía la cara.
—Me parece que me gustabas más cuando querías matarme.
—A veces yo pienso lo mismo de ti. Desde luego, mi vida entonces era más emocionante. Aunque me pregunto… ¿el hecho de que me dejes ayudarte significa que seré tu mano derecha cuando estés al mando de la cofradía o solo que puedo presumir de que la famosa Celaena Sardothien me tiene en cuenta?
Celaena le dio un codazo.
—Significa que te calles y prestes atención.
Se sonrieron mutuamente y luego se quedaron esperando. Hacia el ocaso —que aquel día llegó antes de lo habitual, por culpa de los nubarrones que tapaban la luz— el guardaespaldas salió de la casa. Doneval no lo acompañaba, y el grandullón hizo señas a los centinelas, con los que intercambió algunas palabras antes de echar a andar calle abajo.
—¿Un recado? —caviló Celaena. Sam señaló al guardaespaldas con la cabeza, como sugiriendo que lo siguieran—. Buena idea.
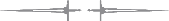
Las articulaciones entumecidas de Celaena protestaron cuando, lenta y cuidadosamente, se alejó de la gárgola. Sin perder de vista ni un instante a los vigilantes que tenía más cerca, se cogió a la cornisa del tejado y se dio impulso hacia arriba. Sam la siguió instantes después.
Celaena habría dado cualquier cosa por llevar puestas las botas que el maestro inventor le estaba ajustando, pero no las tendría hasta el día siguiente. Sus propias botas de cuero negro, aunque flexibles y cómodas, resbalaban un poco en el desagüe mojado del tejado. Pese a todo, Sam y ella avanzaron con sigilo y rapidez por la cornisa en pos del corpulento guardaespaldas que caminaba por debajo. El hombre dobló por un callejón secundario. Afortunadamente, la casa adyacente estaba lo bastante cerca como para que los dos asesinos pudieran saltar con facilidad al tejado contiguo. Celaena resbaló, pero pudo cogerse a las tejas verdes con las manos enguantadas. Sam aterrizó a su lado como un gato. Por primera vez, Celaena no sintió deseos de saltarle a la yugular cuando la ayudó a recuperar el equilibrio.
El guardaespaldas seguía caminando por el callejón. Los asesinos lo seguían por los tejados, meras sombras entre la oscuridad creciente. Por fin, llegó a una calle más amplia, donde los huecos de entre las casas eran demasiado grandes para salvarlos de un salto, Celaena y Sam descendieron por una cañería y aterrizaron sin ruido. Una vez en el suelo, entrelazaron los brazos y adoptaron un paso casual para seguir a su presa, como dos vecinos de la capital que caminasen bajo la lluvia ansiosos por llegar a su destino.
No les costaba nada distinguir al guardaespaldas entre la multitud, ni siquiera cuando llegaron a la avenida principal de la ciudad. En realidad, la gente se apartaba a su paso. El festival callejero de Melisande se encontraba en pleno apogeo y la gente acudía en tropel a pesar de la lluvia. Celaena y Sam siguieron al guardaespaldas a lo largo de unas cuantas manzanas y luego por callejones estrechos. El hombre se volvió a mirar solo una vez, pero únicamente vio a dos personas apoyadas en la pared con indiferencia, dos figuras encapuchadas refugiadas de la lluvia bajo el saliente de un tejado.
La caravana de Melisande y los pequeños festivales callejeros que ya se habían celebrado habían generado tantos desperdicios que las calles y las alcantarillas estaban casi inundadas de basura. Mientras acechaban al guardaespaldas, Celaena oyó decir a la gente que los guardias de la ciudad habían atascado parte de las cloacas para que se inundaran de agua de lluvia. Al día siguiente por la noche las desatascarían con el fin de provocar un torrente lo bastante fuerte como para arrastrar al río Avery toda aquella basura. Al parecer, ya lo habían hecho otras veces; si no inundaran las alcantarillas de vez en cuando, la porquería se estancaría y el hedor sería insoportable. En cualquier caso, Celaena se prometió a sí misma estar muy por encima del nivel del suelo cuando las presas fueran liberadas. Sin duda habría una pequeña inundación hasta que el agua se escurriera, y no le apetecía nada que la sorprendiese en mitad de la calle.
El guardaespaldas entró por fin en una taberna de las afueras del ruinoso arrabal, y los asesinos se quedaron esperando al otro lado de la calle. A través de las resquebrajadas ventanas, lo vieron sentarse a la barra, donde bebió una jarra de cerveza tras otra. Celaena habría dado cualquier cosa por estar en el festival y no allí.
—Bueno, si es aficionado a beber, a lo mejor su debilidad por el alcohol nos ofrece la oportunidad de burlarlo —observó Sam. Celaena asintió, pero no dijo nada. Sam miró hacia el castillo de cristal, con los torreones envueltos en niebla—. Me pregunto si Bardingale y los demás habrán convencido al rey de que les financie la carretera —prosiguió—. ¿Por qué estará tan ansiosa por construirla si quiere evitar a toda costa el tráfico de esclavos en Melisande?
—Como mínimo, tiene plena confianza en nosotros —señaló Celaena.
Al ver que la joven no añadía nada más, Sam guardó silencio. Transcurrió una hora sin que el guardaespaldas hablara con nadie. Por fin, pagó la cuenta con una moneda de plata y se encaminó de vuelta a la casa de Doneval. A pesar de toda la cerveza que había ingerido, caminaba con paso estable, y para cuando Sam y Celaena llegaron a la mansión del comerciante la asesina estaba a punto de echarse a llorar de aburrimiento. Para colmo, tiritaba de frío y ni siquiera habría podido jurar que los dedos de los pies siguieran en su sitio.
Desde una esquina cercana, observaron al guardaespaldas, que subía la escalinata hacia la entrada principal. Su trabajo se consideraba importante pues no estaba obligado a usar la entrada de servicio. De algo había servido toda aquella vigilancia, sí, pero de vuelta al castillo Celaena se sintió inútil y desgraciada. Hasta Sam estaba silencioso cuando llegaron a casa. Se limitó a decirle que se verían pasado un rato.
La fiesta de la Luna de la Cosecha se celebraba aquella misma noche; y solo faltaban tres días para la reunión de Doneval. Considerando lo poco que habían descubierto hasta el momento, Celaena tendría que esforzarse más para encontrar el modo de cazar a su presa. Por lo visto, el «regalo» de Arobynn se estaba convirtiendo más bien en una maldición.
Qué manera de perder el tiempo.
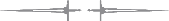
Celaena se pasó las horas siguientes en el baño. Dejó correr tanta agua caliente que debió de agotar la provisión de todo el castillo. Arobynn en persona había encargado que instalaran agua corriente en el palacio, un lujo que había costado tanto como el propio edificio, pero que Celaena nunca le agradecería bastante.
Cuando el helor que la calaba hasta los huesos se hubo derretido, Celaena se puso la bata de seda negra que Arobynn le había enviado por la mañana; otro de sus regalos, aunque ni por esas conseguiría que lo perdonase. Celaena caminó con suavidad hacia el dormitorio. Un criado había encendido la chimenea. Estaba a punto de empezar a vestirse para la fiesta de la Luna de la Cosecha cuando vio un montón de papeles sobre la cama.
Iban atados con una cinta roja y Celaena notó mariposas en el estómago cuando sacó la nota que los acompañaba.
«Intenta no mancharlas de lágrimas cuando te pongas a tocar. He tenido que sobornar a un montón de gente para conseguirlas».
La asesina habría puesto los ojos en blanco de no haber visto lo que había debajo.
Partituras. Del concierto de la noche anterior. De las notas que no se podía quitar de la cabeza, ni siquiera ahora, pasadas veinticuatro horas. Volvió a mirar la nota. No reconoció la elegante caligrafía de Arobynn, sino los garabatos apresurados de Sam. ¿De dónde demonios había sacado el tiempo para conseguirlas? Debía de haber ido a buscarlas en cuanto habían llegado al castillo.
Celaena se dejó caer en la cama y se puso a hojear las páginas. El ballet se había estrenado hacía solo unas semanas; las partituras ni siquiera estaban aún en circulación. Ni lo estarían en tanto que el espectáculo no se considerase un gran éxito. Para lo cual faltaban meses, incluso años.
Sin poder evitarlo, Celaena sonrió.
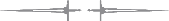
A pesar de la lluvia, la fiesta de la Luna la Cosecha, que se celebraba en la casa que Leighfer Bardingale poseía a orillas del río, estaba tan concurrida que Celaena apenas tenía espacio para exhibir su exquisito vestido dorado y azul, ni las peinetas con las que se había recogido el cabello. Todas las personas importantes de Rifthold habían acudido. Bueno, todas las que no pertenecían a la familia real, aunque Celaena habría jurado que algún que otro miembro de la nobleza rondaba entre aquella multitud emperifollada.
El salón de baile era enorme y de los altísimos techos colgaban farolillos de papel de mil formas, tamaños y colores. Guirnaldas de hojas decoraban las columnas que se alineaban a un lado del salón y las numerosas mesas exhibían cornucopias rebosantes de comida y joyas. Muchachas ataviadas con exiguos corsés y lencería de encaje se balanceaban en columpios prendidos al techo artesonado, y los jóvenes que servían el vino iban desnudos de cintura para arriba, salvo por recargadas gargantillas de marfil.
Celaena había asistido a cientos de fiestas insólitas a lo largo de su vida en Rifthold; se había infiltrado en recepciones organizadas por dignatarios extranjeros y nobles de la ciudad; había visto de todo, tanto que pensaba que ya nada podía sorprenderla. Aquella fiesta, sin embargo, se llevaba la palma.
La música de una pequeña orquesta acompañaba a dos cantantes gemelas: jóvenes, morenas y dotadas de sendas voces tan extraordinarias que no parecían de este mundo. Arrastraban a la gente hacia ellas, como si la melodía ejerciera una atracción irresistible hacia la atestada pista de baile.
Acompañada de Sam, Celaena bajó por la escalinata que conducía al salón. Arobynn descendía a su izquierda, escudriñando a la multitud con sus ojos color plata, que destellaron de alegría cuando la anfitriona los recibió al fondo de las escaleras. Con su túnica de peltre, Arobynn ofrecía una estampa deslumbrante cuando se inclinó ante Bardingale y le besó la mano.
La mujer lo miró con unos ojos oscuros e inteligentes y una graciosa sonrisa en los labios.
—Leighfer —ronroneó Arobynn, volviéndose a medias para indicarle a Celaena que se acercara—. Permite que te presente a mi sobrina, Dianna, y a mi pupilo, Sam.
Su sobrina. Arobynn siempre contaba el mismo cuento, cada vez que asistían juntos a un acto. Sam se inclinó y Celaena hizo una reverencia. Bardingale entrecerró los ojos, como dando a entender que sabía muy bien que Celaena no era la sobrina de Arobynn. Ella intentó no enfurruñarse. Nunca le había gustado conocer a los clientes en persona; prefería que su tutor hiciera las gestiones.
—Un placer —saludó Bardingale a Celaena. Luego le hizo una reverencia a Sam—. Son los dos maravillosos, Arobynn —un comentario agradable y absurdo hecho por alguien acostumbrado a utilizar comentarios agradables y absurdos para conseguir lo que quería—. ¿Me acompañas? —le dijo al rey de los asesinos, y Arobynn le ofreció el codo.
Justo antes de que se perdieran entre la multitud, Arobynn miró por encima del hombro y sonrió a Celaena con desenfado.
—Procura no meterte en muchos líos.
A continuación, la muchedumbre se tragó a la pareja. Celaena y Sam se quedaron solos al pie de las escaleras.
—¿Y ahora qué? —murmuró Sam, que seguía mirando el sitio por donde había desaparecido Bardingale. La túnica verde oscuro que había escogido realzaba las motas color esmeralda de sus ojos castaños—. ¿Has visto a Doneval por ahí?
Habían acudido a ver con quién se relacionaba el antiguo marido de Bardingale, cuántos guardias lo esperaban en el exterior, si parecía nervioso. La reunión se celebraría dentro de solo tres días; en su estudio del piso superior. Pero ¿a qué hora? Era esa era la información que Celaena tenía que averiguar, por encima de cualquier otra cosa. Y aquella fiesta le brindaba una ocasión única para acercarse a él.
—Está junto a la tercera columna —señaló Celaena con la mirada fija en la multitud.
A las sombras de los pilares alineados a un lado del salón, se habían dispuesto pequeñas zonas de descanso en plataformas elevadas. Cortinas de terciopelo negro las aislaban del exterior; eran salitas privadas para los invitados más distinguidos de Bardingale. Doneval se dirigía hacia una de aquellas zonas, seguido de su enorme guardaespaldas. En cuanto el comerciante se dejó caer en un mullido diván, cuatro chicas vestidas tan solo con un corsé y ropa interior se deslizaron a su lado, con sendas sonrisas pintadas en la cara.
—Mira qué bien está —murmuró Sam—. Me pregunto cuánto se habrá llevado Clarisse por esta fiesta.
De modo que de ahí procedían las chicas… Celaena esperaba que Lysandra no anduviese por allí.
Uno de los atractivos camareros ofreció a Doneval y a las cortesanas varias copas de vino espumoso. El guardaespaldas, al otro lado de la cortina, lo probó antes de indicarle a Doneval con un gesto que podía beber. Este, que ya había rodeado con el brazo los hombros desnudos de una de las muchachas, no se molestó siquiera en dar las gracias a su ayudante ni al camarero. Celaena hizo un gesto de asco cuando Doneval llevó los labios al cuello de una cortesana. La muchacha no podía tener más de veinte años. A la asesina no le sorprendía en absoluto que aquel hombre se sintiese atraído por el negocio del tráfico de esclavos; y que estuviese dispuesto a destruir a sus adversarios para asegurarse el éxito de sus tejemanejes.
—Tengo el presentimiento de que se va a quedar ahí un buen rato —comentó Celaena. Se volvió a mirar a Sam, que parecía enfurruñado. El chico siempre había sentido una mezcla de piedad y simpatía por las cortesanas; y un odio atroz por sus clientes. Su madre no había acabado bien. Quizás por eso Sam toleraba a la insufrible Lysandra y a sus desabridas compañeras.
Alguien estuvo a punto de empujar a Celaena por detrás pero ella notó el paso vacilante del hombre y se apartó de su camino.
—Esto es una casa de locos —musitó a la vez que levantaba la vista hacia las chicas que se columpiaban en lo alto del salón. Inclinaban tanto la espalda que parecía un milagro que los pechos siguieran dentro del corsé.
—No puedo ni imaginar cuánto se habrá gastado Bardingale en esta fiesta.
Sam estaba tan pegado a Celaena que el aliento del chico le rozó la mejilla. A Celaena la intrigaba más saber cuánto estaba dispuesta a pagar la anfitriona por mantener a Doneval distraído; saltaba a la vista que ningún precio le parecía excesivo, si había contratado a Celaena para desbaratar el acuerdo de Doneval y poner a salvo los documentos. Sin embargo, tal vez hubiese algo más que el tráfico de esclavos y una lista de personas a las que chantajear detrás de aquella misión. Tal vez Bardingale estuviese harta de soportar el estilo de vida decadente de su antiguo esposo. Celaena no podía culparla.
Aunque la cómoda alcoba de Doneval pretendía ser privada, él se estaba exhibiendo. Y a juzgar por las botellas de vino espumoso que se acumulaban en la mesita baja que tenía delante, era evidente que no pensaba levantarse de allí en un buen rato. Era uno de esos hombres que desean la admiración ajena, que buscan sentirse poderosos. Uno de esos hombres que adoran saberse idolatrados. Y siendo su esposa la que daba la fiesta, había que ser sinvergüenza para ponerse a retozar con aquellas cortesanas. Era una actitud mezquina… y también cruel, bien pensado. ¿Pero de qué le servía saber todo aquello a Celaena?
Por lo que parecía, apenas hablaba con otros hombres. Por otra parte, ¿quién decía que su socio era un varón? Quizás fuera una mujer. O una cortesana.
Doneval había empezado a babear el cuello de la chica que tenía al otro lado a la vez que le pasaba la mano por el muslo desnudo. Ahora bien, si Doneval estaba aliado con una cortesana, ¿por qué esperar tres días a intercambiar los documentos? Tal vez fuese una de las chicas de Clarisse. O la propia Clarisse.
—¿Crees que esta noche se va a encontrar con su compinche? —preguntó Sam.
Celaena se volvió a mirarlo.
—No. Tengo la corazonada de que no es tan tonto como para hacer negocios aquí. Aparte de con Clarisse, claro está.
El rostro de Sam se ensombreció.
Si a Doneval le gustaba la compañía femenina, bien, eso podía ayudarla a acercarse a él, ¿no? Celaena empezó a abrirse paso entre la multitud.
—¿Qué haces? —preguntó Sam siguiéndola a duras penas.
Apartando a la gente para acercarse a la alcoba, la asesina lo miró por encima del hombro.
—No me sigas —le dijo al asesino, pero no con brusquedad—. Voy a intentar una cosa. Tú quédate aquí. Ya vendré a buscarte cuando haya terminado.
Él se la quedó mirando un instante. Luego asintió.
Celaena inspiró hondo por la nariz mientras subía los peldaños que conducían a la alcoba elevada en la que Doneval estaba sentado.