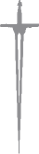
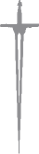
Dos guardias los recibieron a la entrada del palco privado de Arobynn. Se llevaron las capas mojadas y les ofrecieron a cambio copas de vino espumoso. De inmediato, un conocido de Arobynn se asomó a saludar, y el soberano de los asesinos, junto con Sam y Lysandra, se quedó charlando en aquel vestíbulo de paredes aterciopeladas. Celaena, que no tenía ningunas ganas de presenciar cómo Lysandra flirteaba con el amigo de Arobynn, traspasó la cortina escarlata para ocupar su butaca de costumbre, la más próxima al escenario.
El palco de Arobynn estaba a un lado del enorme salón, lo bastante cerca del centro como para que Celaena tuviera excelentes vistas del escenario y del foso de la orquesta, aunque demasiado sesgado para su gusto. Miró con tristeza los palcos reales, todos vacíos. Estaban situados en el centro, la posición más codiciada. Menudo desperdicio.
Pasando la vista por la platea y los palcos restantes, Celaena se fijó en las relucientes joyas, en los vestidos de seda, en el fulgor dorado de las copas de flauta desbordantes de vino espumoso, en el fuerte murmullo de la multitud que pululaba por el teatro. Si había un lugar donde se sentía a gusto, un lugar donde no cabía en sí de felicidad, era allí, en aquel teatro de asientos de terciopelo rojo, arañas de cristal y bóveda dorada. ¿Era casual o premeditado que el teatro se hubiera construido en el corazón de la ciudad, a solo veinte minutos andando de la guarida de los asesinos? Celaena sabía que le costaría acostumbrarse a vivir en su nuevo hogar, separado del teatro por el doble de distancia. Un sacrificio que haría gustosa… si alguna vez se atrevía a decirle a Arobynn que quería saldar su deuda y marcharse. Pero lo haría. Muy pronto.
Celaena notó el paso ligero y firme de Arobynn en la moqueta del palco y se irguió cuando el rey se inclinó hacia ella por detrás.
—Doneval está allí delante —le susurró. La asesina notó el aliento cálido contra la piel—. El tercer palco contando desde el escenario, segunda fila.
Al instante, Celaena localizó al hombre que le habían ordenado matar. Era alto, de mediana edad, de cabello rubio y piel bronceada. No demasiado guapo, pero tampoco horrendo. Delgado, pero no fibroso. Aparte de la túnica azul índigo —que parecía cara, incluso a aquella distancia— era un tipo vulgar y corriente.
Lo acompañaban varias personas. Una mujer alta y elegante, de veintitantos, charlaba junto a la cortina con un puñado de hombres. Se movía con una elegancia digna de una noble, pero ninguna diadema realzaba su pelo negro y brillante.
—Leighfer Bardingale —murmuró Arobynn, que había seguido la mirada de Celaena. La antigua esposa de Doneval… y la persona que la había contratado—. Fue un matrimonio concertado. Ella buscaba un hombre rico y él una mujer joven. Sin embargo, al no conseguir descendencia y descubrir algunos de los… atributos más desagradables de su marido, Leighfer se las arregló para deshacer el enlace, aún joven pero mucho más rica.
Qué estrategia tan inteligente, la de Bardingale. Si planeaba asesinarlo, fingir que seguían siendo amigos evitaría que los dedos la señalasen. Por más que representase el papel de dama elegante y educada, Celaena sabía que el gélido acero corría por sus venas. Así como una lealtad inquebrantable hacia sus amigos y aliados, y un tremendo compromiso con los derechos universales del ser humano. Era fácil sentir admiración por ella.
—¿Y las personas que los rodean? —quiso saber Celaena. A través de un hueco de las cortinas, atisbó a tres hombres altos vestidos de gris oscuro. Parecían guardaespaldas.
—Amigos e inversores. Bardingale y Doneval aún comparten algunos negocios. Los tres hombres de detrás son los guardaespaldas de Doneval.
Celaena asintió, y habría hecho más preguntas si Sam y Lysandra, tras despedirse del amigo de Arobynn, no hubieran entrado en aquel momento. Había tres asientos justo detrás de la barandilla y tres más en la segunda fila. Lysandra, para horror de Celaena, se sentó junto a ella mientras que Arobynn y Sam ocuparon las butacas traseras.
—Oh, pero mira cuánta gente hay ahí —exclamó Lysandra. El pronunciado escote del vestido azul cielo apenas le ocultaba el busto cuando asomó la cabeza por encima de la barandilla.
Celaena dejó de escuchar la cháchara de la cortesana cuando esta empezó a señalarle las personalidades presentes.
La asesina notaba la presencia de Sam a su espalda, su mirada fija en el telón dorado que ocultaba el escenario. Habría querido decirle algo, disculparse o darle las gracias, tal vez sencillamente… decirle algo amable. Notó que él se crispaba, como si también quisiera dirigirse a ella. En alguna parte del teatro un gong indicó a los presentes que ocuparan sus asientos.
Ahora o nunca. No sabía por qué el corazón le latía desbocado, pero no se concedió a sí misma la oportunidad de adivinarlo. Se dio la vuelta en el asiento para mirar a Sam. Echó un vistazo a sus ropas y le dijo:
—Estás muy guapo.
Sam enarcó las cejas y Celaena se volvió otra vez hacia delante. Clavó la mirada en el telón. Sam estaba mucho más que guapo, pero… Bueno, como mínimo le había hecho un comentario agradable. Había intentado ser amable. Por alguna razón, aquello no la hizo sentir mejor.
Celaena unió las manos en el regazo de su vestido rojo sangre. No era tan escotado como el de Lysandra, pero con aquellas mangas tan finas y los hombros descubiertos se sentía algo expuesta ante Sam. Hizo una mueca y se echó la melena hacia atrás, decidida a no esconder la cicatriz que le recorría el cuello.
Doneval caminó despacio hacia su sitio, con los ojos fijos en el escenario. ¿Cómo era posible que un hombre de aspecto tan anodino fuera responsable del destino no solo de varias vidas sino de su país al completo? ¿Cómo podía sentarse en aquel teatro sin que se le cayera la cara de vergüenza por lo que estaba a punto de hacer a sus compatriotas y a un buen número de esclavos? Los hombres que rodeaban a Bardingale la besaron en las mejillas y se dirigieron hacia sus propios palcos. Los tres matones de Doneval los observaron con muchísima atención. No eran unos guardias lentos y perezosos pues. Celaena frunció el ceño.
Justo entonces las lámparas fueron izadas hacia el techo y las luces se amortiguaron. Cuando la orquesta empezó a tocar, el público guardó silencio para escuchar la obertura. En la oscuridad, resultaba casi imposible distinguir a Doneval.
La mano de Sam rozó el hombro de Celaena y ella estuvo a punto de caerse muerta allí mismo cuando el chico le acercó la boca al oído y murmuró:
—Tú estás preciosa. Aunque creo que ya lo sabes.
Desde luego que lo sabía.
De reojo, Celaena le lanzó una mirada asesina y descubrió que Sam sonreía mientras volvía a reclinarse en el asiento.
Reprimiendo el impulso de sonreír, Celaena devolvió la vista al escenario mientras la música empezaba a crear el clima necesario para la función. Un mundo de sombras y niebla. Un mundo habitado por criaturas y mitos que surgían en la oscuridad que precede al alba.
Celaena se quedó inmóvil cuando la cortina se retiró. Entonces, todo cuanto conocía y todo cuanto era se disolvió en la nada.
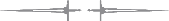
La música la aniquiló.
El ballet era sobrecogedor, sí, y la historia que contaba —la leyenda de un príncipe que intentaba rescatar a su novia, y el astuto pájaro que capturaba para que lo ayudase— rebosaba encanto, pero la música…
¿Alguna vez había oído algo más hermoso, más dolorosamente exquisito? Se cogió a los reposabrazos y clavó los dedos en el terciopelo mientras las notas volaban hacia delante, arrastrando a Celaena a su paso como una ola.
Notaba en la piel y en los huesos cada golpe de tambor, cada vibración de la flauta y cada bramido del cuerno. La música la hacía pedazos y luego volvía a unirlos solo para volver a quebrarla una y otra vez.
Y por fin el clímax, la unión de todos los sonidos que más la habían cautivado amplificados hasta reverberar en la eternidad. Cuando la última nota vibró, Celaena se hizo añicos con un sollozo que hizo rodar lágrimas por sus mejillas. No le importó que la vieran.
Luego, silencio.
Jamás el silencio le había parecido tan horrible. El silencio trajo de vuelta el mundo que la rodeaba. El público prorrumpió en aplausos y Celaena se puso en pie, llorando mientras aplaudía hasta que le dolieron las manos.
—Celaena, no sabía que conservaras algún vestigio de emoción humana —le susurró Lysandra, inclinada hacia ella—. Y tampoco ha sido para tanto.
Sam agarró el respaldo de la butaca de Lysandra.
—Cállate, Lysandra.
Arobynn hizo chasquear la lengua a modo de advertencia, pero Celaena siguió aplaudiendo, aun cuando la réplica de Sam la había emocionado un poco. La ovación se prolongó un buen rato mientras los bailarines salían de detrás del telón una y otra vez para saludar y recibir una lluvia de flores. Celaena no dejó de aplaudir, ni siquiera cuando se le secaron las lágrimas y la gente empezó a salir.
Cuando se acordó de mirar a Doneval, el palco que había ocupado el hombre estaba vacío.
Arobynn, Sam y Lysandra se marcharon también mucho antes de que Celaena hubiera acabado de aplaudir. Cuando por fin descansó, se quedó allí, mirando el telón echado sobre el escenario, observando cómo los músicos guardaban los instrumentos.
Fue la última en abandonar el teatro.
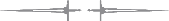
Aquella noche había otra celebración en el castillo; una fiesta para Lysandra, su señora y todos los artistas, filósofos y escritores que gozaban del favor de Arobynn en aquellos momentos. Afortunadamente se celebraba en un salón, pero las risas y la música inundaban toda la segunda planta. Arobynn había invitado a Celaena, pero a ella lo último que le apetecía era ver cómo Arobynn, Sam y quienquiera que estuviera presente adulaban a Lysandra. De modo que se disculpó alegando que estaba cansada y que necesitaba dormir.
Sin embargo, no estaba cansada, ni mucho menos. Tal vez fatigada emocionalmente, pero solo eran las diez y media, y la idea de quitarse el vestido y meterse en la cama la deprimía. Era la asesina de Adarlan; había liberado esclavos, había robado caballos Asterión y se había ganado el respeto del maestro mudo. Seguro que podía hacer algo mejor que irse a dormir.
De modo que se deslizó a hurtadillas a una de las salas de música, donde apenas llegaba alguna carcajada perdida de vez en cuando. Los demás asesinos o bien se habían unido a la fiesta o bien andaban por ahí en alguna misión. Celaena levantó la tapa del piano con tanto sigilo que solo se oyó el roce de su vestido. Había aprendido a tocar a los diez años —cuando Arobynn le había ordenado que aprendiera al menos alguna otra habilidad que no fuera matar— y había adorado el sonido al instante. Aunque ya no tomaba clases, tocaba cada vez que tenía unos minutos libres.
La música del teatro aún resonaba en su mente. Una y otra vez, la misma serie de notas y armonías. La cadencia le bullía bajo la superficie de la piel, le latía al ritmo del corazón. ¡Habría dado cualquier cosa por oír aquella música solo una vez más!
Tocó algunas notas con una mano, frunció el ceño, colocó los dedos y volvió a intentarlo, repitiendo la música mentalmente. Poco a poco, la melodía empezó a sonar.
Sin embargo, no eran sino unas cuantas notas arrancadas a un piano con una mano, no una orquesta y… golpeó las teclas con más fuerza, intentando sacar las frases. Casi lo tenía, pero no del todo. No recordaba la música con la claridad con que la oía en su cabeza. No la sentía igual que la había sentido hacía una hora.
Siguió intentándolo unos minutos más, pero al final cerró la tapa y salió a hurtadillas de la sala. Encontró a Sam apoyado contra la pared del pasillo. ¿Había permanecido allí todo aquel tiempo, escuchando cómo aporreaba el piano?
—Te acercas, pero no suena igual, ¿verdad? —observó el chico.
Celaena le lanzó una mirada de advertencia y se dirigió hacia su dormitorio, aunque no tenía ningunas ganas de pasarse el resto de la noche allí sentada a solas.
—Debe de dar mucha rabia no poder tocarlo tal como lo recuerdas —continuó Sam. Echó a andar al lado de Celaena. La túnica azul marino del chico realzaba el tono dorado de su piel.
—Solo estaba haciendo el tonto —replicó ella—. No puedo ser la mejor en todo, ¿sabes? No sería justo para los demás, ¿verdad?
Al otro lado del pasillo, alguien tocaba una melodía con los instrumentos de la sala de recreo.
Sam se mordió el labio.
—¿Por qué no has seguido a Doneval al salir del teatro? ¿No te quedan solo cuatro días?
A Celaena no le sorprendía que Sam estuviera al corriente del encargo; las misiones de la asesina casi nunca eran secretas.
La asesina se detuvo, todavía deseosa de oír la música una vez más.
—Algunas cosas son más importantes que la muerte.
Sam parpadeó.
—Ya lo sé.
Celaena intentó no revolverse inquieta cuando él le sostuvo la mirada. Sabía que Sam le había lanzado una indirecta, pero no sabía cuál.
—¿Por qué estás ayudando a Lysandra? —le preguntó sin saber por qué.
Sam frunció el ceño.
—No es mala chica, ¿sabes? Cuando no hay más gente es… mejor. No me odies por decirlo, pero aunque te metas con ella, Lysandra no escogió este camino; igual que nosotros no escogimos el nuestro —Sam negó con la cabeza—. Solo quiere que le prestes atención, que reconozcas su existencia.
Celaena apretó la mandíbula. Saltaba a la vista que había pasado mucho tiempo con Lysandra. Y que simpatizaba con ella.
—No me importa demasiado lo que ella quiera. Aún no has contestado mi pregunta. ¿Por qué la estás ayudando?
Sam se encogió de hombros.
—Porque Arobynn me ordenó que lo hiciera. Y como no tengo ningunas ganas de que me destroce la cara otra vez, no voy a discutir con él.
—Él… ¿también te lastimó?
Sam soltó una risa seca, pero no contestó hasta que el sirviente que llegaba por el pasillo cargado con una bandeja de botellas de vino los dejó atrás. Seguramente habrían debido buscar refugio en una habitación, donde nadie pudiera oírlos, pero la idea de encontrarse completamente a solas con Sam alteraba el pulso de Celaena.
—Pasé un día entero sin sentido y luego tres más entrando y saliendo de la consciencia —explicó Sam.
Celaena maldijo entre dientes con violencia.
—A ti te envió al desierto Rojo —prosiguió el asesino en un tono grave y suave—, pero mi castigo fue ver cómo te molía a palos aquella noche.
—¿Por qué?
Otra pregunta que Celaena no quería hacer.
Sam salvó la distancia entre ambos y se colocó tan cerca de ella que Celaena distinguió el hilo de oro que remataba su túnica.
—Después de lo sucedido en la bahía de la Calavera, ya deberías conocer la respuesta.
Bien pensado, Celaena no quería conocer la respuesta.
—¿Vas a pujar por Lysandra?
Sam se echó a reír.
—¿Pujar? Celaena, no tengo dinero. Y el dinero que tengo es para saldar mi deuda con Arobynn. Y aunque quisiera…
—¿Quieres?
Él sonrió con malicia.
—¿Por qué lo quieres saber?
—Porque tengo curiosidad por saber si Arobynn te ha fastidiado los sesos, por eso.
—¿Temes que hayamos tenido un romance de verano?
Aquella sonrisa insufrible volvió a asomar a los labios de Sam.
Celaena podría haberle clavado las uñas. En vez de eso, decidió emplear otra arma.
—Espero que sí. Yo, desde luego, me he divertido mucho.
La sonrisa de Sam se esfumó.
—¿Qué quieres decir?
Ella se quitó una mota de polvo invisible del vestido rojo.
—Digamos que el hijo del maestro mudo me dispensó un recibimiento mucho más entusiasta que los demás asesinos silenciosos.
No mentía del todo. Ilias había intentado besarla y ella había disfrutado con sus atenciones, pero había preferido que las cosas no llegasen más lejos.
Sam palideció. Las palabras habían dado en el blanco, pero saberlo no le causaba a Celaena tanta satisfacción como había esperado. De hecho, verlo tan afectado la hacía sentir… Oh, ¿por qué había tenido que mencionar siquiera a Ilias?
Bueno, sabía muy bien por qué. Sam hizo ademán de alejarse, pero Celaena lo cogió del brazo.
—Ayúdame con Doneval —le pidió. No necesitaba ayuda, pero era lo mejor que le podía ofrecer a Sam por lo que había hecho—. Te… te daré la mitad del dinero.
El asesino bufó.
—Quédate tu dinero. No lo necesito. Me bastará con saber que he fastidiado a otro tratante de esclavos —Sam se la quedó mirando, con la boca torcida en ademán de pregunta—. ¿Seguro que quieres que te ayude?
—Sí —repuso Celaena.
La palabra brotó estrangulada y Sam buscó en los ojos de la asesina algún signo de burla. Celaena se odió a sí misma por haber conseguido que desconfiara de ella hasta ese punto.
Por fin, Sam asintió.
—Empezaremos mañana. Inspeccionaremos su casa. A menos que ya lo hayas hecho —Celaena negó con la cabeza—. Iré a buscarte después del desayuno.
Celaena asintió. Habría querido decirle más cosas, pedirle que no se fuera, pero tenía la garganta sellada, llena a rebosar de todas aquellas palabras que no había pronunciado. Se dispuso a marcharse.
—Celaena —la asesina se volvió a mirarlo, y el vestido rojo revoloteó en torno a ella. Sam esbozó una sonrisa burlona—. Te he echado de menos este verano.
Sin pestañear siquiera, Celaena sonrió a su vez.
—Detesto reconocerlo, Sam Cortland, pero yo también he echado de menos tu maldito culo.
Sam ahogó una risilla mientras se dirigía de vuelta a la fiesta con las manos en los bolsillos.