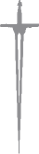
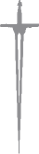
Reinaba el silencio en la lúgubre entrada del palacio de los asesinos cuando Celaena Sardothien entró sigilosa, con una carta entre los dedos. Nadie había acudido a recibirla a su llegada a los portalones de roble. Nadie salvo el ama de llaves, que le había cogido la capa empapada de lluvia y, al reparar en la mueca torva de Celaena, se había guardado de decirle nada.
Enfrente de la entrada, al otro lado del gran vestíbulo, estaban las puertas que conducían al despacho de Arobynn Hamel, cerradas en aquel momento. Wesley, el hombre de confianza del rey de los asesinos, hacía guardia junto a las mismas con una expresión insondable en sus ojos oscuros. Aunque Wesley no era un asesino, Celaena no dudaba ni por un instante de que el fornido sirviente sabía manejar con una perfección letal las espadas y las dagas que llevaba sujetas al cuerpo.
Celaena sabía también que Arobynn tenía ojos en todas las puertas de la ciudad. Seguro que alguien lo había avisado de su llegada en cuanto la asesina había puesto los pies en Rifthold.
Las pringosas botas de Celaena dejaron un rastro de barro tras de sí cuando avanzaron hacia las puertas del despacho. Hacia Wesley.
Habían transcurrido tres meses desde la noche en que Arobynn la había golpeado hasta la inconsciencia, en castigo por haberle impedido que firmara un acuerdo de tráfico de esclavos con el capitán Rolfe, señor de los piratas; tres meses desde que la había enviado al desierto Rojo para que aprendiera obediencia y disciplina, y para que se granjeara la aprobación del maestro mudo de los asesinos silenciosos.
La carta que llevaba en la mano demostraba que lo había conseguido. Probaba que Arobynn no había acabado con ella aquella desgraciada noche.
Y Celaena estaba ansiosa por verle la cara cuando le entregara la misiva.
Por no hablar de la sorpresa que se iba a llevar el rey de los asesinos cuando le hablase de los tres cofres de oro que Celaena se había traído del desierto Rojo y que ahora iban de camino a su habitación. Sin muchos prolegómenos, Celaena le explicaría que poseía medios para saldar la deuda y que abandonaba el castillo para mudarse a la vivienda que había comprado. Que a partir de aquel momento sería una mujer libre.
Celaena alcanzó por fin el otro extremo del vestíbulo y Wesley se plantó ante las puertas del despacho. El sirviente tendría la misma edad que ella, y las delgadas cicatrices que le surcaban la cara y las manos sugerían que su vida al servicio del rey de los asesinos no era un camino de rosas. Celaena supuso que bajo los ropajes negros se ocultaban otras marcas, quizás aún más atroces que aquellas.
—Está ocupado —dijo Wesley. Se había llevado los brazos a los costados, por si tenía que coger las armas. Tal vez Celaena fuera la protegida de Arobynn, pero Wesley siempre le había dejado muy claro que si en algún momento se convertía en una amenaza para su amo, no vacilaría en acabar con ella. A Celaena no le hacía falta verlo en acción para saber que sería un adversario interesante. Seguramente por eso Wesley se entrenaba en privado… y mantenía en secreto su historia personal. Cuando menos supiera Celaena de él, más ventaja le llevaría Wesley en caso se enfrentamiento. Una postura inteligente y seguramente halagadora.
—Yo también me alegro de verte, Wesley —lo saludó ella con una sonrisa. El criado pareció molesto, pero no hizo ademán de detenerla cuando Celaena pasó junto a él y abrió de par en par las puertas del despacho de Arobynn.
Sentado a su escritorio de madera labrada, el rey de los asesinos leía atentamente el fajo de papeles que tenía delante. Sin saludar siquiera, Celaena se encaminó directamente hacia el escritorio y le tiró la carta a la superficie de madera pulida.
La asesina abrió la boca, incapaz de contenerse ni un minuto más. Arobynn, sin embargo, insinuando apenas una sonrisa, se limitó a levantar un dedo y devolvió la atención a los papeles. Wesley cerró las puertas y se quedó fuera.
Sin levantar la vista de los documentos que estaba leyendo, Arobynn cogió la carta del maestro mudo y la dejó sobre otro montón de papeles. Celaena parpadeó. Una vez. Dos. Él no alzó los ojos. Prosiguió la lectura. El mensaje era muy claro: Celaena tendría que esperar a que Arobynn hubiera terminado. Y hasta entonces, por más que ella gritara hasta desgañitarse, el rey de los asesinos no se daría por aludido.
De modo que Celaena se sentó.
La lluvia golpeteaba las ventanas del despacho. Pasaron unos segundos, que se alargaron hasta convertirse en minutos. El discurso grandilocuente que Celaena traía preparado se ahogó en el silencio. Arobynn leyó otros tres documentos antes de coger la carta del maestro mudo.
Mientras el rey de los asesinos la leía, Celaena solo tenía en mente la última vez que había ocupado aquella misma silla.
Miró la exquisita alfombra roja que se extendía a sus pies. Alguien se había esforzado mucho en borrar hasta el último rastro de sangre. ¿Qué cantidad de sangre derramada en la alfombra había pertenecido a Celaena y cuánta a Sam Cortland, su rival y colega en la conspiración que había arruinado el negocio de Arobynn? Celaena no sabía qué castigo había recibido Sam aquella noche. Acababa de llegar, y no se había cruzado con él en el vestíbulo de entrada. Por otra parte, tampoco había visto a ninguno de los asesinos que vivían allí. Así que tal vez Sam estuviese ocupado. Celaena tenía la esperanza de que anduviese atareado, porque eso significaría que estaba vivo.
Arobynn la miró por fin. Dejó a un lado la carta del asesino mudo como si no fuera más que papel mojado. Celaena se irguió y alzó la barbilla mientras los ojos color plata del rey de los asesinos escudriñaban cada palmo de su cuerpo. La mirada se demoró en la cicatriz fina y rosada que surcaba el cuello de Celaena, a pocos centímetros de la mandíbula y la oreja.
—Bien —manifestó Arobynn por fin—. Pensaba que estarías más morena.
Celaena estuvo a punto de echarse a reír pero prefirió limitar al mínimo la expresión de emociones.
—Llevan túnicas de la cabeza a los pies para protegerse del sol —explicó.
Había hablado en un tono más bajo, más inseguro de lo que le habría gustado. Eran las primeras palabras que le dirigía desde que la dejara inconsciente. Dejaban mucho que desear.
—Ah —repuso él mientras daba vueltas al anillo que llevaba en el índice con sus dedos largos y elegantes.
Recordando todo aquello que se moría por decirle desde hacía meses y que tanto había ensayado en el viaje de vuelta a Rifthold, Celaena tomó aire por la nariz. Unas cuantas frases y todo habría terminado. Más de ocho años a su servicio concluirían con unas cuantas palabras y una montaña de oro.
Se dispuso a hablar, pero Arobynn se adelantó.
—Lo siento —se disculpó.
Una vez más, las palabras de Celaena murieron en sus labios.
Arobynn la miró fijamente y dejó de juguetear con el anillo.
—Si pudiera borrar aquella noche, Celaena, lo haría.
Arobynn se inclinó sobre el borde de la mesa y cerró los puños. La última vez que Celaena había visto aquellas manos, estaban empapadas de su propia sangre.
—Lo siento —repitió Arobynn.
El rey de los asesinos le llevaba veinte años a Celaena, y aunque algunas vetas plateadas surcaban el cabello rojizo, su rostro no había perdido el aire de juventud. Tenía unos rasgos duros, elegantes, y unos ojos grises claros y deslumbrantes. Tal vez no fuera el hombre más guapo del mundo, pero sin duda era uno de los más seductores.
—Cada día —prosiguió él—. Cada día desde que te fuiste acudo al templo de Kiva a implorar perdón.
En otras circunstancias, Celaena habría bufado solo de imaginar al rey de los asesinos arrodillado ante la estatua del dios de la expiación, pero había hablado en un tono tan sincero… ¿Sería posible que realmente se arrepintiese de lo que había hecho?
—No debería haber permitido que mi mal genio sacara lo peor de mí. No debería haberte enviado tan lejos.
—¿Y entonces por qué no me mandasteis llamar?
El tono de reproche traicionó a Celaena antes de que tuviera tiempo de medir sus palabras.
Arobynn entornó los ojos apenas, lo más parecido a un ceño que se permitía exhibir, supuso Celaena.
—Teniendo en cuenta el tiempo que los mensajeros habrían tardado en encontrarte, habrías estado de vuelta antes que ellos de todos modos.
Ella apretó las mandíbulas. Una excusa barata.
Arobynn advirtió la ira que asomaba a los ojos de Celaena; también la incredulidad.
—Permíteme que te compense.
El rey de los asesinos se levantó de la butaca de piel y rodeó el escritorio. Sus largas piernas, junto con años y años de entrenamiento, otorgaban a sus movimientos una gracia natural, incluso al hacer un gesto tan banal como coger una caja del borde de la mesa. Dobló una pierna ante ella y colocó el rostro a la altura de Celaena. La asesina había olvidado lo alto que era.
Arobynn le tendió el regalo. La propia caja era una obra de arte en sí misma, con incrustaciones de madre perla, pero Celaena levantó la tapa impertérrita.
Un broche de oro y esmeraldas brilló a la luz grisácea del atardecer. Era una pieza única, obra de todo un maestro, y Celaena supo al instante con qué vestidos y túnicas le combinaría mejor. Arobynn la había elegido porque conocía al dedillo su guardarropa, sus gustos, cuanto se refería a ella. De todas las personas del mundo, solo Arobynn sabía la verdad.
—Para ti —dijo el rey de los asesinos—. El primero de otros muchos.
Celaena fue muy consciente de cada uno de los movimientos de Arobynn cuando él levantó la mano para acercarla a su rostro con delicadeza. La asesina permaneció muy quieta. Arobynn le acarició la sien con el dedo y luego recorrió la protuberancia de los pómulos.
—Lo siento —volvió a susurrar, y Celaena alzó la vista hacia él.
Padre, hermano, amante… Arobynn nunca se había decantado por ninguno de aquellos roles. Desde luego, jamás había adoptado el papel de amante, aunque si Celaena hubiera sido otra clase de chica y si Arobynn la hubiera criado de otro modo, quizás habrían cruzado la línea. Él la quería como a un miembro de su familia y sin embargo la colocaba en las situaciones más peligrosas. Se ocupaba de su alimentación y de su educación pero había destruido su inocencia el primer día que la había obligado a poner fin a una vida. Se lo había dado todo, pero también se lo había arrebatado todo. Celaena se sentía tan incapaz de definir los sentimientos que le inspiraba el rey de los asesinos como de contar las estrellas del firmamento.
Celaena apartó la cara y Arobynn se incorporó. Se apoyó en el borde del escritorio y sonrió con tristeza.
—Tengo otro regalo para ti, si lo quieres.
Tantos meses soñando con marcharse y saldar su deuda. ¿Por qué no podía sencillamente abrir la boca y decírselo?
—Benzo Doneval se dirige hacia Rifthold —empezó a decir Arobynn.
Celaena torció la cabeza. Había oído hablar de Doneval; era un poderoso hombre de negocios de Melisande, un país situado al sudeste del reino y una de las conquistas más recientes de Adarlan.
—¿Por qué? —preguntó ella con suavidad; con cautela.
Los ojos de Arobynn centellearon.
—Forma parte de la gran comitiva que acompaña a Leighfer Bardingale a la capital. Leighfer es una buena amiga de la antigua reina de Melisande, quien le ha pedido que interceda por ellos ante el rey de Adarlan.
Melisande, recordó Celaena, era uno de los pocos reinos cuya familia real no había sido ejecutada. Por su parte, habían renunciado a la corona y jurado lealtad al rey de Adarlan y a sus conquistadores. Celaena no sabía qué era peor, si perder la cabeza o someterse al rey de Adarlan.
—Por lo que parece —prosiguió Arobynn— la comitiva pretende mostrarle al rey todo lo que Melisande puede ofrecer —cultura, bienes, riqueza— para convencerlo de que les conceda permiso y recursos para construir una carretera. Puesto que la antigua reina de Melisande es ahora poco más que un testaferro, reconozco que su ambición me conmueve tanto como me escandaliza su descaro.
Celaena se mordió el labio mientras visualizaba un mapa del continente.
—¿Una carretera que conecte Melisande con Fenharrow y Adarlan?
Durante años, la ubicación de Melisande había dificultado el tráfico comercial del reino. Rodeado de montañas infranqueables y de los bosques de Oakland, el comercio de Melisande dependía exclusivamente de los puertos. Una carretera cambiaría aquella situación. Con una carretera, Melisande sería un país rico… e influyente.
Arobynn asintió.
—La caravana se quedará una semana y tienen planeado organizar fiestas y mercados; incluida una celebración de tres días para conmemorar la Luna de la Cosecha. Quizás si los ciudadanos de Rifthold se enamoran de sus dioses, el rey se tome en serio sus peticiones.
—¿Y qué relación tiene Doneval con la carretera?
Arobynn se encogió de hombros.
—Pretende firmar acuerdos comerciales con Rifthold. Y seguramente humillar a su antigua esposa, Leighfer. Y rematar el asunto que indujo a Leighfer a separarse de él.
Celaena enarcó las cejas. Un regalo, había dicho Arobynn.
—Doneval viaja con documentos confidenciales —el rey de los asesinos lo dijo en voz tan baja que el golpeteo de la lluvia contra los cristales casi ahogó sus palabras—. No solo tendrás que liquidarlo sino también recuperar los documentos.
—¿Qué clase de documentos?
Los ojos plateados de Arobynn brillaron.
—Doneval quiere organizar un negocio de tráfico de esclavos con sede en Rifthold. De ese modo, si el proyecto de la carretera prosperara, sería el primero en sacar partido a la importación y exportación de esclavos. Los documentos, al parecer, contienen pruebas de que ciertos súbditos de Melisande instalados en Adarlan se oponen al comercio de esclavos. Considerando las molestias que se ha tomado el rey de Adarlan para castigar a aquellos que se oponen a sus políticas… Bueno, sin duda el rey siente un gran interés en conocer los nombres de aquellos que se oponen a la venta de personas, sobre todo porque, por lo que parece, están tomando medidas para liberar a esclavos que le pertenecen. Doneval y su socio de Rifthold planean chantajear a las personas que aparecen en la lista para obligarlas a cambiar de opinión; para convencerlas de que abandonen la resistencia e inviertan en el tráfico de esclavos en Melisande. Leighfer cree que, si los rebeldes se niegan, su antiguo marido se asegurará de que la lista vaya a parar a manos del rey.
Celaena tragó saliva. ¿Acaso Arobynn le proponía el trabajo como una ofrenda de paz? ¿Pretendía demostrarle que había cambiado de idea respecto al tráfico de esclavos y que la había perdonado por lo sucedido en la bahía de la Calavera?
Sin embargo, volver a implicarse en aquel tipo de asuntos…
—¿Y qué saca Bardingale de ello? —preguntó con cautela—. ¿Por qué nos contrata para matarlo?
—Porque Leighfer no cree en la esclavitud y quiere proteger a los rebeldes; individuos que se disponen a dar los pasos necesarios para amortiguar el impacto de la esclavitud en Melisande. E incluso ayudar a unos cuantos esclavos a escapar.
Arobynn hablaba como si conociera bien a Bardingale, como si los uniera algo más aparte de los negocios.
—¿Y el socio de Doneval en Rifthold? ¿Quién es?
Celaena quería sopesar los pros y los contras antes de aceptar la misión. Tenía que meditar la cuestión a fondo.
—Leighfer no lo sabe. Sus fuentes no han podido descifrar el nombre en la correspondencia que Doneval mantiene con su socio. Se comunican en clave. Solo ha podido averiguar que Doneval intercambiará los documentos con su nuevo asociado dentro de seis días en la casa que ha alquilado en Rifthold. El intercambio se producirá en algún momento a lo largo de la jornada. No está segura de qué documentos aportará el otro, pero apostaría algo a que se trata de una lista de personalidades de Adarlan contrarias a la esclavitud. Leighfer dice que seguramente el intercambio tendrá lugar en alguna estancia privada de la casa… En algún despacho del primer piso. Lo conoce lo suficiente como para estar segura.
Celaena empezaba a entrever adónde quería ir a parar Arobynn. Le estaba sirviendo a Doneval en bandeja de plata. Bastaría con averiguar a qué hora se celebraría la reunión, descubrir qué protección rodeaba al hombre y discurrir la manera de sortear las defensas.
—¿De modo que no solo tengo que acabar con Doneval sino también esperar a que se haya efectuado el intercambio para hacerme también con la documentación que aporte su socio? —Arobynn insinuó apenas una sonrisa—. ¿Y qué me decís del otro? ¿Tengo que liquidarlo también?
Sin perder la sonrisa, el rey de los asesinos apretó los labios.
—Puesto que no sabemos con quién está haciendo negocios Doneval, no se te contrata para eliminarlo. Ahora bien, todo hace pensar que Leighfer y sus aliados lo quieren muerto también. Tal vez obtengas una recompensa si acabas con él.
Celaena se quedó mirando el broche de esmeraldas que seguía en su regazo.
—¿Y me pagarán bien?
—Extraordinariamente bien —la voz de Arobynn delataba su expresión afable, pero Celaena siguió mirando las piedras verdes—. Y no te pediré nada. Será todo tuyo.
Al oír aquello, Celaena levantó la cabeza para observarlo. Los ojos de Arobynn brillaban trémulos con una expresión de súplica. Era posible que lamentase realmente lo que había hecho. Tal vez hubiese aceptado la misión por ella; para demostrarle, a su manera, que comprendía los motivos que la habían llevado a liberar a los esclavos de la bahía de la Calavera.
—Supongo que Doneval estará protegido.
—Está muy protegido —asintió Arobynn a la vez que cogía una carta del escritorio—. Esperará a que hayan terminado las celebraciones para hacer el trato. De ese modo, podrá marcharse al día siguiente.
Celaena miró hacia el techo, como si, a través de las vigas, pudiera ver su habitación y los cofres de oro que allí guardaba. No necesitaba el dinero. Por otra parte, si saldaba la deuda con Arobynn, sus ahorros se reducirían considerablemente. Además, el alcance de aquella misión no se limitaba al asesinato; serviría también para ayudar a otras personas. ¿Cuántas vidas se perderían si no eliminaba a Doneval y a su aliado, si no recuperaba aquellos documentos tan delicados?
Arobynn volvió a acercarse a ella. Celaena se levantó de la silla. Él le apartó el pelo de la cara.
—Te he echado de menos —dijo.
El rey de los asesinos abrió los brazos, pero no hizo ningún otro ademán de abrazarla. Ella se lo quedó mirando. El maestro mudo le había explicado que cada persona afronta el dolor a su manera; algunos deciden ahogarlo, otros aprenden a amarlo, pero algunas personas dejan que se convierta en rabia. Y si bien Celaena no se arrepentía de haber liberado a los doscientos esclavos de la bahía de la Calavera, comprendía que Arobynn lo hubiera interpretado como una traición. Tal vez molerla a palos hubiera sido su forma de afrontar el dolor de saberse traicionado.
Y aunque no estaba dispuesta a perdonarlo, Arobynn era cuanto Celaena tenía. La historia que ambos compartían, oscura, retorcida y plagada de secretos, estaba forjada de algo más que de oro. Si lo abandonaba, si pagaba sus deudas en aquel mismo instante y no volvía a verlo nunca…
Celaena dio un paso atrás y Arobynn bajó los brazos con ademán tranquilo, sin demostrar incomodidad alguna por el rechazo de su protegida.
—Consideraré la idea de liquidar a Doneval.
Decía la verdad. Celaena siempre se tomaba un tiempo para meditar si aceptaba o no una misión. Arobynn la animaba a hacerlo.
—Lo siento —volvió a disculparse él.
Celaena se limitó a mirarlo muy fijamente antes de marcharse.
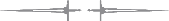
El cansancio la alcanzó en el instante en que apoyó el pie en los peldaños de mármol de la amplia escalinata del castillo. El viaje había durado un mes, justo después de otros treinta días de duro entrenamiento y terribles pruebas. Cada vez que atisbaba la cicatriz que le recorría el cuello, cada vez que la tocaba o la ropa la rozaba y recordaba su procedencia, la recorría un escalofrío. Había llegado a considerar a Ansel una buena amiga; una compañera de por vida, casi una hermana. Sin embargo, Ansel se había dejado llevar por el deseo de venganza. A pesar de todo, estuviera donde estuviese la joven, Celaena tenía la esperanza de que por fin hubiera resuelto aquello que tanto la obsesionaba…
Se cruzó con un criado, que agachó la cabeza y apartó los ojos al verla. Todos los trabajadores del castillo conocían su identidad y la mantenían en secreto so pena de muerte. Tanta precaución no tenía ya mucho sentido, puesto que la totalidad de los asesinos silenciosos, del primero al último, era capaz de identificarla.
Celaena respiró entrecortadamente y se pasó la mano por el pelo. Por la mañana, antes de entrar en la ciudad, había pasado por una taberna de las afueras de Rifthold para bañarse, lavar la ropa y aplicarse algunos cosméticos. No quería llegar al castillo tan mugrienta como una rata de cloaca. Sin embargo, aún se sentía sucia.
Pasó ante una de las salitas del primer piso y enarcó las cejas al oír música de piano y risas en el interior. Si Arobynn tenía compañía, ¿por qué la había recibido en el despacho? ¿Y por qué parecía tan ocupado?
A Celaena le rechinaron los dientes. De modo que todo aquello de hacerla esperar hasta terminar el trabajo había sido pura pantomima…
Apretó los puños y estaba a punto de dar media vuelta para irrumpir en el despacho y mandar a Arobynn a freír espárragos cuando se topó con alguien en el lujoso descansillo.
Celaena se quedó petrificada al ver a Sam Cortland.
Sam abrió unos ojos como platos y se puso tenso. Como si le costara un esfuerzo, cerró la puerta que conducía a los servicios y caminó junto a las cortinas de terciopelo que cubrían los altos ventanales, luego junto al artesonado de la pared, en dirección a Celaena, cada vez más cerca. Ella seguía inmóvil, escudriñando hasta el último palmo de su piel, cuando Sam se detuvo a pocos pasos de ella.
No le faltaba ninguna extremidad y tampoco parecía demasiado atormentado. El cabello, de color castaño, le había crecido un poco, pero le sentaba bien. Y estaba moreno, de un maravilloso tono bronce, como si se hubiera pasado el verano disfrutando del sol. ¿Acaso Arobynn no lo había castigado?
—Has vuelto —dijo Sam como si estuviera contemplando una aparición.
Celaena levantó la barbilla y se metió las manos en los bolsillos.
—Salta a la vista.
Él torció la cabeza a un lado, muy levemente.
—¿Qué tal por el desierto?
Sam no tenía ni un rasguño. Tampoco ella conservaba ningún rastro de las heridas, pero…
—Mucho calor —contestó Celaena.
El chico ahogó una risilla forzada.
Celaena no estaba enfadada con él por tener buen aspecto. Al contrario, estaba tan aliviada que habría podido vomitar allí mismo. Sin embargo, jamás hubiera imaginado que al volver a verlo se iba a sentir tan… rara. Además, después de lo sucedido con Ansel, ¿podía afirmar con absoluta sinceridad que se fiaba de él?
En el salón, a pocas puertas de donde estaban, una mujer lanzó un gritito divertido. ¿Cómo era posible que Celaena tuviera tantas preguntas y tan poco que decir?
Los ojos de Sam se posaron en el cuello de Celaena. Arrugó el entrecejo, apenas un instante, al descubrir allí una cicatriz reciente.
—¿Qué pasó?
—Alguien sostuvo una hoja contra mi cuello.
La mirada de Sam se ensombreció, pero a Celaena no le apetecía contarle aquella historia larga y desdichada. No quería hablar de Ansel, y desde luego no tenía ganas de comentar los terribles momentos que habían vivido a su regreso de la bahía de la Calavera.
—¿Te han tratado mal? —preguntó Sam en tono muy quedo. Se acercó un paso más.
Celaena tardó un momento en comprender que la imaginación de Sam se había disparado en cuanto le había dicho que alguien había estado a punto de degollarla.
—No, no —se apresuró a responder—. La cosa no fue así.
—¿Y cómo fue?
Sam la miraba atentamente. Escudriñaba la marca casi invisible que surcaba la mejilla de Celaena —otro regalo de Ansel—, sus manos, todo. Había tensión en el cuerpo fibroso y musculado del asesino. Estaba conteniendo el aliento.
—A ti qué te importa —replicó ella.
—Cuéntame qué pasó —dijo Sam entre dientes.
Celaena le dedicó una de aquellas sonrisas tontas que a él tanto lo desquiciaban. Las cosas habían mejorado entre ellos desde el viaje a la bahía de la Calavera, pero después de años y años tratándolo con desprecio, a Celaena le costaba acostumbrarse a aquella relación de respeto y camaradería mutuos que acababan de entablar.
—¿Por qué tendría que contarte nada?
—Porque —susurró él dando un paso hacia delante— la última vez que te vi, Celaena, estabas inconsciente en la alfombra de Arobynn, tan ensangrentada que no podía ni verte la maldita cara.
Celaena lo tenía tan cerca que habría podido tocarlo. La lluvia seguía golpeando los cristales, lejano recordatorio de que había un mundo ahí fuera.
—Cuéntamelo —insistió él.
«Te mataré», había gritado Sam cuando Arobynn, el rey de los asesinos, la había golpeado. Lo había chillado con toda su rabia. Aquellos horribles minutos no habían quebrado el vínculo que había empezado a crearse a lo largo del viaje sino todo lo contrario. Sam había cambiado de bando, había decidido apoyarla a ella, luchar por ella. Como mínimo, aquel gesto lo diferenciaba de Ansel. El asesino podría haberla herido o traicionado cientos de veces, pero jamás había aprovechado la ocasión.
Una sonrisa jugueteó en la comisura de los labios de Celaena. Lo había echado de menos. Al ver el gesto de su amiga, Sam sonrió confundido. Ella tragó saliva y notó cómo las palabras pugnaban por salir de su boca —te he echado de menos—, pero de repente se abrió la puerta de la salita.
—¡Sam! —protestó entre risas una morena de ojos verdes—. Ahí estás…
La chica vio a Celaena, que dejó de sonreír al reconocerla.
Una sonrisilla felina se extendió por los deslumbrantes rasgos de la morena, que avanzó sigilosa hacia ellos. Celaena se fijó en los movimientos de sus caderas, en el ángulo elegante de su mano, en el exquisito vestido, tan escotado que dejaba a la vista buena parte de su generoso busto.
—Celaena —ronroneó, y Sam las miró a ambas con cautela cuando la joven se plantó a su lado. Demasiado cerca como para que la proximidad fuera casual.
—Lysandra —la saludó Celaena a su vez.
Conocía a Lysandra desde que ambas tenían diez años, y en los siete transcurridos la asesina jamás había coincidido con ella sin sentir ganas de lanzarle un ladrillo a la cara. O de tirarla por la ventana. O de ensayar con ella alguna de las muchas atrocidades que Arobynn le había enseñado.
Tampoco el hecho de que Arobynn hubiera gastado una pequeña fortuna en convertir a aquella huérfana sin hogar en una de las cortesanas más solicitadas de la historia de Rifthold contribuía a aumentar sus simpatías. Arobynn era un buen amigo de la señora de Lysandra, y llevaba años ejerciendo de benefactor de la chica. Lysandra y su señora eran las únicas cortesanas que sabían que la supuesta sobrina de Arobynn era en realidad su protegida. Celaena no había podido averiguar por qué el rey de los asesinos les había contado la verdad, pero cada vez que expresaba el miedo a que Lysandra revelara su verdadera identidad, Arobynn le aseguraba que jamás lo haría. Celaena no se lo acababa de creer, aunque quizás las amenazas de Arobynn bastaran para mantener cerrada la bocaza de Lysandra.
—Pensaba que te habían mandado al desierto —dijo Lysandra mientras examinaba a Celaena de arriba abajo. Gracias al Wyrd que se había molestado en cambiarse de ropa de camino hacia allí, pensó Celaena—. ¿Será posible que el verano ya se haya terminado? Aunque supongo que cuando te estás divirtiendo tanto…
Una tranquilidad perversa y letal inundó las venas de Celaena. En cierta ocasión había abofeteado a Lysandra. Ambas tenían trece años y la joven cortesana le había quitado un abanico de encaje de las manos. Se habían peleado con tanta violencia que habían caído rodando por las escaleras. Celaena había pasado la noche en las mazmorras como castigo por los verdugones que Lysandra tenía en la cara. Celaena la había azotado con el mismo abanico.
¿Y qué si Lysandra y Sam parecían íntimos? Él siempre trataba a las cortesanas con amabilidad y todas lo adoraban. De hecho, la madre de Sam ejerció la profesión en vida y le pidió a Arobynn —su patrón— que cuidara de su hijo. Sam solo tenía seis años cuando un cliente celoso la asesinó. Celaena se cruzó de brazos.
—¿Me vas a obligar a preguntarte qué haces aquí?
Lysandra le dedicó una sonrisa cómplice.
—Ah, es que Arobynn —ronroneó el nombre como si el rey de los asesinos y ella fueran grandes amigos— ha organizado un banquete para celebrar mi próxima subasta.
Naturalmente.
—¿Ha invitado a tus futuros clientes?
—Oh, no —se rio Lysandra—. Solo es para las chicas y para mí. Y para Clarisse, claro.
Llamaba a la señora por su nombre de pila, que empleaba como un arma, una palabra con la que pretendía dominar y aplastar a Celaena; un nombre con el que parecía susurrarle: Soy más importante que tú; poseo mayor influencia que tú; yo lo tengo todo y tú no tienes nada.
—Maravilloso —replicó Celaena. Sam aún no había abierto la boca.
Lysandra levantó la barbilla y miró a Celaena por encima de aquella naricilla pecosa que tenía.
—La puja se celebrará dentro de seis días. Esperan que bata todos los récords.
Celaena había presenciado varias subastas de ese tipo anteriormente. Preparaban a las niñas hasta que cumplían diecisiete años y entonces vendían su virginidad al mejor postor.
—Sam —siguió diciendo Lysandra, al mismo tiempo que posaba una mano esbelta en el brazo del chico— ha sido muy atento al asegurarse de que todo esté a punto para la fiesta.
Celaena advirtió sorprendida que ardía en deseos de arrancarle la mano de cuajo. Por más que simpatizara con las cortesanas no hacía falta que Sam fuera tan… amable con ellas.
Él carraspeó y se irguió.
—No tan atento. Arobynn solo quiere asegurarse de que todo esté bajo control.
—Una clientela tan importante merece un trato especial —opinó Lysandra con retintín—. Ojalá pudiera decirte quién asistirá, pero Clarisse me mataría. Están en plan máximo secreto y absoluta confidencialidad.
Celaena estaba a punto de estallar. Si salía una palabra más por boca de la cortesana, le hundiría el puño hasta la garganta. La asesina ladeó la cabeza y cerró la mano. Al advertir el ademán, Sam apartó la mano de Lysandra.
—Vuelve al banquete —le dijo.
La cortesana sonrió otra vez y luego se volvió a mirar a Sam.
—¿No vienes conmigo?
Lysandra hizo un puchero con aquellos labios rojos y carnosos.
Basta, basta, basta.
Celaena se dio media vuelta.
—Disfruta de la inteligente compañía —le dijo a Sam por encima del hombro.
—Celaena —la llamó él.
La asesina no giró la cabeza, ni siquiera cuando oyó que Lysandra soltaba una risita y cuchicheaba algo, aunque se moría por coger la daga y lanzarla con todas sus fuerzas al bellísimo rostro de la cortesana.
Siempre había odiado a Lysandra, se dijo. Siempre. El hecho de que tocara a Sam de ese modo, de que le hablara en ese tono no empeoraba las cosas, pero…
Aunque no albergaba la menor duda respecto a la virginidad de Lysandra —tenía que ser virgen—, había muchas otras cosas que podía hacer. Cosas que quizás hubiera hecho con Sam…
Mareada, furiosa y despechada, Celaena llegó al dormitorio y cerró la puerta con tanta fuerza que temblaron los cristales de las ventanas.