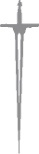
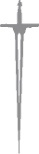
Celaena Sardothien supo que se estaba acercando a las minas de sal cuando, dos semanas más tarde, los árboles de Oakland cedieron el paso a un terreno gris e irregular, y divisó escabrosas montañas contra el cielo. Llevaba tendida en el suelo desde el alba y ya había vomitado una vez. No conseguía reunir las fuerzas necesarias para levantarse.
Sonidos a lo lejos… Gritos y el chasquido casi inaudible del látigo.
Endovier.
No estaba preparada.
La luz se hizo más intensa cuando dejaron los árboles atrás. Se alegraba de que Sam no estuviera allí para verla en aquel estado.
Celaena emitió un sollozo tan violento que tuvo que apretarse el puño contra la boca para evitar que la oyeran.
Jamás estaría lista, ni para Endovier ni para la vida sin Sam.
Una brisa se coló en el vagón y refrescó los hedores de las dos semanas pasadas. Celaena dejó de temblar durante el lapso de un suspiro. Conocía aquella brisa.
Conocía el helor que transportaba, el aroma a pino y a nieve, conocía las montañas de donde procedía. Una brisa del norte, un viento de Terrasen.
Tenía que levantarse.
Pinos, nieve y veranos dorados y lánguidos… Una ciudad de luz y música a la sombra de las montañas Staghorn. Tenía que levantarse o estaría acabada antes siquiera de entrar en Endovier.
El carro aminoró la marcha mientras rebotaba contra el tosco terreno. Un látigo chasqueó.
—Me llamo Celaena Sardothien… —susurró mirando al suelo, pero los labios le temblaban tanto que no pudo continuar.
En alguna parte, alguien empezó a gritar. Por el cambio de luz, supo que se estaban acercando a lo que debía de ser una inmensa muralla.
—Me llamo Celaena Sardothien… —volvió a empezar. Resolló entre respiraciones entrecortadas.
La brisa mudó en viento. Celaena cerró los ojos y dejó que el aire se llevara las cenizas de aquel mundo muerto; de aquella chica extinguida. Y luego no quedó nada salvo algo nuevo, algo incandescente, recién forjado.
Celaena abrió los ojos.
Entraría en Endovier. Iría al infierno. Y no se derrumbaría.
Apoyó las palmas de las manos en el suelo y colocó los pies debajo del cuerpo.
Seguía respirando. Había sobrevivido a la muerte de Sam y se había librado de ser ejecutada por el rey. Sobreviviría a aquello.
Celaena se levantó, se volvió hacia la ventana y miró directamente el gigantesco muro de piedra que se erguía justo ante ellos.
Se guardaría a Sam en el corazón, una luz brillante que sacaría cada vez que las tinieblas la invadieran. Entonces recordaría cómo era sentirse amada, cuando el mundo no albergaba nada más que una gran posibilidad. No importaba lo que le hicieran, jamás le podrían arrebatar aquello.
No se rendiría.
Y algún día… Algún día, aunque le costara el último aliento, averiguaría quién la había traicionado. A ella. Y a Sam. Celaena se enjugó las lágrimas mientras el carro se internaba en la sombra del túnel que cruzaba la muralla. Latigazos, gritos y el repicar de las cadenas. Celaena se puso alerta mientras empezaba a asimilar todos los detalles.
Irguió los hombros. Enderezó la espalda.
—Me llamo Celaena Sardothien —susurró— y no tengo miedo.
El carro cruzó el muro y se detuvo.
Celaena levantó la cabeza.
Descorrieron los cerrojos y la puerta se abrió. Una luz gris inundó aquel espacio cerrado. Los guardias la prendieron, meras sombras contra el resplandor. Celaena dejó que la cogieran, que la sacaran del carro.
No tengo miedo.
Celaena Sardothien levantó la barbilla y se internó en las minas de sal de Endovier.