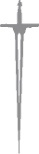
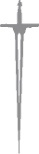
Celaena llevaba dos días en el carro, viendo cómo la luz se desplazaba y bailaba en las paredes. Solo se alejaba del rincón el tiempo necesario para aliviarse o para coger la comida que le arrojaban.
Había creído que podía amar a Sam y no pagar un precio a cambio. «Todo tiene un precio», le había dicho el mercader de seda de araña allá en el desierto Rojo. Cuánta razón tenía.
Los rayos del sol volvieron a filtrarse en el vehículo, inundándolo de luz tenue. El viaje a las minas de sal de Endovier duraba dos semanas, y cada kilómetro los alejaba más y más en dirección norte, hacia un clima más frío.
Cuando Celaena se quedaba dormida, un sueño inquieto en el que las pesadillas y la realidad se alternaban y a veces se confundían, a menudo la despertaban los escalofríos que recorrían su cuerpo. Los guardias no le ofrecieron protección alguna contra el helor.
Dos semanas en aquel carro oscuro y apestoso, con las luces y las sombras por toda compañía, y el silencio que la envolvía. Dos semanas, y luego Endovier.
Separó la cabeza del lateral del carro.
El miedo creciente hacia titilar el silencio.
Nadie sobrevivía a Endovier. Casi ningún prisionero aguantaba más de un mes. Era un campo de exterminio.
El temblor se apoderó de sus dedos entumecidos. Recogió las piernas contra el pecho y apoyó la cabeza en las rodillas.
Las luces y las sombras seguían jugando en la pared.
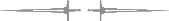
Unos susurros nerviosos, el crujido de unos pasos sobre la hierba seca, la luz de la luna brillando a través del ventanuco.
Celaena no sabía por qué se había despertado ni cómo había llegado a la minúscula ventana enrejada con las piernas agarrotadas y temblorosas por falta de uso.
Los guardias se habían reunido al borde del claro en el que habían acampado para pasar la noche y miraban en dirección a la espesura. Se habían internado en el bosque Oakland en algún momento del primer día. A partir de ese instante no encontrarían nada salvo árboles y más árboles a lo largo de su travesía hacia el norte.
La luna iluminaba la niebla que se arremolinaba en el frondoso territorio y los árboles proyectaban largas sombras como espectros al acecho.
Y allí —plantado entre una maraña de espinos— había un ciervo blanco.
Celaena se quedó sin aliento.
Se aferró a los barrotes del ventanuco mientras la criatura los miraba. Los enormes cuernos parecían brillar a la luz de la luna como una corona hecha de marfil.
—Dioses del cielo —susurró uno de los guardias.
La gran cabeza del ciervo se volvió ligeramente; hacia el carro, hacia el ventanuco.
El señor del norte.
«Para que las gentes de Terrasen encuentren siempre el camino a casa», le había dicho Celaena a Ansel en cierta ocasión, mientras ambas yacían bajo un manto de estrellas y reseguían la constelación del ciervo. «Para que puedan mirar al cielo, estén donde estén, y sepan que Terrasen sigue ahí».
Nubecillas de aire cálido brotaban del hocico del ciervo y se enroscaban en el aire gélido.
Celaena inclinó la cabeza sin separar los ojos del animal. La constelación jamás había dejado de mirarla a lo largo de todos aquellos años.
«Para que las gentes de Terrasen encuentren siempre el camino a casa…».
Una grieta en el silencio; un espacio que se ensanchaba más y más mientras los ojos insondables del ciervo permanecían fijos en ella.
El destello de un mundo destruido mucho tiempo atrás, de un reino en ruinas. El ciervo no debería estar ahí, no en pleno Adarlan ni tan lejos de su hogar. ¿Cómo había conseguido burlar a los cazadores que, hacía nueve años, habían recorrido el bosque de acá para allá cuando el rey había ordenado que todos los ciervos sagrados de Terrasen fueran sacrificados?
Y sin embargo allí estaba, como una almenara a la luz de la luna.
Allí estaba.
Y ella también.
Celaena notó el calor de las lágrimas antes de darse cuenta de que estaba llorando.
Luego oyó el inconfundible gemido de los arcos al tensarse.
El ciervo, el señor del norte, la almenara, no se movió.
—¡Corre!
El grito ronco surgió de la garganta de la asesina e hizo trizas el silencio.
El ciervo seguía mirándola.
Celaena golpeó el costado del carro.
—¡Corre, maldita sea!
Entonces el animal se dio media vuelta y echó a correr como un rayo de luz blanca que zigzaguease entre los árboles.
El tañido de las cuerdas, el silbido de las flechas… Todos los guardias fallaron el disparo.
Los hombres maldijeron y el carro se agitó cuando uno de ellos lo golpeó frustrado. Celaena se alejó de la ventana y retrocedió más y más hasta que chocó con el fondo y cayó de rodillas.
El silencio había desaparecido. En su ausencia, Celaena notó el latido del tormento que le recorría las piernas, el dolor de las heridas que los hombres de Farran le habían infligido, el escozor de las muñecas y los tobillos en carne viva, allá donde los grilletes los ceñían. Y percibió un vacío infinito en el espacio que Sam solía ocupar.
La llevaban a Endovier; iba a convertirse en una esclava de las minas de sal.
El miedo, atroz y helado, se abatió sobre ella.