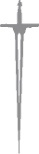
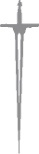
Acurrucada en la esquina de un carro de prisioneros, Celaena Sardothien miraba cómo las luces y las sombras jugueteaban en la superficie de madera. Los árboles, apenas teñidos de los tonos suaves de otoño, parecían observarla a través del ventanuco enrejado.
Celaena apoyó la cabeza contra el costado enmohecido del carro y se puso a escuchar los crujidos de la madera, el tintineo de los grilletes que le ceñían las muñecas y los tobillos, el murmullo de voces, salpicado de risas, de los guardas que la escoltaban desde hacía dos días.
No obstante, aunque era consciente de la presencia de los sonidos, lo oía todo como a través de un grueso manto de silencio, una quietud que la aislaba de todo, hasta de sí misma. Sabía que tenía hambre y sed, que el frío entumecía sus dedos, pero las sensaciones no acababan de abrirse paso hasta ella.
El carro se encalló en un surco y la sacudió con tanta fuerza que Celaena se golpeó la cabeza contra el costado del vehículo. Hasta el dolor le pareció ajeno.
Los rayos de luz que se proyectaban en la pared de madera bailaban como nieve en el cielo.
Como ceniza.
Ceniza de un mundo que había ardido por completo, que se había hecho trizas a su alrededor. El sabor a ceniza de aquel mundo muerto se colaba por sus agrietados labios, le empapaba la lengua seca.
Prefería el silencio. Rodeada de silencio, no podía oír la pregunta más angustiosa de todas: ¿había sido ella la artífice de todo aquello?
El carro pasó bajo una arboleda particularmente frondosa que bloqueó el paso a la luz. En el lapso de un suspiro, el silencio desapareció el tiempo necesario para que aquella pregunta se abriera paso hasta la mente de Celaena, hasta su piel y sus huesos.
Y rodeada de oscuridad, recordó.