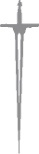
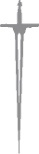
El mundo se convirtió en una serie de imágenes aisladas. Mazmorras, heno podrido, piedras frías contra la mejilla, conversaciones de los guardias, pan con queso, agua. De repente, entraron dos de los guardias. La apuntaban con sendas ballestas, las manos prestas para coger las espadas en caso de ser necesario. Sin que Celaena supiera cómo, habían transcurrido dos días. Le arrojaron un trapo y un cubo de agua. Tenía que lavarse para el juicio, le dijeron. La asesina obedeció. Ni siquiera se retorció cuando le cambiaron los grilletes de las manos y los pies para que pudiera caminar. La llevaron por un pasillo oscuro y frío en el que resonaban gemidos distantes y luego la obligaron a subir unas escaleras. La luz del sol se coló por los barrotes de un ventanuco —dura, cegadora— cuando siguieron subiendo. Por fin llegaron a una sala de piedra y madera pulida.
Celaena agradeció la superficie lisa de la silla de madera. Aún le dolía la cabeza y las zonas donde los hombres de Farran la habían golpeado.
La sala era grande, pero tenía pocos muebles. A ella la habían empujado a una silla situada en medio de la estancia, a buena distancia de la enorme mesa del fondo, tras la cual aguardaban doce hombres sentados de cara a ella.
A Celaena le daba igual quiénes fueran o lo que hicieran allí. Sin embargo, notaba sus ojos puestos en ella. La sala al completo —los hombres sentados a la mesa y las docenas de guardias— la estaba mirando.
Ahorcada o decapitada. Se le hizo un nudo en la garganta.
No tenía sentido tratar de escapar. Ya no.
Lo merecía. Por más razones de las que era capaz de enumerar. No debería haberse dejado convencer por Sam cuando insistió en liquidar a Farran él solo. Ella tenía la culpa de todo lo sucedido desde el día que había llegado a la bahía de la Calavera y había decidido tomar sus propias decisiones.
Una pequeña puerta se abrió al fondo de la sala y los hombres sentados a la mesa se levantaron.
Unas grandes botas avanzaron a paso vivo. Los guardias se irguieron y saludaron.
El rey de Adarlan había entrado en la sala.
Celaena no pensaba mirarlo. Que hiciera lo que quisiera con ella. Si lo miraba a los ojos, aquella mínima tranquilidad que la asesina lograba aparentar se haría trizas. Mejor no sentir nada que encogerse ante él, ante el carnicero que tanta destrucción había causado en Erilea. Mejor irse a la tumba aturdida y adormilada que suplicando.
La asesina oyó que arrastraban la silla del centro de la mesa. Los hombres que rodeaban al rey aguardaron a que el monarca se sentara para hacer lo propio.
A continuación, silencio.
El suelo de madera brillaba tanto que Celaena veía el reflejo del candelabro de hierro que pendía en lo alto de la sala.
Una risa grave, como hueso contra roca. Aun sin mirarlo, advertía su enorme envergadura; proyectaba sombras a su alrededor.
—Hasta ahora, no había dado crédito a los rumores —empezó a decir el rey—, pero parece ser que los guardias no mentían acerca de tu edad.
Celaena sintió un leve impulso de taparse los oídos, de cerrar el paso a lo que la espantosa voz despertaba en el fondo de su mente.
—¿Cuántos años tienes?
La asesina no respondió. Sam estaba muerto. Nada de lo que hiciera —ni luchar, ni siquiera montar en cólera— cambiaría aquello.
—¿Te ha dejado muda Rourke Farran o solo estás siendo obstinada?
Farran, mirándola con lascivia, sonreía con tanta crueldad que Celaena se sintió impotente ante él.
—Muy bien, pues —declaró el rey. Se oyó un ruido de papeles, el único sonido en la quietud sepulcral de la sala—. ¿Niegas ser Celaena Sardothien? Si no hablas, interpretaremos tu silencio como un asentimiento, niña.
Ella no abrió la boca.
—En ese caso, proceded a leer los cargos, concejal Rensel.
Una voz masculina carraspeó.
—Celaena Sardothien, se te acusa de las muertes de las siguientes personas…
El concejal empezó a leer la lista de todas las víctimas de Celaena. La historia brutal de una chica que ya no existía. Arobynn siempre se había encargado de hacer público su trabajo. Se aseguraba de que corriera la voz por canales secretos cada vez que una nueva víctima sucumbía a manos de Celaena Sardothien. Y ahora, precisamente aquello que le había valido el título de asesina de Adarlan sería su condena. Cuando hubo terminado, el hombre dijo:
—¿Niegas alguno de los cargos?
Celaena apenas si respiraba.
—Niña —le advirtió el concejal con cierta estridencia—, interpretaremos tu silencio como una admisión. ¿Lo entiendes?
Ella no se molestó en asentir. De todos modos, todo había terminado.
—En ese caso, el caso está visto para sentencia —gruñó el rey.
Se oyó un murmullo, más ruido de papel y una tos. El reflejo del suelo parpadeó. Los guardias estaban pendientes de ella, con las espadas en ristre.
Unos pasos avanzaron de repente hacia Celaena desde la mesa del fondo, y la asesina oyó un ruido como de espadas que se alzaban. Reconoció las pisadas antes incluso de que el rey llegara hasta ella.
—Mírame.
Ella no levantó los ojos de las botas del rey.
—Mírame.
Qué importaba. Él había causado ya tanta destrucción en Erilea… Había destruido partes de ella misma sin saberlo siquiera.
—Mírame.
Celaena levantó la cabeza y miró al rey de Adarlan.
Palideció. Aquellos ojos negros parecían dispuestos a devorar el mundo. Las facciones del rey eran duras, curtidas. Una espada le colgaba del cinto; el arma cuyo nombre todo el mundo conocía. Lucía una túnica exquisita y una capa de pieles. No llevaba corona.
La asesina quería marcharse. Tenía que salir de aquella habitación, alejarse de él.
Aléjate.
—¿Algún último deseo antes de que dicte sentencia? —preguntó el rey de Adarlan, cuyos ojos seguían abrasando cualquier defensa que ella pudiera interponer.
Celaena aún podía oler el humo que había asfixiado hasta el último palmo de Erilea nueve años atrás, aún notaba el hedor de la carne quemada y oía los inútiles gritos mientras el rey y sus ejércitos sofocaban hasta el último brote de resistencia, cualquier vestigio de magia. Daba igual lo que le hubiera enseñado Arobynn; Celaena llevaba impresos en la sangre los recuerdos de aquellas últimas semanas previas a la caída definitiva de Terrasen. De modo que se limitó a mirarlo.
Al ver que la acusada no respondía, el rey se dio media vuelta y volvió a la mesa.
Celaena tenía que marcharse. Para siempre. Un fuego absurdo ardió en su interior y la convirtió —solo por un instante— en la chica que fuera una vez.
—Tengo uno —dijo con la voz ronca por falta de uso.
El rey se detuvo y la miró por encima del hombro.
Ella esbozó una sonrisa perversa y salvaje.
—Que sea rápido.
Era un desafío, no una súplica. El consejo del rey y los guardias se revolvieron inquietos. Se oyeron murmullos.
El rey entornó los ojos una pizca y, cuando sonrió, Celaena pensó que no había visto jamás un gesto tan espantoso.
—¿Sí? —preguntó a la vez que se volvía del todo hacia ella.
Aquel estúpido fuego se apagó.
—Si lo que deseas es una muerte rápida, Celaena Sardothien, no te daré ese gusto. No hasta que hayas sufrido cuanto mereces.
El mundo hacía equilibrios en el filo de un cuchillo, a punto de resbalar hacia un lado.
—Celaena Sardothien, te condeno al equivalente a nueve vidas de trabajos forzados en las minas de sal de Endovier.
Celaena sintió que se le helaba la sangre. Los concejales se miraron entre sí. Saltaba a la vista que aquella posibilidad no entraba en sus planes.
—Serás enviada allí con órdenes de que te mantengan con vida el máximo tiempo posible; de ese modo tendrás ocasión de disfrutar de una agonía a tu medida.
Endovier.
El rey se dio media vuelta.
Endovier.
Se oyó un revoloteo, y el rey ladró la orden de que se la llevaran en el primer carro que saliese de la ciudad. De inmediato varias manos la prendieron y otras tantas ballestas la apuntaron mientras la sacaban de la sala medio a rastras.
Endovier.
La encerraron en las mazmorras durante varios minutos u horas, un día entero quizás. Luego acudieron a buscarla otros guardias, que la condujeron escaleras arriba hasta la luz cegadora del sol.
Endovier.
Nuevos grilletes, cerrados a martillazos. El tenebroso interior de un carro de prisioneros. El chirrido de varios cerrojos, la sacudida de los caballos que echaban a andar, los cascos de los muchos caballos que rodeaban el carro.
A través del ventanuco de la puerta, Celaena vio la ciudad, las calles que tan bien conocía, los transeúntes que echaban un vistazo al carro de prisioneros y a la escolta montada, sin pararse a pensar quién podía viajar en el interior. La cúpula dorada del Teatro Real a lo lejos, el aroma salobre de la brisa del río Avery, los tejados color esmeralda y las piedras blancas de los edificios.
Todo iba quedando atrás, tan deprisa…
Pasaron junto al castillo de los asesinos, donde Celaena se había entrenado, había sangrado y había perdido tantas cosas; el lugar donde yacía el cuerpo de Sam, esperando a que ella lo enterrara.
Celaena había jugado y había perdido.
Llegaron a los altos muros de alabastro de la ciudad, a las puertas abiertas de par en par para ceder el paso al gran grupo.
Mientras dejaba atrás la capital, Celaena Sardothien se dejó caer en un rincón del carro y ya no se levantó.
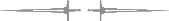
Encaramados a uno de los tejados color esmeralda de Rifthold, Rourke Farran y Arobynn Hamel miraban cómo el carro de prisioneros era escoltado al exterior de la ciudad. Una brisa gélida se levantó desde el Avery y les revolvió el cabello.
—A Endovier pues —musitó Farran, aún con los ojos negros fijos en el carro—. Un sorprendente giro de los acontecimientos. Pensaba que teníais pensado salvarla de la decapitación en el último momento.
El rey de los asesinos guardó silencio.
—¿No vais a perseguir el carro?
—Salta a la vista que no —repuso Arobynn mirando de reojo al nuevo señor del crimen de Rifthold.
En aquel mismo tejado se habían encontrado por primera vez Farran y el rey de los asesinos. Farran estaba espiando a una de las amantes de Jayne mientras que Arobynn… Bueno, Farran no había llegado a saber qué hacía Arobynn merodeando por los tejados de Rifthold en mitad de la noche.
—Vuestros hombres y vos podríais liberarla en un abrir y cerrar de ojos —siguió diciendo Rourke—. Atacar un carro de prisioneros es una maniobra mucho más segura que la que teníais planeada. Sin embargo, reconozco que… la idea de que la envíen a Endovier me parece mucho más sugerente.
—Si quisiera conocer vuestra opinión, Farran, os la habría pedido.
El otro sonrió con languidez.
—A partir de ahora deberíais medir vuestras palabras cuando os dirijáis a mí.
—Y vos deberíais tener en cuenta quién os ha facilitado la corona.
Farran rio por lo bajo. Se hizo un largo silencio.
—Si queríais que sufriese, deberíais haberla dejado a mi cuidado. Os habría suplicado que la rescataseis en cuestión de minutos. Habría sido una experiencia exquisita.
Arobynn negó con la cabeza.
—Fuera cual fuese la cloaca en la que os criasteis, Farran, debió de ser un infierno incomparable.
Farran escudriñó a su nuevo aliado con ojos chispeantes.
—No tenéis ni idea —otro momento de silencio y añadió—: ¿Por qué lo hicisteis?
La atención de Arobynn volvió al carro, apenas un punto en las colinas onduladas que se erguían sobre Rifthold.
—Porque no me gusta compartir mis pertenencias —respondió sencillamente.