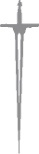
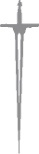
Celaena despertó con una horrible jaqueca.
Sin abrir los ojos, dejó que sus sentidos se acostumbraran al entorno antes de anunciar al mundo que estaba despierta. No sabía dónde estaba, pero era un lugar silencioso, húmedo y frío que olía a moho y a basura.
Antes de levantar siquiera los párpados comprendió tres cosas.
La primera, que había estado inconsciente como mínimo seis horas, pues podía mover los dedos de las manos y los pies. Aquellos movimientos le bastaron para saber que la habían desarmado.
La segunda, que si después de seis horas Arobynn y los demás no la habían encontrado, o bien se encontraba en las mazmorras reales, al otro lado de la ciudad, o bien en alguna celda de los sótanos de la mansión de Jayne, esperando un transporte.
La tercera, que Sam seguía muerto, y que incluso su propia rabia había tenido su papel en una traición tan retorcida y despiadada que Celaena apenas empezaba a vislumbrarla.
Sam seguía muerto. Y ella estaba en un sótano de mala muerte.
Celaena abrió los ojos. En efecto, estaba en un sótano, tirada sobre un camastro de heno y encadenada a la pared. También tenía los pies sujetos al suelo, y las cadenas medían lo justo para que, si necesitaba aliviarse, pudiera llegar al mugriento cubo del rincón.
Jamás en toda su vida había estado en una situación tan degradante.
Después de orinar, echó un vistazo a la celda. No había ventanas, y entre la puerta de hierro y la pared no cabía nada salvo una rendija de luz. No oía nada, ni procedente del exterior ni del otro lado de las paredes. Podría haber estado en cualquier parte, debajo de la casa de Jayne, en las mazmorras de palacio o en una cárcel cualquiera de la ciudad.
Tenía la boca seca, la lengua hinchada. Habría dado cualquier cosa por un trago de agua para quitarse el sabor de la sangre. También le dolía el estómago de hambre, y la jaqueca le atravesaba el cráneo como flechas de luz.
La habían traicionado; Harding o alguien como él, que se beneficiaría de su desaparición. Y Arobynn seguía sin rescatarla.
La encontraría, antes o después. Tenía que hacerlo.
Tiró de las cadenas para comprobar su resistencia y examinó los anclajes de la pared y el suelo. Inspeccionó los eslabones y los cerrojos. No podría forzarlos. Luego palpó las piedras buscando trozos sueltos o quizá todo un bloque que pudiera usar como arma pero no había nada. También le habían quitado las horquillas del pelo, arrebatándole así la posibilidad de forzar los cerrojos. Los botones de su túnica negra eran demasiado pequeños y delicados como para ser de utilidad.
Quizás si entraba un guardia Celaena podría inducirlo a acercarse lo suficiente como para usar las cadenas contra él; estrangularlo o dejarlo inconsciente, tal vez utilizarlo de rehén para que la liberasen.
Quizás…
La puerta se abrió con un chirrido y un hombre se quedó plantado en el umbral. Detrás había otros tres.
El hombre lucía una túnica oscura con ribetes dorados. Si le sorprendió encontrarla despierta, no lo demostró.
Guardias reales.
Entonces, estaba en las mazmorras de palacio.
El guardia dejó en el suelo los alimentos que le había traído y empujó la bandeja hacia ella. Agua, pan y un trozo de queso.
—La cena —dijo sin pisar siquiera la celda.
Tanto él como sus compañeros conocían los peligros de acercarse demasiado.
Celaena echó un vistazo a la bandeja. La cena. ¿Cuánto tiempo llevaba allí abajo? ¿Había pasado un día casi entero… y Arobynn no había ido a buscarla? Debía de haberse cruzado con Wesley en los establos, y este le habría contado lo que se proponía Celaena. Tenía que saber que ella estaba allí.
El guardia la estaba mirando, y Celaena alzó la vista hacia él.
—La mazmorra es inexpugnable —le dijo— y esas cadenas están fabricadas con acero de Adarlan.
Celaena clavó los ojos en él. Era un hombre de mediana edad, quizás de unos cuarenta años. No llevaba armas; otra medida de precaución. Por lo general, los guardias reales se alistaban jóvenes y se quedaban allí hasta que eran demasiado viejos para empuñar una espada. De modo que aquel hombre tenía en su haber varios años de entrenamiento intensivo. Estaba demasiado oscuro para ver a los otros tres guardias, pero Celaena sabía que no habrían confiado su vigilancia a cualquiera.
Aun si el guardia había usado aquel comentario para evitar que la asesina lo atacara, seguramente decía la verdad. Nadie salía de las mazmorras reales y nadie podía entrar.
Si después de un día entero Arobynn aún no se había abierto paso hasta ella, era obvio que Celaena tampoco podría salir. Y si la persona que la había traicionado había sido capaz de engañar no solo a ella sino también a Sam y a Arobynn, aquel conspirador se aseguraría de que el rey de los asesinos ignorase su paradero.
Estando Sam muerto, el exterior tampoco le ofrecía nada por lo que valiese la pena luchar. No si la asesina de Adarlan estaba acabada y su mundo con ella. La chica que se había enfrentado al señor de los piratas y a toda su isla, la muchacha que había robado unos caballos Asterión y había galopado por la playa del desierto Rojo, la joven que se había sentado en su propio tejado a mirar la salida del sol sobre el Avery, la asesina que tenía toda la vida por delante… aquella mujer había desaparecido.
No quedaba nada de ella. Y Arobynn no llegaba.
Había fracasado.
Lo que era peor, le había fallado a Sam. Ni siquiera había matado al hombre que había puesto fin a la vida del chico de un modo tan miserable.
El guardia cambió de postura y Celaena comprendió que llevaba un buen rato mirándolo.
—La comida está limpia —la tranquilizó el hombre antes de retroceder para cerrar la puerta.
Celaena bebió el agua y comió tanto pan con queso como su estómago pudo soportar. No habría sabido decir si la comida no sabía a nada o si había perdido el sentido del gusto. Los bocados le sabían a ceniza.
Cuando acabó de comer, dio un puntapié a la bandeja en dirección a la puerta. Podría haberla usado como arma o también como cebo para atraer a los guardias hacia ella, pero ¿para qué?
Ella no iba a escapar y Sam estaba muerto.
Celaena apoyó la cabeza en aquella pared húmeda y fría. Nunca podría asegurarse de que Sam yacía en la tierra. Hasta en eso le había fallado.
Cuando el horrible silencio volvió a reclamarla, Celaena lo recibió con los brazos abiertos.
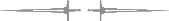
A los guardias les gustaba hablar. Sobre acontecimientos deportivos, sobre mujeres, sobre las maniobras de los ejércitos de Adarlan. Sobre ella, principalmente.
A veces, algunos retazos de conversación se colaban a través de la muralla de silencio y mantenían su atención un instante antes de que Celaena volviera a deslizarse a aquel mar infinito.
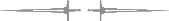
—Al capitán no le va a hacer ninguna gracia perderse el juicio.
—Aún le pasa poco por andar por ahí de parranda con el príncipe.
Risas.
—He oído que va a volver a Rifthold de inmediato.
—¿Y para qué? El juicio se celebra mañana. Ni siquiera llegará a tiempo de presenciar la ejecución.
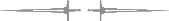
—¿Crees que de verdad es Celaena Sardothien?
—No parece mayor que mi hija.
—Mejor no decírselo a nadie. El rey dijo que nos desollaría vivos si se nos escapaba una sola palabra.
—Cuesta creer que sea ella. ¿Has visto la lista de víctimas? No se acaba nunca.
—Yo creo que necesitaban un chivo expiatorio para cargarle la muerte de Jayne. Seguramente cogieron a esta pobre chica para hacerla pasar por ella.
Risotadas.
—Al rey le trae sin cuidado, ¿verdad? Y si se empeña en guardar silencio, que se fastidie, aunque sea inocente.
—Yo no creo que sea Celaena Sardothien.
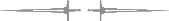
—He oído decir que tanto el juicio como la ejecución serán privados, porque el rey no quiere que nadie sepa quién es en realidad.
—El rey se las pinta solo para negar a todo el mundo la posibilidad de mirar.
—Me pregunto si la colgarán o la decapitarán.