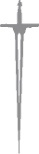
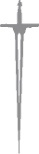
Celaena despertó en la cama que un día le había pertenecido pero que ya no sentía suya. En el mundo faltaba algo, algo esencial. Su conciencia abandonó despacio las profundidades del sueño y tardó un buen rato en recordar qué había cambiado.
Podría haberse dicho que acababa de despertar en su propia cama del castillo, siendo todavía la protegida de Arobynn y la rival de Sam, decidida a ser la asesina de Adarlan por siempre jamás. Hasta se lo podría haber creído de no haber sido porque echaba en falta gran parte de sus adoradas pertenencias, que ahora estaban en su piso de la ciudad.
Sam se había ido.
La realidad se abrió de par en par y se la tragó.
Celaena no se movió de la cama.
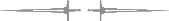
Sabía que las horas pasaban porque la luz iba cambiando en la pared del dormitorio. Sabía que el mundo seguía su curso, indiferente a la muerte de un joven, ignorante incluso de que hubiera existido y respirado, de que la hubiera amado. Odió al mundo por seguir girando. Tal vez si Celaena no se levantaba nunca, no tendría que girar con él.
El recuerdo del rostro de Sam empezaba a perder nitidez. ¿Sus ojos eran de un castaño dorado o sencillamente marrones? No se acordaba. Y ya nunca podría averiguarlo.
Jamás volvería a ver su media sonrisa. Nunca volvería a oír su risa, ni esa manera particular que tenía de pronunciar el nombre de Celaena como si significara algo especial, mucho más de lo que el título de asesina de Adarlan llegaría a representar jamás.
Celaena no quería vivir en un mundo donde él no existía. De modo que se quedó mirando cómo la luz se desplazaba y cambiaba, y dejó que el mundo continuara sin ella.
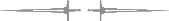
Alguien hablaba al otro lado de la habitación. Tres voces graves, de hombre. El murmullo arrancó del sueño a Celaena, que despertó en una habitación a oscuras, iluminada por las luces de la ciudad que brillaban al otro lado de la ventana.
—Jayne y Farran esperarán que tomemos represalias —observó un hombre. Era Harding, uno de los asesinos más brillantes de Arobynn y uno de los grandes rivales de Celaena.
—Los guardias estarán preparados —apuntó otro; Tern, un asesino mayor.
—En ese caso, que un grupo se encargue de los guardias. Mientras estén distraídos, los demás iremos a por Jayne y Farran.
Aquella última voz pertenecía a Arobynn. Celaena recordaba a duras penas que la habían sacado en brazos de aquella habitación oscura que olía a muerte —hacía varias horas o varios años— y la habían metido en la cama.
Las voces de Tern y Harding llegaron amortiguadas hasta Celaena. Luego Arobynn anunció:
—Atacaremos esta noche. Farran vive en la casa, y si lo sincronizamos todo bien, los mataremos a los dos mientras duermen.
—No podremos llegar al segundo piso sencillamente subiendo las escaleras —explicó Harding—. Incluso la fachada está vigilada. Si no podemos subir por delante, podemos entrar por una ventana trasera saltando desde el tejado de la casa vecina.
—Un salto así podría ser fatal —objetó Tern.
—Ya basta —intervino Arobynn—. Ya pensaré cómo entrar cuando lleguemos. Quiero que nos pongamos en marcha a medianoche. Y decid a todos que mantengan la boca cerrada. Si Farran pudo tenderle una trampa a Sam, no cabe duda de que alguien se fue de la lengua. No digáis adónde vais ni siquiera a los criados.
Un gruñido de asentimiento y las pisadas de Tern y Harding, que se alejaban.
Celaena mantuvo los ojos cerrados y siguió respirando con regularidad cuando oyó que alguien giraba el pomo de la puerta de su cuarto. Reconoció el paso firme del rey de los asesinos, que avanzaba hacia su cama. Notó el aroma de Arobynn. Plantado ante su cama le acarició el pelo, luego la mejilla.
Los pasos se alejaron y la puerta se cerró… con llave. Celaena abrió los ojos. El reflejo de las luces de la ciudad le proporcionó luz suficiente para comprobar que habían cambiado el cerrojo de la habitación desde su partida. Ahora solo se podía cerrar desde fuera.
Arobynn la había encerrado.
¿Para evitar que los siguiera? ¿Para impedir que hiciera pagar a Farran cada palmo de piel torturada, cada gota de dolor infligido?
Farran era un maestro de la tortura, y había pasado toda la noche con Sam.
Celaena se sentó y la cabeza le dio vueltas. No recordaba cuándo había comido por última vez. La comida podía esperar. Todo podía esperar.
Porque dentro de tres horas, Arobynn y sus asesinos saldrían a buscar venganza. Arrebatarían a Celaena el derecho de desquitarse. La satisfacción de degollar a Farran, a Jayne y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y no iba a permitirlo.
Caminó a hurtadillas hacia la puerta y comprobó que estaba cerrada. Arobynn la conocía muy bien. Sabía que antes o después Celaena se arrancaría aquella manta de puro dolor.
Aunque forzara la cerradura, habría como mínimo un asesino vigilando la puerta. Tendría que salir por la ventana.
La ventana no estaba cerrada con llave, pero la habitación se encontraba en un segundo piso y la caída era inmensa. Mientras dormía, alguien le había quitado el traje y le había puesto un camisón. Revisó el armario en busca del traje —las botas estaban diseñadas para saltar— pero solo encontró dos túnicas negras, pantalones a juego y unas botas ordinarias. Tendría que conformarse con eso. No en vano era la asesina de Adarlan.
No se veían armas por allí, y no llevaba ninguna consigo. Ahora bien, el hecho de haber ocupado aquella habitación durante tantos años tenía sus ventajas. En el más completo silencio, apartó los tablones sueltos del suelo, bajo los cuales, hacía mucho tiempo, había escondido un juego de cuatro dagas. Se enfundó dos en el cinturón y se guardó las otras dos en las botas. Luego buscó las espadas gemelas que había ocultado en la estructura de la cama cuando tenía catorce años. Ni las dagas ni la espada poseían valor suficiente como para llevarlas consigo cuando se había trasladado. Pero bastarían.
Cuando terminó de sujetarse las armas a la espalda, se trenzó la melena y, tras ajustarse la capa, se echó la capucha sobre la cabeza.
Primero mataría a Jayne. Luego arrastraría a Farran a un lugar donde pudiera vengarse a conciencia, durante el tiempo que le pareciera conveniente. A lo largo de varios días, tal vez. Cuando considerara la deuda saldada, cuando Farran hubiera perdido hasta la última gota de sangre en la más pura agonía, colocaría a Sam al amparo de la tierra para que se fuera al otro mundo sabiendo que había sido vengado.
Celaena abrió la ventana y escudriñó el exterior. Las piedras húmedas de rocío brillaban a la luz de las farolas y los centinelas parecían concentrados en las calles que rodeaban el castillo.
Bien.
Aquellas muertes le pertenecían, ella era la dueña de aquel desagravio. Nadie más.
Un fuego negro le ardía en las entrañas y le recorría las venas mientras se encaramaba al alféizar y se deslizaba al exterior.
Sus dedos buscaron algún punto de agarre en las grandes piedras blancas y, sin perder de vista a los guardias que custodiaban la puerta del recinto, descendió por la pared del castillo. Nadie reparó en ella, nadie miró en su dirección. Reinaba el silencio en el castillo, la calma antes de la tormenta que se quebraría en cuanto Arobynn y sus asesinos iniciaran la caza.
Aterrizó con suavidad, apenas un susurro del cuero de las botas contra los adoquines brillantes. Los guardias estaban tan pendientes de la calle que no se fijarían en ella cuando saltase la valla por la zona de los establos de la parte trasera.
Deslizarse por el recinto sin ser vista le resultó tan fácil como escabullirse de su habitación, y ya había alcanzado las sombras de los establos cuando una mano la agarró.
Alguien la empujó contra la construcción de madera. El golpe aún resonaba cuando Celaena sacó una daga.
El rostro de Wesley, desencajado de rabia, se encaró con ella en la oscuridad.
—¿Dónde diablos te crees que vas? —jadeó sin soltarle los hombros, pese a que ella le apretaba la daga contra un lado del cuello.
—Apártate —gruñó Celaena, casi sin reconocer su propia voz—. Arobynn no me puede dejar encerrada.
—No hablo de Arobynn. Utiliza la cabeza y piensa, Celaena.
Una ínfima parte de ella, esa que la había abandonado desde que había roto aquel reloj, se dio cuenta de que era la primera vez que Wesley la llamaba por su nombre.
—Apártate —repitió Celaena, e hincó con más fuerza la hoja de la espada en la garganta expuesta.
—Sé que quieres vengarte —resolló él—. Y yo también. De lo que le han hecho a Sam. Sé que…
Celaena hizo girar la hoja, lo justo para obligarlo a retroceder si no quería que le hiciera un profundo tajo en la garganta.
—¿No lo entiendes? —le suplicó él. Le brillaban los ojos en la oscuridad—. Todo esto solo es una…
Sin embargo, el fuego rugió en el interior de Celaena y la asesina giró sobre sí misma con un movimiento que el maestro mudo le había enseñado el verano pasado. La mirada de Wesley se desenfocó cuando Celaena le estampó la empuñadura de la espada en la cabeza. Se derrumbó como un fardo.
Antes siquiera de que Wesley hubiera tocado el suelo, la asesina ya corría hacia la verja. Instantes después, saltó y se internó en las calles de la ciudad.
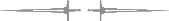
Celaena era fuego y oscuridad, era polvo, sangre y sombra.
Volaba por las calles, cada paso más rápido que el anterior mientras aquel fuego oscuro consumía sus pensamientos y sus sentimientos sin dejar nada allí salvo la rabia y su presa.
Enfiló por callejones y saltó muros.
Los degollaría a todos.
Cada vez más deprisa, corría hacia aquella hermosa casa situada en una calle tranquila, hacia los dos hombres que habían destrozado su mundo pedazo a pedazo, golpe a golpe y hueso a hueso.
Le bastaba con llegar hasta Jayne y Farran; todo lo demás era secundario. Arobynn había dicho que ambos estarían durmiendo. De modo que Celaena debía burlar a los centinelas de la verja, luego a los de la puerta y a los del primer piso… por no mencionar los guardias que sin duda estarían apostados junto a las puertas de los dormitorios.
No obstante, había un modo más sencillo de evitarlos. Un modo que impediría que los guardias de la puerta principal alertasen a Farran y a Jayne. Harding había mencionado algo de una ventana del segundo piso por la que te podías colar. Y Harding era un buen saltimbanqui, pero ella lo superaba.
Cuando apenas la separaban unas calles de distancia de la vivienda, trepó por la pared de una casa hasta el tejado y echó a correr otra vez para tomar impulso antes de salvar el hueco que separaba las dos construcciones.
A lo largo de los días pasados, había pasado por delante de la casa de Jayne las veces suficientes como para saber que estaba flanqueada por callejones de unos cinco metros de ancho.
Saltó otra abertura entre tejados.
Pensándolo bien, Celaena sabía que había una ventana en el segundo piso con vistas a uno de aquellos pasajes; y le importaba un comino adónde fuera a parar aquella ventana siempre y cuando le permitiese entrar antes de que los guardias del primer piso advirtiesen su presencia.
La techumbre verde esmeralda de la casa de Jayne relumbraba, y Celaena se detuvo en seco en el tejado de la casa vecina. Una porción amplia y plana de tejas la separaba del callejón que debía salvar. Si apuntaba bien y corría con la suficiente rapidez, podría saltar y cruzar aquella abertura del otro lado. La ventana estaba abierta pero las cortinas echadas le impedían atisbar el interior.
A pesar de la rabia que la cegaba, años de entrenamiento la incitaron a inspeccionar los tejados vecinos de forma casi instintiva. ¿Debía achacar a la arrogancia o a la estupidez de Jayne la ausencia de centinelas en los tejados vecinos? Ni siquiera los vigilantes de la calle habían alzado la vista.
Celaena se desató la capa y la dejó caer tras ella. Cualquier estorbo podía ser fatal, y no tenía la menor intención de morir antes de que Jayne y Farran hubieran pagado.
El tejado al que estaba encaramada Celaena tenía una altura de tres pisos y miraba a la ventana del segundo piso que se abría al otro lado del callejón. Calculó la distancia y la velocidad, y se aseguró de que las espadas que llevaba cruzadas a la espalda estuvieran bien sujetas. La ventana era grande, pero no quería que las armas se trabaran con el marco. Retrocedió tanto como pudo para coger carrerilla.
En algún lugar de aquella segunda planta, dormían Jayne y Farran. Y en algún lugar de aquella casa, habían destruido a Sam.
Después de matarlos, quizás Celaena derribaría aquella mansión piedra a piedra.
A lo mejor derribaba la ciudad entera.
Celaena sonrió. La idea le gustó.
Inspiró profundamente y echó a correr.
El tejado medía unos veinte metros; veinte metros la separaban del salto que o bien la llevaría al otro lado de la ventana abierta o bien la estrellaría en el callejón que separaba ambas edificaciones.
Corrió hacia el borde.
Quince metros.
No había lugar a error, no cabían el miedo ni la tristeza ni nada más que aquella rabia cegadora y un cálculo frío y terrible.
Diez metros.
Voló recta como una flecha. Cada movimiento de sus miembros la acercaba un poco más.
Cinco.
Dos.
El callejón de debajo se acercaba a cada paso. El hueco parecía mucho más grande de lo que había supuesto.
Uno.
Sin embargo, ni por un momento consideró la idea de detenerse.
Celaena llegó al borde del tejado y saltó.