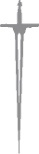
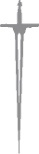
El alba se coló en el dormitorio y lo inundó de una luz dorada que tiñó el pelo de Sam de un tono bronce.
Apoyada en un codo, Celaena lo miraba dormir.
El cuerpo desnudo del chico aún conservaba el bronceado del sol del verano; seguramente lo había adquirido entrenando en uno de los patios exteriores del castillo, o quizás holgazaneando a orillas del río Avery. Cicatrices de varias medidas le surcaban la espalda y los hombros, algunas finas y rectas, otras gruesas e irregulares. Toda una vida preparándose y luchando… El cuerpo de Sam era un mapa de sus aventuras, una prueba de lo que significaba criarse con Arobynn Hamel.
Celaena le pasó un dedo por la columna vertebral. No quería que ninguna otra cicatriz marcase aquella piel. Quería que aquella vida fuera suya. Él estaba por encima de todo aquello. Merecía algo mejor.
Cuando se fueran a vivir a otra ciudad, tal vez pudieran dejar atrás la muerte, el asesinato y cuanto rodeaba la profesión. Quizás no enseguida pero algún día, en un futuro lejano tal vez…
Le apartó el pelo de los ojos. Algún día, renunciarían a las espadas, las dagas y las flechas. Y la decisión de dejar atrás Rifthold, de abandonar la cofradía suponía un primer paso hacia aquel día, por mucho que tuvieran que seguir trabajando como asesinos durante algunos años más.
Sam abrió los ojos. Al descubrir la mirada de Celaena le dedicó una sonrisa soñolienta.
Ella se sintió como si acabara de recibir un golpe en el vientre. Sí, algún día dejaría de ser la asesina de Adarlan por él, renunciaría a la fama y la fortuna.
Pasándole un brazo por la cintura, Sam la atrajo hacia sí y se acurrucó contra ella. Le rozó el cuello con la nariz para aspirar su aroma.
—Liquidemos a Jayne y a Farran —accedió Celaena en voz baja.
Sam ronroneó una respuesta sin separar los labios de su piel. Celaena comprendió que solo estaba despierto a medias y que su mente se encontraba muy lejos de Jayne y de Farran.
Le clavó las uñas en la espalda. Él gruñó enfadado pero no hizo nada por despabilarse.
—Eliminaremos primero a Farran, para debilitar la cadena de mando. Sería demasiado arriesgado acabar con los dos a la vez; demasiadas cosas se podrían torcer. Pero si atacamos primero a Farran, aunque pongamos sobre aviso a los guardias de Jayne, reinará la confusión en la banda. Y entonces eliminaremos al propio Jayne.
Era un plan coherente. Le gustaba. Solo necesitaban unos cuantos días para investigar con qué tipo de defensas se protegían Farran y cómo sortearlas.
Sam murmuró otra respuesta que sonó a algo así como: «Lo que tú digas, pero vuelve a dormir».
Celaena puso los ojos en blanco y sonrió.
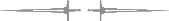
Después de desayunar, y cuando Celaena hubo transferido una enorme suma de dinero a la cuenta de Arobynn (circunstancia que los dejó a ambos deprimidos y casi en la miseria) dedicaron el día a recoger información sobre Ioan Jayne. Como gran señor del crimen de Rifthold, Jayne disfrutaba de muchísima protección. Sus esbirros estaban por todas partes: huérfanos espía en las calles, prostitutas que trabajaban en los Sótanos, posaderos, mercaderes e incluso algunos guardias de la ciudad.
Todo el mundo sabía dónde estaba su casa: era un edificio de tres plantas de piedra blanca en una de las calles más bonitas de Rifthold. El mero hecho de pararse a mirarla podía despertar la desconfianza de alguno de los muchos secuaces de Jayne que merodeaban disfrazados por las calles.
Nadie entendía por qué Jayne vivía en aquella calle. Sus vecinos eran mercaderes ricos y nobles venidos a menos. ¿Sabían ellos quién vivía en la puerta de al lado y qué fechorías se cometían bajo el tejado de azulejos color esmeralda?
Tuvieron un golpe de buena suerte mientras echaban un vistazo a su casa. Cualquier observador los habría tomado por una pareja atractiva y elegante que daba un paseo por la ciudad. Justo cuando pasaban por allí, Farran, la mano derecha de Jayne, salió de la vivienda y se metió en el carruaje negro que aguardaba aparcado en el camino de entrada.
Celaena notó que el brazo de Sam se crispaba bajo su mano. El asesino siguió mirando al frente, sin atreverse a desviar la vista para que nadie advirtiera su interés. Celaena, en cambio, fingiendo que había descubierto un desgarrón en su túnica verde bosque, se las ingenió para lanzar alguna que otra ojeada.
La asesina había oído hablar de Farran. Como todo el mundo. Si alguien competía en notoriedad con ella, era el segundo al mando de Jayne.
Alto, de espaldas anchas y cerca de la treintena, Farran había sido abandonado al nacer en las calles de Rifthold. Había empezado a trabajar para Jayne como huérfano espía, y con el transcurso de los años se había ido abriendo paso por las filas de la corte criminal de Jayne, dejando a su paso toda una estela de cadáveres. Nadie, al verlo ahora tan elegante con sus exquisitas ropas grises y su pelo negro engominado, habría pensado que en otro tiempo había sido una más de las despiadadas bestezuelas que deambulaban por los arrabales en manadas salvajes.
Cuando bajó la escalinata para dirigirse al carruaje que le aguardaba en el camino privado, lo hizo a un paso elegante y calculado; su cuerpo rezumaba potencia apenas contenida. Aun desde el otro lado de la calle, Celaena advirtió el brillo de sus ojos oscuros, la sonrisa fija en sus pálidas facciones. Un escalofrío le recorrió la espalda.
Celaena sabía que dejaba muchos cadáveres a su paso, y nunca de una pieza. A lo largo de todos aquellos años, Farran había ido desarrollando un gusto por la tortura cada vez más refinada. Su sadismo lo había convertido en la mano derecha de Jayne, y había disuadido a sus rivales de desafiarlo.
Farran se subió al carruaje. Se movía con tanta suavidad que sus ropas hechas a medida apenas se desplazaban. El vehículo se puso en marcha y salió a la calle. Celaena alzó la vista para verlo pasar.
Y se encontró con los ojos de Farran, que la miraban directamente.
Sam fingió no darse cuenta. Celaena, por su parte, permaneció impertérrita, con la indiferencia que demostraría cualquier dama educada que no tuviera ni idea de que la persona que la miraba como un gato que se relame ante un ratón era uno de los hombres más perversos del imperio.
Farran le sonrió. El gesto no tenía nada de humano.
Saltaba a la vista por qué el cliente había ofrecido una recompensa por el valor de un reino a cambio de la cabeza de Farran y Jayne.
Celaena inclinó la cabeza, una forma recatada de darse por aludida, y la sonrisa del criminal se ensanchó aún más mientras el carruaje se alejaba hasta sumergirse en el tráfico de la ciudad.
Sam respiró aliviado.
—Me alegro de que vayamos a eliminarlo a él primero.
Una parte retorcida y oscura de Celaena habría querido lo contrario… De hecho habría dado algo por presenciar cómo esa sonrisa felina se desvanecía del rostro de Farran al enterarse de que Celaena Sardothien había matado a Jayne. Sin embargo, Sam tenía razón. No habrían pegado ojo si hubieran eliminado primero a Jayne, sabiendo que Farran utilizaría todos los recursos a su alcance para darles caza.
Despacio, fueron rodeando la casa de Jayne por las calles adyacentes.
—Será más fácil pillarlo cuando vaya de camino a alguna parte —caviló Celaena, muy consciente de la cantidad de ojos que estaban puestos en ellos—. La casa está muy vigilada.
—Necesitaré un par de días para prepararlo todo.
—¿Cómo que «necesitaré»?
—Pensé que preferirías atribuirte el mérito de haber acabado con Jayne. Yo liquidaré a Farran.
—¿Y por qué no trabajamos juntos?
La sonrisa de Sam desapareció.
—Porque quiero que te mantengas al margen de esto tanto tiempo como sea posible.
—¿Solo porque estamos juntos vas a empezar a tratarme como a una blandengue?
—Yo no he dicho eso. Pero no puedes culparme por querer mantener a la chica que amo lejos de un tipejo como Farran. Y antes de que empieces a recitarme la lista de todas las hazañas que has llevado a cabo, deja que te diga que ya sé a cuántas personas has matado y lo bien que sabes cuidar de ti misma. Pero yo he encontrado este cliente y lo haremos a mi manera.
De no haber sido porque había ojos mirándolos en todas partes, Celaena le habría golpeado.
—¿Cómo te atreves…?
—Farran es un monstruo —replicó Sam sin mirarla—. Tú misma lo has dicho. Y me niego a que puedas caer en sus manos si algo sale mal.
—Estaríamos más seguros si trabajáramos juntos.
La mandíbula de Sam se crispó.
—No hace falta que cuides de mí, Celaena.
—¿Lo haces por el dinero? ¿Porque te incomoda que yo pague las cosas?
—Lo hago porque soy el responsable de este contrato, y porque no siempre vas a ser tú la que dicte las reglas.
—Al menos deja que sea yo la encargada de planificar los movimientos.
Permitiría que Sam se encargara de Farran. Ella se conformaría con un papel secundario en aquella misión. ¿No acababa de prometer que renunciaría a su título algún día? Que se llevara él los aplausos.
—Nada de planificar movimientos —le espetó Sam—. Estarás en la otra punta de la ciudad, lejos de todo esto.
—Sabes que te estás portando como un crío, ¿verdad?
—Estoy tan preparado como tú, Celaena.
La asesina podría haberlo presionado —haber insistido hasta obligarlo a ceder— pero advirtió una sombra de amargura en los ojos del chico. Llevaba meses sin atisbarla, desde el viaje a la bahía de la Calavera, cuando habían dejado de ser enemigos. Sam siempre se quedaba al margen y, cuando no, se encargaba de todas aquellas misiones que ella no se dignaba a aceptar. Celaena, en cambio, se llevaba todos los laureles. Lo cual era absurdo, en realidad, puesto que Sam era tan brillante como ella.
Si acaso dar muerte a los demás podía considerarse un talento.
Y si bien a ella le encantaba alardear y hacer ostentación de su título de asesina de Adarlan, su propia arrogancia le parecía a veces una crueldad en presencia de Sam.
De modo que, aunque se quiso morir al decirlo y a pesar de que contradecía cuanto había aprendido, lo empujó con el hombro y aceptó.
—Vale. Tú te ocupas de Farran. Pero yo me encargo de Jayne. Y entonces lo haremos a mi modo.
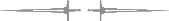
Celaena tenía su lección de baile semanal con madame Florine, que también preparaba a los bailarines del Teatro Real. Dejó que Sam prosiguiera la inspección a solas y se dirigió al estudio privado de la anciana.
Cuatro horas después, sudorosa, dolorida y totalmente agotada, Celaena recorría la ciudad de vuelta a casa. Conocía a madame Florine desde que era una niña: la mujer enseñaba a todos los asesinos de Arobynn las danzas populares más recientes. A Celaena, sin embargo, le gustaba hacer algunas clases de más para adquirir la elegancia y la flexibilidad que otorgaban las danzas clásicas. Siempre había sospechado que no le caía bien a la seca profesora, pero, para su sorpresa, al enterarse de que había abandonado a Arobynn, madame Florine se había negado a cobrarle las clases.
Tendría que buscar otra profesora de baile cuando se marcharan de la ciudad. No solo eso, también un estudio con un pianista decente.
Y la nueva ciudad tendría que tener biblioteca también. Una biblioteca grande y maravillosa. O una librería con un propietario entendido que la ayudara a saciar su constante sed de libros.
Y una buena modista. Y perfumista. Y joyero. Y pastelero.
Le pesaban los pies cuando subió a rastras las escaleras de madera que conducían a su casa, en el ático del almacén. La clase de baile la había dejado para el arrastre. Madame Florine era una profesora exigente. No aceptaba muñecas flojas ni posturas desmadejadas, ni de hecho nada salvo la máxima perfección. Eso sí, siempre hacía la vista gorda durante los últimos veinte minutos de clase, cuando Celaena le pedía al alumno de piano que tocara sus piezas favoritas para poder bailar con salvaje abandono. Y ahora que la asesina no tenía piano, madame Florine le dejaba incluso quedarse un rato a practicar.
Celaena llegó al rellano del piso y miró la puerta de color verde plateado.
Se marcharía de Rifthold. Si con ello se libraba de Arobynn, tendría fuerzas para dejar atrás todo aquello que amaba. Otras ciudades del continente contaban también con bibliotecas, librerías y buenos sastres. Quizás no todo fuera tan maravilloso como en Rifthold y tal vez los corazones de aquellas ciudades no latiesen al adorable ritmo de la capital, pero… por Sam, lo haría.
Con un suspiro, Celaena abrió la puerta y entró en el piso.
Arobynn Hamel la esperaba sentado en el diván.
—Hola, querida —la saludó, y sonrió.