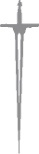
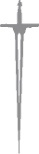
Cuando Celaena y Sam entraron en el castillo al día siguiente, se sintieron como si nada hubiera cambiado. La asustadiza ama de llaves les dio la bienvenida antes de escabullirse a toda prisa como de costumbre, y Wesley, el lacayo de Arobynn, hacía guardia junto a la puerta del estudio del rey de los asesinos en su postura habitual.
Se dirigieron a la puerta a paso vivo, y Celaena aprovechó cada movimiento, cada respiración, para asimilar hasta el último detalle del entorno. Dos espadas sujetas a la espalda de Wesley, una al costado, dos dagas prendidas al cinturón y el brillo de una tercera en la pantorrilla; seguramente llevaba otra más escondida en la segunda bota. Wesley tenía la mirada viva, alerta; ni rastro de cansancio o de enfermedad que la asesina pudiera aprovechar en caso de lucha.
Sam, sin embargo, caminó directamente hacia Wesley y, a pesar de lo callado que había estado durante el largo camino hacia allí, le tendió la mano y lo saludó.
—Me alegro de verte, Wesley.
Wesley estrechó la mano de Sam y le dedicó una media sonrisa.
—Te diría que tienes buen aspecto, chico, pero ese cardenal no te sienta nada bien.
El lacayo miró a Celaena, que levantó la barbilla y resopló.
—Tú estás más o menos igual —le dijo a la asesina, desafiándola con la mirada.
A Wesley nunca le había caído bien Celaena y no se molestaba en disimularlo. Como si hubiera sabido que Arobynn y ella acabarían luchando en bandos contrarios, y que a él le tocaría ocupar la primera línea de defensa.
Celaena pasó junto a él.
—Y tú pareces un zoquete, como siempre —le espetó con dulzura mientras abría las puertas del estudio.
Sam musitó una disculpa al mismo tiempo que Celaena entraba en la estancia. Arobynn los estaba esperando.
El rey de los asesinos los contempló con una sonrisa en el rostro. Sus manos descansaban sobre el escritorio que tenía delante, los dedos unidos por las yemas. Cuando Sam entró a su vez, Wesley cerró la puerta. La pareja de asesinos se sentó en silencio en las dos sillas que descansaban ante el enorme escritorio de roble.
Un vistazo a la tez exangüe de Sam le bastó a Celaena para comprender que Sam, igual que ella, pensaba en la última vez que habían estado allí juntos. Aquella noche, Arobynn los había golpeado a ambos hasta la inconsciencia. Aquella noche, Sam se había pasado al otro bando; había amenazado con matar a Arobynn por lastimar a Celaena. Aquella noche, todo había cambiado.
La sonrisa del rey de los asesinos se ensanchó, un gesto elegante y calculado disfrazado de benevolencia.
—Aunque me alegro infinitamente de veros a los dos en tan buena forma —manifestó—, me encantaría saber qué os trae de vuelta a casa.
«A casa»; aquel ya no era el hogar de Celaena y Arobynn lo sabía. Había empleado la palabra de manera intencionada.
Sam se puso alerta, pero Celaena se inclinó hacia delante. Habían acordado que sería ella la encargada de llevar la voz cantante, dado que Sam era más propenso a perder los estribos en presencia de Arobynn.
—Venimos a haceros una proposición —empezó a decir ella en tono firme.
Estar cara a cara con Arobynn, después de que la hubiera traicionado una y otra vez, le revolvía el estómago. Justo antes de salir de aquel despacho hacía un mes, Celaena había jurado que lo mataría si volvía a molestarla. Y Arobynn, para su sorpresa, la había dejado en paz.
—¿Sí?
Arobynn se arrellanó en la silla.
—Nos vamos de Rifthold —anunció ella en tono frío y tranquilo—. Y querríamos dejar la cofradía también. De ser posible, nos gustaría establecernos por nuestra cuenta en otra ciudad del continente. Nada que pueda perjudicar al gremio —añadió con suavidad—, solo un negocio privado que nos ayude a llegar a fin de mes.
Tal vez necesitara la aprobación de Arobynn, pero no pensaba arrastrarse.
Arobynn miró a Celaena y luego a Sam. Arrugó aquellas cejas doradas al advertir que el chico tenía el labio partido.
—¿Una pelea de enamorados?
—Un malentendido —repuso ella antes de que Sam pudiera replicar.
Como era de esperar, Arobynn se negaba a responder de inmediato. Sam apretó el reposabrazos de madera de su silla.
—Ah —contestó Arobynn sin dejar de sonreír. Tranquilo, distinguido y letal—. ¿Y dónde vivís en estos momentos, si se puede saber? En algún lugar bonito, espero. No me gustaría que mis dos mejores asesinos vivieran en la miseria.
Los obligaría a seguirle el juego de intercambiar banalidades hasta que juzgara oportuno responder a la pregunta. Junto a Celaena, Sam asistía a la conversación cada vez más tenso. La asesina casi podía sentir la rabia que lo embargaba al oír que Arobynn se refería a ellos como «mis asesinos». Otra expresión hiriente. Celaena reprimió su propia ira.
—Tenéis buen aspecto, Arobynn —comentó.
Si él se negaba a responder a sus preguntas, ella haría lo propio. Sobre todo si le preguntaba por su paradero actual.
Arobynn agitó la mano con desdén y volvió a retreparse en el asiento.
—El castillo está muy vacío sin vosotros dos.
Lo dijo con tal convencimiento —como si se hubieran marchado solo para fastidiarlo— que Celaena se preguntó si hablaba en serio, si se las había ingeniado para olvidar lo que le había hecho a ella y cómo había tratado a Sam.
—Y ahora me decís que os queréis marchar de la capital y dejar el gremio…
La expresión de Arobynn era inescrutable. Celaena se esforzó por respirar con normalidad, por evitar que el pulso se le acelerase. El rey de los asesinos seguía sin contestar a la pregunta.
Celaena levantó la barbilla.
—Entonces, ¿el gremio no se opondrá a nuestra marcha?
Cada palabra en precario equilibrio sobre el filo de una hoja.
Los ojos de Arobynn destellaron.
—Sois libres para partir.
Partir. No había dicho nada de dejar la cofradía.
Celaena abrió la boca para pedirle que se explicar mejor pero entonces…
—Responded de una maldita vez.
Sam enseñó los dientes, la cara pálida de rabia.
El rey miró a Sam con una sonrisa tan venenosa que la asesina tuvo que reprimir el impulso de coger una daga.
—Ya lo he hecho. Sois libres para ir adonde queráis.
Celaena tenía apenas unos segundos antes de que Sam estallase, antes de que comenzase una pelea que lo estropease todo. La sonrisa de Arobynn se amplió y Sam dejó caer las manos a los costados como quien no quiere la cosa; sus dedos rozaban las empuñaduras de la espada y la daga.
Mierda.
—Estamos dispuestos a ofrecer cierta cantidad a cambio de abandonar el gremio —interrumpió Celaena en un intento desesperado por evitar que la sangre llegara al río. Dioses del cielo, se moría por luchar, pero no allí, no con Arobynn. Afortunadamente, tanto Arobynn como Sam se volvieron a mirarla cuando pronunció el importe—. Me parece una compensación más que suficiente a cambio de gozar de la libertad necesaria para establecernos en otra parte.
Arobynn la miró un instante de más antes de hacerle una contraoferta.
Sam se puso en pie de un salto.
—¿Os habéis vuelto loco?
Celaena estaba demasiado sorprendida para moverse siquiera. Qué barbaridad… Arobynn, de algún modo, se había enterado de cuánto dinero le quedaba en el banco. Porque si le pagaba lo que pedía se quedaría sin blanca. Solo contarían con los escasos ahorros de Sam y con lo que le diesen por el piso, cuya venta se presentaba complicada dada la ubicación y la extraña distribución.
La asesina intentó rebajar el precio, pero Arobynn se limitó a negar con la cabeza antes de clavar la mirada en Sam.
—Sois mis mejores bazas —explicó con una tranquilidad enloquecedora—. Vuestra marcha supondrá una enorme pérdida para la cofradía, tanto en respeto como en capital. Debo tenerlo en cuenta. La oferta es generosa.
—Generosa —rezongó Sam.
En cambio Celaena, con el estómago encogido, levantó la barbilla. Por más cifras que le propusiera, saltaba a la vista que Arobynn tenía motivos para haber escogido esa cantidad y no otra. No cambiaría de opinión. Acababa de propinarle una última bofetada, una puñalada final con la intención de castigarla.
—Acepto —declaró Celaena sonriendo con desgana. Sam se volvió a mirarla sorprendido, pero ella mantuvo los ojos fijos en el rostro elegante de Arobynn—. Pediré que transfieran los fondos a vuestra cuenta de inmediato. En cuanto la transferencia sea efectiva, nos marcharemos; y espero que ni vos ni el gremio volváis a molestarnos. ¿Entendido?
Celaena se puso en pie. Tenía que alejarse de allí cuanto antes. Volver al castillo había sido un gran error. Sin embargo, no dejaría que Arobynn supiera que había ganado otro asalto. Se metió las manos en los bolsillos para ocultar el temblor que se había apoderado de ellas.
El rey de los asesinos sonrió, y Celaena comprendió que ya se había dado cuenta.
—Entendido.
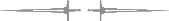
—No tenías derecho a aceptar esa oferta —bramó Sam con tal expresión de furia que la gente que pasaba por la amplia avenida de la ciudad prácticamente se apartaba a su paso—. No tenías derecho a hacer algo así sin consultármelo antes. ¡Ni siquiera has regateado!
Celaena echó un vistazo a los escaparates. Le encantaba la zona comercial de la capital, las aceras limpias flanqueadas de árboles, la avenida principal que desembocaba en la escalinata de mármol del Teatro Real, la posibilidad de encontrar cualquier cosa, desde zapatos a perfumes, joyas o delicadas armas.
—Si le pagamos esa cantidad, no tendremos más remedio que conseguir un contrato antes de marcharnos.
Si le pagamos. Celaena aclaró:
—Se la voy a pagar.
—Y un cuerno.
—Es mi dinero y haré lo que quiera con él.
—Ya has pagado tu deuda y la mía. No permitiré que le entregues ni una moneda más. Ya encontraremos el modo de saldar ese finiquito.
Pasaron junto a la entrada de un salón de té muy frecuentado, donde mujeres vestidas con elegancia charlaban al cálido sol de otoño.
—¿Cuál es el problema, que haya pedido tanto dinero o que sea yo quien se hace cargo del pago?
Sam se detuvo en seco, y aunque ni siquiera volvió la vista hacia el salón de té, las damas clavaron los ojos en él. Incluso en pleno arranque de furia, Sam era hermoso. Y estaba demasiado enfadado para darse cuenta de que aquel no era el lugar ideal para discutir.
Celaena lo cogió del brazo y tiró de él para obligarlo a avanzar. Notó que los ojos de las damas se posaban en ella. No pudo evitar sentir una pizca de orgullo al advertir cómo se fijaban en su saya azul marino con exquisitos ribetes dorados en puños y solapas, en las ajustadas calzas color marfil y en las botas altas hasta la rodilla, confeccionadas con un cuero suave como la mantequilla. Aunque la mayoría de las mujeres —sobre todo las muy ricas o de alta alcurnia— se inclinaban por los vestidos y los horribles corsés, los pantalones y las túnicas eran lo bastante comunes como para que sus exquisitas prendas no pasasen desapercibidas entre las mujeres que mataban el tiempo en las terrazas de los salones de té.
—El problema —replicó Sam entre dientes— es que estoy harto de participar en esos juegos de poder, y prefiero cortarle el cuello a pagarle esa suma.
—Entonces eres un necio. Si acabamos mal con él, nunca podremos instalarnos en ninguna parte; no si queremos dedicarnos a este oficio. Y aunque decidiéramos ir por el buen camino, yo jamás viviría tranquila pensando que Arobynn o la cofradía iban a aparecer en cualquier momento para reclamarnos el dinero. De modo que si tengo que darle hasta el último céntimo de mi cuenta bancaria poder dormir por las noches, que así sea.
Llegaron a una gran intersección, situada en el centro del distrito comercial. El Teatro Real despuntaba sobre las calles atestadas de caballos, carromatos y gente.
—¿Dónde está el límite? —preguntó Sam con voz queda—. ¿En qué momento diremos «hasta aquí he llegado»?
—Es la última vez.
Él bufó con sorna.
—Apuesto a que sí.
Sam dobló por una de las avenidas… en dirección contraria al piso de Celaena.
—¿Adónde vas?
Su amigo la miró por encima del hombro.
—Necesito aclararme las ideas. Te veo en casa.
Celaena lo vio cruzar la transitada avenida y no apartó la vista hasta que el bullicio de la ciudad se lo tragó.
La asesina echó a andar también, adondequiera que la llevaran los pies. Pasó ante la escalinata del Teatro Real y siguió caminando, casi sin ver las tiendas y los vendedores que dejaba atrás. La mañana progresaba hacia un precioso día de otoño; el aire soplaba frío pero el sol calentaba.
En cierto sentido, Sam tenía razón. Pero ella lo había metido en aquel lío; había sido ella la causante de lo sucedido en la bahía de la Calavera. Y aunque él sostenía que llevaba años enamorado de Celaena, si ella hubiera guardado las distancias a lo largo de los meses pasados, Sam no se encontraría en una situación tan complicada. Tal vez lo más inteligente habría sido romperle el corazón y dejar que se quedara con Arobynn. Saber que la odiaba habría sido más sencillo que aquello. Se sentía… responsable de él. Y eso la aterrorizaba.
Sam le importaba más de lo que nadie le había importado nunca. Ahora que había arruinado el futuro que el asesino llevaba labrándose desde la infancia, Celaena habría dado todo su dinero con tal de asegurarse de que, como mínimo, Sam era libre. Sin embargo, no podía explicarle que se lo pagaba todo porque se sentía culpable. A él no le habría sentado nada bien.
Celaena se detuvo y descubrió que había llegado al final de la ancha avenida. Al otro lado de la calle se erguían las puertas del castillo de cristal. No se había dado cuenta de que había caminado tanto, ni de que se había perdido en sus pensamientos hasta tal punto. Por lo general evitaba acercarse tanto al castillo.
Los portones de hierro, vigilados día y noche, conducían a un largo camino arbolado que serpenteaba hasta el infame edificio. Echó la cabeza hacia atrás para contemplar las torres que rozaban el cielo, los torreones que destellaban al sol de media mañana. El edificio había sido erigido sobre el castillo de piedra original y constituía el máximo estandarte del imperio de Adarlan.
Celaena lo detestaba.
Aun desde la calle, Celaena alcanzaba a ver gente que pululaba por los jardines del castillo; guardias uniformados, damas ataviadas con voluminosos vestidos, sirvientes de uniforme. ¿Qué clase de vidas tenían aquellos que moraban a la sombra del rey?
Sus ojos se desplazaron a la torre de piedra más alta, de la que asomaba un pequeño balcón cubierto de hiedra. Qué fácil era imaginar que los moradores del castillo carecían de cualquier preocupación en el mundo.
Pese a todo, en el interior del brillante edificio se tomaban decisiones a diario que alteraban el destino de Erilea. Allí dentro se había prohibido la magia y se había decretado la creación de campos de trabajo como Calaculla y Endovier. Allí dentro vivía el asesino que se autoproclamaba rey, el hombre al que Celaena temía más que a nadie en el mundo. Si los Sótanos constituían el corazón del inframundo de Rifthold, el castillo de cristal era el alma del imperio de Adarlan.
Tenía la sensación de que la miraba, un enorme monstruo de cristal, piedra y hierro. Al contemplarlo, los problemas con Sam y Arobynn le parecían insignificantes, como un mosquito que zumba ante las fauces abiertas de un ser dispuesto a devorar el mundo.
Sopló una ráfaga de viento helado que le despeinó la trenza. No debería haberse acercado tanto, aunque las probabilidades de llegar a ver al rey fueran prácticamente nulas. Pero le bastaba pensar en él para que un miedo atroz se apoderara de todo su ser.
Lo único que la consolaba era pensar que gran parte de los habitantes de los reinos que el rey había conquistado sentían lo mismo que ella. Había invadido Terrasen hacía nueve años, una campaña rápida y brutal, tan sanguinaria que Celaena se mareaba solo de recordar algunas de las atrocidades que el rey había cometido para asegurar su reinado.
Con un estremecimiento, dio media vuelta y se marchó a casa.
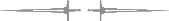
Sam no volvió hasta la hora de la cena.
Celaena estaba tendida en el sofá ante el hogar encendido, con un libro en la mano, cuando Sam entró en el apartamento. La capucha le ocultaba las facciones pero la empuñadura de la espada que llevaba sujeta a la espalda brilló a la luz anaranjada de la estancia. Cuando Sam cerró la puerta, Celaena advirtió el brillo apagado de las manoplas que llevaba atadas a las muñecas; piel gruesa y bordada que ocultaba dagas secretas. Se movía con tal precisión y potencia contenida que la asesina parpadeó. A veces olvidaba que el joven con el que compartía vivienda era un asesino experto e implacable.
—He encontrado un cliente.
Sam se retiró la capucha y se apoyó contra la puerta con los brazos cruzados sobre el musculoso pecho.
Celaena cerró el libro que estaba devorando y lo dejó en el diván.
—¿Sí?
Los ojos de Sam brillaban pero su expresión era indescifrable.
—Nos pagarán. Mucho. Y no quieren que el gremio se entere. También te contratarán a ti.
—¿Y quién es el cliente?
—No lo sé. El hombre con el que he hablado se ocultaba tras el disfraz habitual: capucha, ropa ordinaria. Tal vez actuaba en nombre de otra persona.
—¿Y por qué no quieren acudir al gremio?
Celaena se desplazó hasta acomodarse en el reposabrazos del diván. La distancia que la separaba de Sam le parecía demasiado grande, demasiado iluminada.
—Porque quieren que asesine a Ioan Jayne y a su mano derecha, Rourke Farran.
Celaena se lo quedó mirando.
—Ioan Jayne.
El señor del crimen más importante de Rifthold.
Sam asintió.
A Celaena le zumbaban los oídos.
—Es muy difícil llegar hasta él —objetó—. Y Farran… ese hombre está enfermo. Es un sádico.
Sam se irguió y se acercó a ella.
—Dijiste que para irnos a vivir a otra ciudad necesitábamos dinero. Y puesto que insistes en pagar al gremio, no bastarán unas monedas. De modo que, a menos que quieras empezar a robar, sugiero que aceptemos.
Celaena, todavía sentada en el brazo del sofá, echó la cabeza hacia atrás para mirar a Sam.
—Jayne es peligroso.
—Bueno, pero nosotros somos los mejores.
Aunque Sam sonreía con indolencia, la asesina advirtió que tenía los hombros crispados.
—Deberíamos buscar otro encargo. Seguro que podemos encontrar otra cosa.
—No lo sabes. Y nadie nos va a pagar tanto.
Pronunció una cifra, y Celaena enarcó las cejas. Si aceptaban, podrían vivir mucho tiempo con gran comodidad. Tendrían medios para trasladarse a cualquier parte.
—¿Seguro que no sabes quién es el cliente?
—¿Estás buscando excusas para rehusar?
—Solo quiero asegurarme de que no correremos peligro —replicó ella—. ¿Sabes cuántas personas han intentado liquidar a Jayne y a Farran? ¿Y sabes cuántas de ellas siguen vivas?
Sam se pasó la mano por el pelo.
—¿Quieres estar conmigo?
—¿Qué?
—¿Quieres estar conmigo?
—Sí.
En aquel momento, era lo único que quería.
Una sonrisa jugueteó en la comisura de los labios de Sam.
—Pues aceptemos el encargo, y tendremos dinero suficiente para atar los cabos sueltos de Rifthold e instalarnos en otra parte del continente. Si fuera por mí, me marcharía esta misma noche sin entregarles ni un céntimo a Arobynn y a la cofradía. Pero tienes razón: no quiero pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Deberíamos empezar de cero. Eso es lo que quiero que hagamos.
A Celaena se le hizo un nudo en la garganta y miró en dirección al fuego. Poniéndole un dedo bajo la barbilla, Sam la obligó a mirarlo.
—¿Me ayudarás a acabar con Jayne y con Farran?
Era tan guapo. Tenía cuanto Celaena quería, cuanto había ansiado encontrar… ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta hasta hacía unos meses? ¿Por qué lo había odiado durante todo aquel tiempo?
—Lo pensaré —repuso ella con voz ronca.
No hablaba por hablar. Realmente necesitaba pensarlo. Sobre todo si los objetivos eran tipos como Jayne y Farran.
La sonrisa de Sam se hizo más amplia. Se inclinó para besar a Celaena en la sien.
—Mejor eso que nada.
Las bocas de ambos se rozaron.
—Perdona por lo que te he dicho antes.
—¿Una disculpa de Celaena Sardothien? —el reflejo de las llamas bailaba en los ojos de Sam—. ¿Estoy soñando?
La asesina se enfurruñó pero él la besó. Celaena le pasó los brazos por el cuello, abrió los labios para recibir la boca de Sam, que gimió cuando las dos lenguas se encontraron. Las manos de la muchacha se enredaron con la cinta que usaba Sam para sujetarse la espada a la espalda. Celaena se retiró el tiempo suficiente para que él desabrochara la hebilla que le cruzaba el pecho.
La espada repicó contra el suelo de madera. Sam volvió a mirarla a los ojos y aquel gesto bastó para que ella lo atrajera otra vez hacia sí. Él la besó a fondo, pausadamente, como si tuvieran toda una vida por delante para besarse.
A Celaena le gustó. Mucho.
Sam le pasó un brazo por la espalda y el otro por debajo de las rodillas y la cogió en brazos con un movimiento elegante y fluido. Aunque jamás se lo habría dicho, Celaena estuvo a punto de desmayarse.
El chico la llevó al dormitorio y la depositó en la cama con suavidad. Sam se retiró solo el tiempo suficiente para quitarse aquellas manoplas letales de las muñecas, y luego las botas, la capa, el jubón y la camisa. Celaena contempló la piel dorada de su amigo, el pecho musculoso, las delgadas cicatrices que recorrían su torso. La joven tenía el pulso tan acelerado que apenas podía respirar.
Sam era suyo. Aquella criatura magnífica y poderosa era suya.
La boca de Sam volvió a buscar la de Celaena al mismo tiempo que la acomodaba en la cama. Abajo, cada vez más abajo, las manos expertas del chico exploraba cada palmo de su ser hasta que Celaena cayó de espaldas y él se apoyó en los antebrazos para sostenerse sobre ella. Sam le besó el cuello y Celaena se arqueó hacia él mientras el chico le acariciaba el cuerpo al mismo tiempo que le desabrochaba la túnica. Ella no quería saber dónde había aprendido Sam a hacer aquellas cosas. Porque si alguna vez descubría el nombre de aquellas chicas…
Celaena perdió el aliento cuando él llegó al último botón y le quitó la túnica. Sam miró el cuerpo de la joven, con el aliento entrecortado. Habían llegado aún más lejos otras veces, pero Sam formuló una pregunta con los ojos, un interrogante que llevaba escrito en cada palmo de su cuerpo.
—Esta noche no —susurró ella con las mejillas ardiendo—. Aún no.
—No tengo prisa —repuso él mientras se inclinaba para frotarle la nariz en el hombro.
—Es que… —dioses benditos, debería dejar de hablar. No tenía que darle explicaciones y él no la presionaba, pero…—. Si voy a hacer esto, quiero disfrutar de cada paso del camino.
Sam comprendió a qué se refería al decir «esto»: a la relación que había entre ellos, a ese vínculo que se estaba creando, tan irrompible e implacable que el mismo eje del mundo de Celaena se desplazaba hacia Sam. La idea la aterrorizaba más que ninguna otra cosa.
—Puedo esperar —repitió él con voz ronca, y le besó la clavícula—. Tenemos todo el tiempo del mundo.
Tal vez tuviera razón. Y pasar todo el tiempo del mundo con Sam…
Era un tesoro cuyo precio estaba dispuesta a pagar.