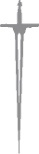
Capítulo 1
ONCE DÍAS ANTES
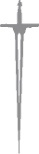
Celaena Sardothien llevaba un año entero esperando aquella noche. Sentada en el pasillo de madera enclavado a un lado de la cúpula dorada del Teatro Real, se dejó llevar por la música que se elevaba por el anfiteatro. Con las piernas colgando bajo la barandilla, se inclinó hacia delante y apoyó la mejilla en los brazos cruzados.
Los músicos formaban un semicírculo en el escenario. Inundaban el teatro de un sonido tan maravilloso que Celaena se olvidaba por momentos de respirar. Había presenciado aquel mismo concierto cuatro veces a lo largo de los últimos cuatro años, siempre en compañía de Arobynn. La ocasión había acabado por convertirse en una tradición anual, que ambos compartían cada otoño.
Aun sabiendo que no era buena idea, dejó que su mirada se posara en el palco privado que Celaena, hasta el mes pasado, había ocupado.
Arobynn Hamel estaba allí, acompañado de Lysandra. ¿A causa del despecho o de la ceguera más absoluta? Él sabía muy bien cuánto significaba aquella velada para Celaena; era consciente de la ilusión con que aguardaba aquel acontecimiento año tras año. Y cuando Celaena había rehusado acompañarlo —no quería volver a compartir nada con él— Arobynn había invitado a Lysandra. Como si aquel concierto fuera uno más de tantos.
Incluso a aquella distancia, desde el pasillo del techo, Celaena alcanzaba a ver cómo el rey de los asesinos sostenía la mano de la joven cortesana con la pierna apoyada contra las faldas de su vestido rosa. Un mes después de que Arobynn hubiera comprado la virginidad de Lysandra en una subasta, el rey de los asesinos seguía monopolizando el tiempo de la muchacha. No sería de extrañar que hiciera algún tipo de trato con la señora de la cortesana para conservarla a su lado hasta que se cansara de ella.
Celaena no estaba segura de compadecer a Lysandra.
La asesina devolvió la atención al escenario. No sabía por qué había ido ni por qué le había dicho a Sam que estaba ocupada y que no podría cenar con él en la taberna favorita de ambos.
Llevaba un mes sin ver a Arobynn ni hablar con él. Pese a todo, aquella era su sinfonía favorita, una música tan maravillosa que había aprendido a tocar una pequeña parte al piano para hacer más soportable la espera entre concierto y concierto.
El tercer movimiento de la sinfonía llegó a su fin y los aplausos resonaron atronadores en la rutilante cúpula. La orquesta aguardó a que la ovación se extinguiera antes de iniciar el festivo allegro que precedía el final.
Allí arriba, como mínimo, no tenías que preocuparte por vestir de punta en blanco ni por fingir que te sentías cómoda entre la elegante concurrencia. Se había colado fácilmente por el tejado y nadie había vuelto la vista hacia la figura vestida de negro que espiaba entre las vigas, casi oculta por las arañas de cristal que iluminaban la sala con luz tenue.
En aquella plataforma, Celaena podía hacer lo que le viniese en gana. Apoyar la cabeza en los brazos, balancear las piernas al ritmo de la música o levantarse y bailar si le apetecía. ¿Y qué si jamás volvía a sentarse en aquel precioso palco de asientos de terciopelo y balaustradas de madera pulida?
La música se desplegaba por el teatro, cada nota más brillante que la anterior.
Había sido Celaena la que había querido abandonar a Arobynn. Había cancelado sus propias deudas y las de Sam, y se había mudado a otra casa. Había renunciado a ser la protegida de Arobynn Hamel. Ella lo había decidido así. Y no lo lamentaba, no después de que Arobynn la hubiera traicionado vilmente. La había humillado, le había mentido y había utilizado el maldito dinero de Celaena para comprar la virginidad de Lysandra, solo para escupirle a la cara.
Aunque Celaena seguía considerándose la asesina de Adarlan, parte de ella se preguntaba cuánto tiempo le dejaría Arobynn conservar el título antes de nombrar otro sucesor. Sin embargo, nadie podría remplazarla. Tanto si pertenecía al rey de los asesinos como si no, seguía siendo la mejor.
¿O no?
Parpadeó al darse cuenta de que había dejado de oír la música. Debería cambiar de sitio, sentarse en un lugar donde las lámparas de araña le impidiesen ver a Arobynn y a Lysandra. Se levantó con la rabadilla dolorida de estar sentada en la dura madera.
Celaena dio un paso, los tablones combados bajo sus botas negras, pero se detuvo. Si bien todo era tal como recordaba, una ejecución perfecta, la música le parecía algo disonante. Se sabía la sinfonía de memoria y sin embargo tenía la sensación de oírla por primera vez, como si el ritmo interno de la muchacha se hubiera desconectado del resto del mundo.
Celaena volvió a echar un vistazo al palco que tan bien conocía; donde Arobynn pasaba ahora un brazo largo y elegante por el respaldo del asiento de Lysandra. El antiguo asiento de Celaena, el más próximo al escenario.
A pesar de todo, había valido la pena. Era libre, Sam era libre y Arobynn… Había hecho lo posible por lastimarla, por destrozarla. Prescindir de aquellos lujos no le parecía un precio excesivo si a cambio se libraba de toda una vida sometida a él.
La música alcanzó el clímax, un torbellino de sonido que ella atravesó… no para dirigirse a un nuevo asiento sino para caminar hacia la portezuela que conducía al tejado.
La orquesta rugió y Celaena notó cada nota en la piel como un latido de aire. Se cubrió la cabeza con la capucha y cruzó la puerta hacia la noche.
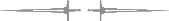
Eran casi las once cuando Celaena abrió la puerta de su piso y aspiró los olores ya familiares de su hogar. Había pasado gran parte de los meses anteriores amueblando el amplio domicilio —oculto en el piso superior de un almacén de los arrabales— que compartía con Sam.
Él se había ofrecido una y otra vez a pagarle la mitad de la vivienda, pero ella no se daba por aludida. No porque no quisiera el dinero de Sam —y en verdad no lo quería— sino más bien porque, por primera vez, vivía en un lugar que le pertenecía. Y aunque sentía gran afecto por su amigo, prefería dejar las cosas como estaban.
Se internó en el piso y el gran salón le dio la bienvenida: a la izquierda, una reluciente mesa de roble, lo bastante grande para arrimar ocho sillas tapizadas a su alrededor; a la derecha, un gran sofá rojo, dos sillones y una mesa baja de cara al hogar.
La chimenea apagada no dejaba lugar a dudas. Sam no estaba en casa.
Celaena habría podido dirigirse a la cocina contigua y devorar la mitad de la tarta de moras que le había sobrado a Sam a mediodía; habría podido quitarse las botas y sentarse delante del ventanal para admirar las espectaculares vistas nocturnas de la ciudad. Podría haber hecho muchas cosas de no haber visto una nota encima de la mesita de la entrada.
«He salido», decía la caligrafía de Sam. «No me esperes levantada».
Celaena estrujó la nota. Sabía muy bien adónde había ido su amigo… y exactamente por qué no quería que lo esperara despierta.
Porque si dormía, no vería la sangre y las magulladuras de Sam cuando entrara tambaleándose.
Maldiciendo con rabia, Celaena tiró la nota arrugada al suelo, salió hecha una furia del piso y cerró de un portazo.
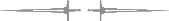
Si en aquella ciudad había un lugar frecuentado por la escoria, eran los Sótanos.
En una calle relativamente tranquila de los arrabales, Celaena mostró dinero a los matones que hacían guardia junto a una puerta de hierro y entró en aquel antro de placer. El calor y el tufo la azotaron de inmediato, pero ella se las arregló para permanecer impasible mientras bajaba al complejo de salas subterráneas. Echó un vistazo a la multitud que se apiñaba en torno al foso principal y supo de inmediato a quién estaban jaleando.
Bajó con elegancia los peldaños de piedra, con las manos cerca de las espadas y las dagas enfundadas en el cinturón que le ceñía las caderas. La gente por lo general optaba por acudir aún más armada que ella a los Sótanos, pero Celaena conocía lo bastante el lugar como para saber que las frecuentes amenazas de la clientela eran más una pose que un peligro real. Además, sabía cuidar de sí misma. A pesar de todo, se dejó la capucha echada de tal modo que las sombras le ocultasen el rostro. Ser mujer en un lugar como aquel tenía sus inconvenientes… sobre todo porque muchos hombres acudían a los Sótanos en busca de cierto tipo de entretenimiento en concreto.
Cuando llegó al fondo de las angostas escaleras, el tufo de los cuerpos sucios, la cerveza agria y cosas peores la alcanzó de pleno. Le revolvió el estómago y se alegró de no haber comido nada.
Avanzó entre la multitud que se apretujaba en torno al foso principal procurando no mirar las cámaras expuestas al otro lado, donde se encontraban las mujeres y niñas que no habían tenido la fortuna de ser vendidas, como Lysandra, a un burdel de lujo. A veces, cuando a Celaena le daba por torturarse, se preguntaba qué habría sido de ella si Arobynn no la hubiera acogido bajo su tutela. Y al mirar los ojos de aquellas chicas una triste versión de sí misma le devolvería la mirada.
Prefería no mirar.
Celaena se abrió paso entre los hombres y mujeres que rodeaban el foso, atenta a las manos que se tendían hacia ella ansiosas por arrebatarle el dinero… o una de sus exquisitas armas.
Se apoyó contra una columna de madera y miró el foso.
Sam se movía con tanta rapidez que el gigante con el que luchaba no tenía ninguna posibilidad. Esquivaba todos los golpes con facilidad, en parte por habilidad innata, en parte gracias a los años de entrenamiento en el castillo. Ambos iban desnudos de cintura para arriba, y el musculoso pecho de Sam brillaba con el sudor y la sangre, no la suya sino la de su adversario. Las únicas heridas que exhibía su amigo eran el labio partido y un cardenal en la mejilla.
El otro embistió con la intención de derribarlo a la arena, pero Sam se hizo a un lado y, cuando el gigante falló, le hundió el pie desnudo en la espalda. El hombre cayó con un golpe sordo que vibró a través del mugriento fondo de piedra. La multitud prorrumpió en gritos.
Sam podría haber dejado inconsciente a su contrincante en un abrir y cerrar de ojos. Le podría haber partido el cuello o haber puesto fin a la pelea de infinitas formas. Sin embargo, a juzgar por el brillo de sus ojos, en parte satisfecho, en parte salvaje, prefería jugar con su adversario. Incluso sus propias heridas debían de estar calculadas para que el combate pareciese algo más igualado.
La gente no luchaba en los Sótanos con la única intención de vencer a sus oponentes; lo hacían sobre todo para exhibirse. Viendo a aquella multitud loca de euforia, Celaena comprendió que Sam les estaba dando el espectáculo de su vida. Y a tenor de la cantidad de sangre que ensuciaba el cuerpo de su amigo, aquel combate era el último de varios bises.
Un gruñido se abrió paso hasta la garganta de Celaena. En los Sótanos solo había una regla: nada de armas, únicamente los puños. A pesar de todo, uno podía acabar malherido.
El adversario de Sam se levantó, pero este ya se había cansado de esperar.
El pobre infeliz no había tenido tiempo ni de alzar las manos cuando Sam le asestó una patada circular. Golpeó la cara del hombre con tanta fuerza que el impacto resonó por encima de los gritos de la multitud.
Con la boca ensangrentada, el gigante se tambaleó a un lado. Sam volvió a atacar, un puñetazo al vientre. El hombre se dobló sobre sí mismo, un movimiento que Sam aprovechó para darle un rodillazo en la nariz. El otro levantó la cabeza y cayó hacia atrás…
La multitud prorrumpió en vítores cuando el puño de Sam, cubierto de sangre y arena, se estrelló contra la cara del grandullón. Antes de que se produjera el contacto, Celaena ya sabía que el combate había terminado.
El gigante cayó a la arena y ya no se levantó.
Jadeando, Sam alzó los brazos ensangrentados para saludar a la muchedumbre.
A Celaena casi le estallan los oídos cuando el público rugió en respuesta. Apretó los dientes mientras el maestro de ceremonias saltaba al foso para proclamar a Sam vencedor.
No era justo. Por más adversarios que se ofrecieran a luchar con él, todo aquel que se enfrentase a Sam estaba condenado a perder.
Celaena sintió tentaciones de saltar al foso y desafiar a Sam ella misma.
Aquel sí sería un combate que los Sótanos jamás olvidarían.
Se apretó los brazos con los dedos. A lo largo del mes transcurrido desde que había abandonado a Arobynn, no había recibido ni una sola oferta, y aunque Sam y ella seguían entrenando lo mejor que podían… Vaya, la tentación de saltar a aquel foso y dejarlos a todos con la boca abierta era irresistible. Esbozó una sonrisa maliciosa. Si pensaban que Sam era bueno, ella sí que les daría motivos para gritar.
En aquel momento Sam, todavía celebrando su éxito, la divisó apoyada contra la columna. No perdió la sonrisa triunfante, pero una sombra de inquietud asomó a sus ojos.
Celaena inclinó la cabeza hacia la salida. El gesto le comunicó al chico cuanto necesitaba saber: si no quería que ella bajase al foso y lo desafiara, Sam había acabado por esa noche. Se reunirían en la calle cuando él hubiera recogido sus ganancias.
Y entonces empezaría la verdadera pelea.
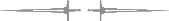
—¿Cómo debo interpretar tu silencio? ¿Tengo que respirar aliviado o preocuparme? —le preguntó Sam mientras avanzaban a paso vivo por calles secundarias de camino a casa.
Celaena esquivó un charco que tanto podía ser de agua como de orina.
—Estoy discurriendo alguna manera de empezar que no sea a gritos.
Sam bufó y ella apretó los dientes. Una bolsa llena de monedas tintineaba en la cintura del chico. Aunque llevaba la capucha echada, Celaena alcanzaba a verle el labio partido.
La asesina apretó los puños.
—Me prometiste que no volverías a los Sótanos.
Sam caminaba mirando fijamente ante sí, siempre alerta, atento a la menor señal de peligro.
—No te lo prometí. Dije que lo pensaría.
—La gente muere en los Sótanos —le recordó Celaena en un tono más alto de lo que pretendía. Su voz resonó en las paredes del callejón.
—Mueren los necios que acuden allí en busca de gloria. No son asesinos entrenados.
—Aun así, hay accidentes. Alguien podría introducir un arma a hurtadillas.
Él soltó una carcajada seca, repleta de arrogancia masculina.
—¿Tan poco confías en mi habilidad?
Doblaron por otra calle, donde un grupo de gente fumaba en pipa a la luz pálida de una taberna. Celaena esperó a dejarlos atrás para decir:
—Es absurdo que te arriesgues por unas cuantas monedas.
—Necesitamos todo el dinero que podamos reunir —repuso Sam con voz queda.
Celaena se crispó.
—Tenemos dinero.
Algo de dinero, cuando menos, que menguaba día a día.
—No durará siempre. Si no conseguimos algún contrato pronto, se acabará. A menos que cambies de estilo de vida.
—Cambiar de estilo de vida —bufó ella.
No obstante, Sam tenía razón. Celaena podía pasar sin comodidades, pero en lo más profundo de su corazón ansiaba el lujo: las ropas delicadas, las comidas deliciosas y los muebles exquisitos. No había valorado todo lo que el castillo le ofrecía. Era verdad que Arobynn llevaba cuenta de los fondos que ella le pedía, pero jamás les había cobrado la comida, los criados ni los carruajes. En cambio, ahora que dependía de sí misma…
—Los Sótanos ofrecen dinero fácil —insistió Sam—. En dos horas me saco una buena suma.
—Los Sótanos son un antro infecto —le espetó ella—. Estamos por encima de eso. Podemos ganar dinero en otra parte.
Celaena no sabía dónde ni cómo, pero encontraría una fuente de ingresos mejor que los Sótanos.
Deteniéndose, Sam la cogió del brazo y la obligó a mirarlo.
—¿Y por qué no nos marchamos de Rifthold? —aunque la capucha tapaba las facciones de Celaena, la asesina enarcó las cejas de todos modos—. ¿Qué nos retiene aquí?
Nada. Todo.
Incapaz de responder, Celaena se zafó de la mano de Sam y siguió andando.
Era una idea absurda. Dejar Rifthold. ¿Adónde irían? Menuda tontería.
Llegaron al almacén y subieron rápidamente los destartalados peldaños de madera que ascendían por la parte trasera hasta el segundo piso.
Sin pronunciar una palabra, Celaena se quitó la capa y las botas, encendió algunas velas y se dirigió a la cocina a prepararse una rebanada de pan con mantequilla. También en silencio, Sam se encaminó al baño para lavarse. El agua corriente era un lujo por el que el anterior propietario había pagado una fortuna; y Celaena la había considerado máxima prioridad a la hora de buscar casa.
Las ventajas como el agua corriente abundaban en la capital, pero escaseaban en el resto del reino. Si se marchaban de Rifthold, ¿de qué otras cosas tendrían que prescindir? Celaena seguía meditando la cuestión cuando Sam entró en la cocina, ya sin restos de sangre y arena. Su labio inferior aún estaba hinchado y seguía exhibiendo aquel cardenal en la mejilla, por no mencionar las heridas en los nudillos, pero seguía de una pieza.
Sam se sentó en una silla de la pequeña cocina y cortó una rebanada de pan. Comprar comida le ocupaba a Celaena más tiempo del que había pensado y se estaba planteando contratar un ama de llaves, pero… eso costaba dinero. Todo costaba dinero.
Sam dio un mordisco al pan, se sirvió un vaso de agua de la jofaina que Celaena había dejado sobre la mesa y se arrellanó en la silla. Tras él, la ventana de la cocina revelaba el luminoso despliegue de la capital y el castillo de cristal que despuntaba en lo alto profusamente iluminado.
—¿No piensas volver a dirigirme la palabra?
Celaena lo fulminó con la mirada.
—Mudarse es caro. Si nos marcháramos de Rifthold, necesitaríamos algo más de dinero para tener algo ahorrado por si no empezáramos a trabajar enseguida —Celaena lo meditó—. Con un contrato cada uno bastaría —calculó—. Tal vez ya no sea la protegida de Arobynn, pero sigo siendo la asesina de Adarlan y tú eres… bueno, tú eres tú —él le lanzó una mirada torva y Celaena, a pesar de sí misma, sonrió—. Un contrato más —repitió— y nos mudamos. Nos ayudará con los gastos; nos proporcionará un colchón.
—O también podríamos mandarlo todo al infierno y largarnos.
—No voy a renunciar a todo para malvivir en un agujero. Si nos vamos, lo haremos a mi modo.
Sam se cruzó de brazos.
—No paras de decir «si esto» y «si lo otro» pero… ¿qué otra cosa podemos hacer?
De nuevo: nada. Todo.
Ella inspiró profundamente.
—¿Y cómo nos vamos a establecer en otra ciudad sin el apoyo de Arobynn?
Una expresión triunfante asomó a los ojos de Sam. Ella procuró no mostrarse irritada. No había aceptado la idea de forma concluyente, pero el hecho de que dudara era un sí en cierta medida.
Antes de que Sam pudiera responder, Celaena prosiguió:
—Nos hemos criado aquí y sin embargo llevamos un mes sin recibir ningún encargo. Arobynn siempre ha sabido qué hacer en esos casos.
—Cuando le conviene —gruñó Sam—. Estoy seguro de que todo irá bien. No necesitamos su apoyo. Cuando nos traslademos, dejaremos también el gremio. No quiero pasarme el resto de mi vida pagando cuotas, y no quiero volver a tener nada que ver con ese cerdo conspirador.
—Sí, pero sabes que necesitamos su bendición. Tenemos que… hacer las paces con él. Y le necesitamos si no queremos tener problemas con el gremio.
Celaena había estado a punto de atragantarse, pero lo había dicho.
Sam se levantó de un salto.
—¿Acaso debo recordarte lo que nos hizo? ¿Lo que te ha hecho? Sabes perfectamente que si nadie nos contrata es porque Arobynn va diciendo por ahí que no somos de fiar.
—Exacto. Y eso no hará sino empeorar. El gremio de los asesinos nos castigará por marcharnos y establecernos por nuestra cuenta en otra parte sin la aprobación de Arobynn.
Era verdad. Aunque le habían pagado las deudas a Arobynn, seguían siendo miembros de la cofradía y estaban obligados a pagar las cuotas cada año. Todos los asesinos del gremio se debían a Arobynn. Le obedecían. Más de una vez, Celaena y Sam habían tenido que ir a buscar a miembros de la cofradía que actuaban por su cuenta, se negaban a pagar las cuotas o quebrantaban algún principio sagrado del gremio. Aquellos asesinos intentaban esconderse, pero antes o después los encontraban. Y las consecuencias no eran agradables.
Celaena y Sam habían proporcionado mucho dinero tanto a Arobynn como a la cofradía, además de aumentar la notoriedad de los asesinos, de modo que sus decisiones y sus carreras habían sido supervisadas de cerca. Eran miembros importantes del gremio. Aun después de pagar sus deudas, no podían marcharse sin más. Con suerte, les pedirían que pagasen un finiquito. En otro caso… bueno, la petición entrañaba gran peligro.
—En fin —prosiguió Celaena—, a menos que quieras acabar degollado, necesitamos la aprobación de Arobynn para poder abandonar el gremio antes de marcharnos. Y puesto que pareces tan ansioso por dejar la capital, iremos a verle mañana mismo.
Sam se enfurruñó.
—No pienso humillarme. No ante él.
—Ni yo tampoco.
Celaena caminó hacia la pila de la cocina. Se apoyó a ambos lados del fregadero y miró por la ventana. Rifthold. ¿De verdad estaba dispuesta a marcharse? A veces la detestaba pero… era su ciudad. Dejarla atrás, empezar en otra ciudad de alguna parte del continente… ¿Sería capaz?
Unos pasos suaves hicieron crujir el suelo de madera y un aliento cálido acarició el cuello de Celaena. Rodeándole la cintura con los brazos desde atrás, Sam apoyó la barbilla en el hueco que formaban el hombro y el cuello de la muchacha, y contempló la ciudad a su vez.
—Yo solo quiero estar contigo —murmuró—. Por mí, podemos ir a cualquier parte. Eso es todo lo que quiero.
Celaena cerró los ojos e inclinó la cabeza contra la de Sam. Olía a jabón de lavanda, el carísimo jabón de lavanda que él le había prometido no volver a usar. Seguramente ni siquiera sabía a qué jabón se refería. Tendría que empezar a esconder sus refinados artículos de aseo y comprar algo más barato para él. De todos modos, Sam no notaría la diferencia.
—Siento haber ido a los Sótanos —dijo Sam contra la piel de Celaena, y le dio un beso detrás de la oreja.
Un estremecimiento recorrió la columna de la joven. Aunque llevaban un mes compartiendo dormitorio, aún no habían cruzado el último umbral de intimidad. Ella tenía ganas —y sin duda él también—, pero tantas cosas habían cambiado tan deprisa… Algo tan trascendente podía esperar un poco más. Sin embargo, eso no les impedía divertirse juntos.
Sam le besó la oreja y luego le mordisqueó el lóbulo. A Celaena le dio un brinco el corazón.
—No recurras a los besos para que acepte tus disculpas —le espetó, aunque torció la cabeza a un lado para facilitarle el camino.
Él rio entre dientes y la asesina notó la caricia de su aliento en la piel.
—Tenía que intentarlo.
—Si vuelves a ir a los Sótanos —lo amenazó mientras él seguía mordisqueándole la oreja—, saltaré al foso y te dejaré inconsciente.
Celaena notó la sonrisa de Sam en la piel.
—Inténtalo —el chico volvió a morderle el lóbulo, no con tanta fuerza como para que le doliera, pero sí lo suficiente como para hacerle saber que ya no la escuchaba.
Ella se dio media vuelta y lo miró a los ojos, tan oscuros y expresivos. El resplandor de la ciudad iluminó el rostro de la muchacha.
—Y has usado mi jabón de lavanda. No vuelvas a hacerlo.
Pero los labios de Sam encontraron los de ella, y Celaena dejó de hablar durante un buen rato.
A pesar de todo, mientras estaban allí con los cuerpos entrelazados, una pregunta se cernía sobre ellos, un interrogante que no se atrevían a expresar.
¿Los dejaría marchar Arobynn Hamel?