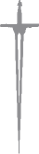
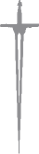
Al final de la cuesta, Celaena podía ver perfectamente los dos navíos de esclavos flotando —todavía inmóviles— en la bahía. Y la cadena que quebraba los mástiles no mucho más lejos. Por desgracia, desde su posición, Rolfe también los veía.
Una luz grisácea empezó a teñir el cielo. La aurora.
Celaena saludó al señor de los piratas con una inclinación de cabeza.
—No quería ensuciarme las manos en el jaleo.
Los labios de Rolfe dibujaron una fina sonrisa.
—Qué raro, teniendo en cuenta que habéis sido vos quien ha hecho caer al hombre que ha provocado la pelea.
Sam la fulminó con la mirada. ¡Celaena podía haber disimulado un poco, maldita sea!
Rolfe sacó la espada, y sus ojos de dragón brillaron a la luz del alba.
—Y también me extraña que, después de andar varios días buscando pelea, os esfuméis precisamente cuando todo el mundo está distraído.
Sam levantó las manos.
—No queremos problemas.
Rolfe rio entre dientes sin la menor alegría.
—A lo mejor vos no, Sam Cortland, pero ella sí —Rolfe dio un paso hacia Celaena con la espada aferrada a un costado—. Ella lleva buscando camorra desde que llegó. ¿Qué os proponéis? ¿Robar un tesoro? ¿Obtener información?
Por el rabillo del ojo, Celaena vio que algo se movía en los barcos. Como un pájaro que despliega las alas, había aparecido una fila de remos a cada costado de los navíos. Estaban listos. Y la cadena seguía tendida.
No mires, no mires, no mires…
Por desgracia, Rolfe miró, y Celaena contuvo el aliento mientras el señor de los piratas observaba los barcos.
Sam se crispó a su lado y dobló las rodillas una pizca.
—Os voy a matar, Celaena Sardothien —musitó Rolfe. Y lo decía en serio.
Los dedos de Celaena apretaron la empuñadura de la espada, y Rolfe abrió la boca como si cogiera aire para gritar una advertencia.
Rápida como un látigo, Celaena hizo lo único que podía hacer para distraerlo.
La máscara tintineó contra el suelo y se quitó la capucha. La melena dorada brilló a la luz creciente.
Rolfe se quedó de una pieza.
—Eres… eres… ¿Qué clase de artimaña es esta?
Más allá, los remos empezaron a moverse surcando el agua hacia la cadena… rumbo a la libertad que aguardaba detrás.
—Ve —murmuró Celaena a Sam—. Ahora.
Sam se limitó a asentir antes de echar a correr calle abajo.
A solas con Rolfe, Celaena levantó la espada.
—Celaena Sardothien, a vuestro servicio.
El pirata la miraba atónito, con la cara pálida de rabia.
—¿Cómo te atreves a engañarme?
Ella insinuó una reverencia.
—No he hecho nada parecido. Os dije que era hermosa.
Antes de que pudiera detenerlo, Rolfe gritó:
—¡Ladrones! ¡Quieren robarnos los barcos! ¡A los botes! ¡A la atalaya!
Un rumor se desató a su alrededor, y Celaena rezó para que Sam pudiera llegar a la atalaya antes de que los piratas lo alcanzasen.
Celaena empezó a trazar círculos en torno al señor de los piratas. Él procedió a rodearla también. Estaba totalmente sobrio.
—¿Cuántos años tienes?
Rolfe se movía con cautela, pero Celaena advirtió que dejaba el costado izquierdo desprotegido.
—Dieciséis.
Celaena no se molestó en adoptar un tono bajo y grave.
Rolfe maldijo.
—¿Arobynn envía a una niñata de dieciséis años a hacer tratos conmigo?
—Ha enviado lo mejor de lo mejor. Consideradlo un honor.
Con un gruñido, el señor de los piratas atacó.
Celaena se echó hacia atrás y alzó la espada para detener el mandoble, que iba dirigido a su garganta. No quería matarlo enseguida, solo distraerlo el tiempo necesario para que no pudiera organizar a sus hombres. Y mantenerlo alejado de los barcos. Tenía que conseguirle a Sam los minutos suficientes para que destensara la cadena y las catapultas. Los barcos ya se dirigían hacia la entrada de la bahía.
Rolfe volvió a atacar y Celaena le dejó golpear dos veces su propia espada antes de esquivar el tercer golpe para poder atacarlo. Le dio una patada y Rolfe se tambaleó hacia atrás. Sin perder un instante, Celaena sacó su cuchillo de caza y lo blandió hacia el pecho del pirata. Dejó que el movimiento se quedara cortó y le rasgó en cambio la tela azul de la túnica.
Rolfe se tambaleó hacia la pared del edificio que tenía detrás, pero recuperó el equilibrio y esquivó el mandoble que le habría cortado la cabeza. La vibración de la espada al chocar contra la piedra debilitó la mano de Celaena, pero aferró la empuñadura con fuerza.
—¿Cuál era el plan? —el jadeo de Rolfe destacaba entre el rugido de los piratas que corrían hacia los muelles—. ¿Robar mis esclavos y quedarte con todos los beneficios?
Celaena se rio a la vez que hacía una finta a la derecha blandiendo la daga hacia el costado izquierdo del pirata. Para su sorpresa, Rolfe esquivó ambos movimientos con una maniobra rápida y segura.
—Liberarlos —respondió ella.
Más allá de la cadena, pasada la entrada de la bahía, las nubes del horizonte empezaban a teñirse con la luz de la aurora incipiente.
—Necia —escupió Rolfe, y en esta ocasión hizo una finta tan hábil que Celaena no pudo evitar el roce de la espada en el brazo. La cálida sangre empapó la tela de su túnica negra. Ella siseó y se alejó unos cuantos pasos. Un error estúpido.
—¿Crees que liberando a doscientos esclavos vas a arreglar algo? —Rolfe dio un puntapié a una botella caída en dirección a Celaena. Ella la desvió con la hoja de la espada, pero un fuerte dolor le recorrió el brazo. El cristal se estrelló a su espalda—. Hay miles de esclavos por ahí. ¿Vas a tomar Calaculla y Endovier para liberarlos también?
Tras él, el chapoteo rítmico de los remos impulsaba a los barcos hacia la cadena. Sam tendría que apresurarse.
Rolfe negó con la cabeza.
—Niñata estúpida. Si yo no acabo contigo, tu amo lo hará.
Restándole valor a la advertencia, Celaena se abalanzó contra él. Se agachó y lo rodeó en el último momento. Antes de que Rolfe tuviera tiempo a darse la vuelta, le estampó el pomo de la espada en la parte trasera de la cabeza.
El señor de los piratas cayó al suelo justo cuando un nutrido grupo de corsarios mugrientos y ensangrentados doblaban la esquina. A Celaena solo le dio tiempo a cubrirse la cabeza con la capucha, con la esperanza de que las sombras le ocultaran el rostro, antes de echar a correr.
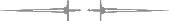
No tardó mucho en dejar atrás a aquel grupo de piratas enardecidos y medio borrachos. Solo tuvo que zigzaguear por unas cuantas callejuelas para perderlos de vista. Sin embargo, la herida del brazo le dificultaba mucho el avance mientras corría hacia la atalaya. Sam le llevaba mucha ventaja. Ahora, solo él podía arriar la cadena.
Los piratas bramaban mientras correteaban por los muelles. Aquel había sido el tramo final del viaje de Celaena de la noche anterior: inutilizar los timones de todos los barcos amarrados en los muelles, incluido el de Rolfe, el Dragón del mar (que, sinceramente, merecía que lo estropeasen, dada la deficiente seguridad a bordo). Pese a las dificultades, algunos piratas se las arreglaron para encontrar botes y se apiñaron en el interior blandiendo espadas, alfanjes o hachas y gritando blasfemias contra los cielos. Los ruinosos edificios se emborronaron mientras Celaena corría hacia la atalaya. La noche en vela le estaba pasando factura; el aire le quemaba en la garganta. Dejó atrás a los piratas que corrían por los muelles, demasiado ocupados en lamentarse del estado de sus barcos como para reparar en ella.
Los esclavos seguían remando hacia la cadena como si los diablos del infierno les pisaran los talones.
Celaena corrió por la carretera hacia el final del pueblo. Desde lo alto de la amplia carretera en pendiente, vio a Sam corriendo muy por delante, seguido de cerca por un nutrido grupo de piratas. El corte del brazo le dolía horrores, pero Celaena se obligó a sí misma a correr más deprisa.
Sam apenas tenía unos minutos para dejar caer la cadena. En caso contrario, los barcos de los esclavos se estrellarían contra ella. Y aunque los navíos pudieran detenerse antes del choque, había suficientes botes remando hacia ellos como para que los piratas los redujesen. Los corsarios tenían armas. Y al margen de lo que pudiera haber en el barco, los esclavos estaban desarmados, aunque muchos de ellos fueran guerreros y rebeldes.
Celaena vio un movimiento en la torre medio derruida. El acero destelló, y allí estaba Sam, subiendo por la escalera que rodeaba la torre por fuera.
Dos piratas bajaron a toda prisa, esgrimiendo espadas. Sam esquivó a uno y luego lo derribó con un mandoble directo a la columna vertebral. Antes de que el pirata alcanzase el suelo, el asesino ensartó la hoja en mitad del vientre del otro.
Sin embargo, aún tenía que soltar el Rompe-navíos, además de las dos catapultas y…
Y la docena de piratas que lo seguía había llegado ya al pie de la atalaya.
Celaena maldijo. Aún estaba demasiado lejos. Jamás llegaría a tiempo de inutilizar la cadena; los barcos chocarían contra ella mucho antes de que ella llegara hasta allí.
Olvidó el dolor que le atenazaba el brazo y se concentró en la respiración mientras corría como el viento sin atreverse a apartar los ojos de la torre que se erguía a lo lejos. Sam, una figura minúscula en la distancia, llego a lo alto de la atalaya, donde una plataforma de piedra sostenía el anclaje de la cadena. Aun desde donde estaba, a tanta distancia, Celaena advirtió que era inmenso. Y mientras Sam toqueteaba el mecanismo, cortando cuanto podía, empujando con todas sus fuerzas la enorme palanca, ambos comprendieron la horrible verdad, lo único que Celaena había pasado por alto: la cadena pesaba demasiado como para que la moviera un solo hombre.
Los barcos de los esclavos estaban ya muy cerca. Tan cerca que no podrían… no podrían detenerse.
Iban a morir.
A pesar de todo, los esclavos no dejaron de remar.
Los piratas ya remontaban las escaleras. Sam estaba entrenado para luchar contra un enemigo múltiple, pero una docena de piratas… ¡Malditos Rolfe y sus hombres por haberla retrasado!
Sam miró las escaleras. Sabía que los piratas estaban subiendo.
A menos de un kilómetro de distancia, Celaena lo veía todo con espantosa claridad. Sam en lo alto de la torre. Debajo, sobre una plataforma que sobresalía hacia el mar, las dos catapultas. Y en la bahía, los dos barcos que remaban cada vez más deprisa. Libertad o muerte.
Sam se dejó caer a la tarima de la palanca y Celaena retrocedió un paso cuando lo vio colgarse de la plataforma giratoria sobre la que descansaba la catapulta. Empujó y empujó hasta que la catapulta empezó a girar sobre sí misma, no en dirección al mar sino a la propia torre, hacia el anclaje de la cadena.
Celaena no se atrevió a desviar la atención de la torre cuando Sam colocó la catapulta en posición. Ya estaba cargada con un pedrusco, y al fulgor del sol naciente Celaena distinguió la cuerda tendida para asegurar la catapulta.
Los piratas casi habían alcanzado aquel nivel. Los dos barcos remaba cada vez más deprisa, tan cerca de la cadena que la sombra ya se proyectaba sobre ellos.
Celaena contuvo el aliento cuando los piratas alcanzaron la plataforma de la catapulta blandiendo las armas.
Sam levantó la espada. La luz del sol naciente destelló en la hoja, brillante como una estrella.
Un grito de advertencia brotó de los labios de la asesina cuando la daga de un pirata voló hacia Sam.
Doblándose sobre sí mismo, Sam abatió la espada contra la cuerda de la catapulta. La ligadura saltó tan deprisa que Celaena apenas atisbó el movimiento. El pedrusco se estrelló contra la torre haciendo añicos piedra, madera y metal en una enorme nube de polvo.
Y con una explosión que resonó por toda la bahía, la cadena cayó y se llevó consigo un trozo de torre; justo la parte donde estaba Sam.
Celaena, que por fin había alcanzado la atalaya, se detuvo a mirar cómo los navíos de los esclavos desplegaban las velas blancas, que brillaron doradas a la luz del alba.
El viento soplaba en popa y los empujaba a toda vela hacia la entrada de la bahía, rumbo al océano que se extendía detrás. Para cuando los piratas repararan sus naves, los esclavos estarían demasiado lejos para que los alcanzasen.
Murmuró una oración rogando al cielo que llegaran a buen puerto y, gritando las palabras al viento, les deseó lo mejor.
Un bloque de piedra se estrelló a su lado. El corazón de Celaena se encogió. Sam.
No podía estar muerto. No podía haberlo matado aquella daga, ni los piratas, ni la catapulta. No, Sam no podía haber sido tan estúpido como para dejarse matar. Celaena lo… lo… lo mataría si se había muerto.
Sacando la espada pese a lo mucho que le dolía el brazo, corrió hacia la torre medio derruida, pero una daga apretada contra el cuello la detuvo en seco.
—Me parece que no —le susurró Rolfe al oído.