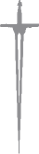
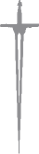
Después de pasar otra noche horrible, muerta de calor y sin pegar ojo, Celaena dedicó la mañana siguiente a pasear con Sam por las calles de la bahía de la Calavera. Caminaban tranquilamente, deteniéndose en los puestos callejeros y entrando en alguna que otra tienda, pero en realidad estaban repasando el plan paso por paso, examinando cada detalle de un esquema que debían ejecutar a la perfección.
Gracias a los pescadores del muelle, descubrieron que los botes atados a los embarcaderos no pertenecían a nadie en particular y que al día siguiente la marea subiría justo después del amanecer. Una hora no demasiado favorable, pero mejor que el mediodía.
Flirteando con las prostitutas de la calle principal, Sam se enteró de que, de vez en cuando, Rolfe pagaba rondas a todos los piratas a su servicio, y que la juerga se prolongaba varios días. Ofrecieron también a Sam algunos otros detalles que él se guardó de compartir con Celaena.
Y hablando con un pirata medio borracho que se pudría en un callejón, Celaena averiguó cuántos hombres protegían los barcos de esclavos, dónde confinaban a los prisioneros y qué tipo de armas llevaban los guardias.
Cuando por fin dieron las cuatro, Celaena y Sam ya estaban a bordo del barco que Rolfe les había prometido, inspeccionando y contando a los esclavos que subían a trompicones a la cubierta principal. Casi todos varones, la mayoría jóvenes. Las edades de la mujeres abarcaban un abanico de edad más amplio y solo había un puñado de niños, tal como Rolfe había dicho.
—¿Se ajusta el material a vuestras refinadas pretensiones? —preguntó Rolfe cuando Celaena se acercó.
—Creí que habíais dicho que habría más —replicó ella con frialdad, sin separar los ojos de los esclavos encadenados.
—Alcanzaban el centenar, pero siete han muerto durante la travesía.
Celaena reprimió la ira que ardió en su interior. Sam, que la conocía demasiado bien para su gusto, intervino:
—¿Y cuántos calculáis que perderemos en el viaje a Rifthold?
Su rostro apenas delataba emoción alguna, aunque los ojos marrones centelleaban de rabia.
Bien. Era un buen mentiroso. Tan bueno como ella, quizás.
Rolfe se pasó la mano por el pelo oscuro.
—¿Es que vosotros dos nunca os cansáis de hacer preguntas? Es imposible calcular cuántos esclavos perderéis. Aseguraos de que tengan agua y alimento.
Celaena gruño entre dientes, pero Rolfe ya se acercaba a sus guardias. Los asesinos lo siguieron mientras los últimos esclavos llegaban a cubierta a empellones.
—¿Dónde están los esclavos que vimos ayer? —preguntó Sam.
Rolfe agitó la mano con un ademán desdeñoso.
—Casi todos se encuentran en ese barco. Mañana zarparemos.
Señaló una nave cercana y ordenó a uno de los capataces que diese comienzo a la inspección.
Aguardaron hasta que hubo revisado a unos cuantos esclavos. El hombre hacía comentarios sobre lo fuerte que era el de más acá o lo bien que se vendería el de más allá, cada palabra más repugnante que la anterior.
—¿Me garantizáis que el barco estará protegido esta noche? —preguntó Celaena al señor de los piratas. Rolfe suspiró sonoramente y asintió—. En cuanto a los vigías de la atalaya —siguió preguntando—, ¿supongo que también son responsables de vigilar el barco?
—Sí —replicó Rolfe. Celaena abrió la boca, pero él la interrumpió—. Y antes de que preguntéis, dejad que os diga que el cambio de guardia tiene lugar justo antes del alba.
En ese caso, tendrían que ocuparse de los centinelas de la mañana, para evitar que dieran la alarma al amanecer. No podrían zarpar hasta entonces, cuando subiese la marea. Lo cual complicaba una pizca el plan, pero nada que no se pudiera arreglar fácilmente.
—¿Cuántos esclavos hablan nuestra lengua? —quiso saber Celaena.
Rolfe enarcó una ceja.
—¿Por qué?
La asesina notó que Sam se ponía en guardia, pero ella se encogió de hombros.
—Podría aumentar su valor.
Rolfe se la quedó mirando con atención y luego se giró hacia una esclava que aguardaba allí cerca.
—¿Hablas la lengua común?
Ella abrió los ojos de par en par, miró a su alrededor y se ciñó los harapos; una mezcla de pieles y lanas que sin duda servían para resguardarla del frío en los gélidos pasos de las montañas del Colmillo Blanco.
—¿Entiendes lo que digo? —siguió preguntando Rolfe.
La mujer mostró las palmas de las manos engrilletadas. Alrededor del hierro, la piel estaba en carne viva.
—Creo que quiere decir que no —apuntó Sam.
Rolfe lo fulminó con la mirada y luego caminó entre los prisioneros.
—¿Alguno de vosotros habla la lengua común? —repitió, y estaba a punto de dar media vuelta cuando un anciano de Eyllwe, con la piel enrojecida y salpicada de cortes y magulladuras, dio un paso adelante.
—Yo —dijo.
—¿Ya está? —ladró Rolfe a los esclavos—. ¿Nadie más?
Celaena se acercó al hombre que había hablado con la intención de memorizar su cara. Él retrocedió ante la máscara y la capa.
—Bueno, al menos conseguiremos un precio más alto por él —le dijo Celaena a Rolfe por encima del hombro. Sam reclamó a Rolfe con una pregunta sobre la montañesa a la que el pirata había interrogado en primer lugar con el objeto de distraerlo.
—¿Cómo te llamas? —preguntó Celaena al esclavo.
—Dia.
Los dedos del anciano, largos y frágiles, temblaban ligeramente.
—¿Hablas con fluidez?
Él asintió.
—Mi… mi madre era de Bellhaven. Mi padre era un mercader de Banjali. Crecí hablando ambas lenguas.
Y probablemente no había trabajado en su vida. ¿Cómo alguien como él había acabado capturado por unos tratantes de esclavos? Los demás se mantenían aparte, apiñados entre sí, incluso los hombres y mujeres más fuertes, cuyas cicatrices y magulladuras los señalaban como luchadores; prisioneros de guerra. ¿Acaso el tiempo que llevaban en la esclavitud había bastado para hundirlos? Por el bien de ellos y el suyo propio, Celaena esperaba que no.
—Bien —respondió, y se alejó a grandes zancadas.
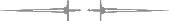
Algunas horas más tarde, nadie advirtió —y si lo hicieron no les importó— que dos figuras encapuchadas ocupaban sendos botes y remaban hacia los barcos de esclavos que flotaban a varios kilómetros de la costa. Algunos faroles escasos iluminaban los cargueros, pero la luna brillaba lo suficiente como para que Celaena distinguiese con facilidad el Lobo Dorado mientras se acercaba al navío.
A su derecha, Sam remaba lo más sigilosamente posible hacia el Sin Amor, donde estaban confinados los esclavos del día anterior. El silencio era su sola esperanza, su único aliado, aunque las brumas del desenfreno ya envolvían el pueblo que dejaban atrás. No había tardado mucho en correr la voz de que los asesinos de Arobynn Hamel pagaban rondas en la taberna. Celaena y Sam se dirigían ya hacia los muelles mientras piratas de todo el pueblo se cruzaban con ellos de camino a la posada.
Jadeando en el interior de la máscara, Celaena remaba con esfuerzo. No le preocupaba el pueblo sino el vigía solitario que hacía guardia a su izquierda. El fuego que ardía en la derruida torre iluminaba apenas las catapultas y las antiguas cadenas que atravesaban la estrecha bahía de lado a lado. Si los sorprendían, la primera alarma procedería de allí.
Habría sido más fácil escapar en aquel momento —abatir al vigía, abordar los barcos de esclavos e izar velas—, pero la cadena constituía solo la primera de una larga línea de defensas. Las islas Muertas resultaban impracticables en las oscuridad y con marea baja… Navegarían unos cuantos kilómetros y embarrancarían en un banco de arena.
Celaena recorrió a la deriva los últimos metros hasta el Lobo Dorado y luego se cogió a un travesaño del casco para evitar que el bote chocase con demasiada fuerza.
Sería preferible salir con las primeras luces del alba, cuando los piratas estuvieran durmiendo la mona y la marea alta los ayudase.
Sam hizo brillar un espejo de bolsillo para indicar que había llegado al Sin Amor. Celaena capturó la luz con su propio espejo en respuesta y luego lo hizo brillar dos veces, señalando que estaba lista.
Momentos después, recibió dos destellos de Sam. Celaena inspiró a fondo para serenarse. Había llegado el momento.