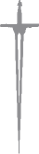
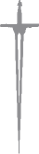
Celaena no durmió en toda la noche, ni siquiera cuando Sam la relevó. A lo largo de toda la guardia nocturna, un pensamiento la había estado torturando.
Los esclavos.
A lo mejor, si Arobynn hubiera enviado a otras personas —y ella se hubiera enterado más tarde de los negocios que Arobynn se traía entre manos, cuando hubiera tenido otras cosas en las que pensar— no le habría importado. Sin embargo, enviarla a ella a buscar un cargamento de esclavos… personas que no habían hecho nada malo salvo luchar por su libertad y la seguridad de sus familias…
¿Cómo podía esperar el rey de los asesinos que fuera Celaena quien los transportase? Si Ben hubiera estado vivo, habría contado con un aliado. Ben, a pesar de su profesión, era la persona más compasiva que había conocido en su vida. Su muerte dejaba un vacío que Celaena jamás podría llenar.
Sudaba tanto que acabó por dejar las sábanas empapadas. Y durmió tan poco que cuando amaneció se sentía como si una manada de caballos salvajes la hubiera arrastrado por los pastos de Eyllwe.
Por fin, Sam la despabiló, azuzándola de mala manera con el pomo de la espada. La miró un momento y le dijo:
—Tienes un aspecto horrible.
Comprendiendo que aquella iba a ser la tónica del día, Celaena se levantó de la cama y cerró la puerta del baño de un portazo.
Cuando salió poco después, lo más aseada que pudo teniendo en cuenta que solo contaba con una jofaina y sus propias manos, comprendió una cosa con absoluta claridad.
Jamás, ni en su peor pesadilla, iba a transportar a aquellos esclavos a Rifthold. Rolfe se los podía quedar, por lo que a Celaena concernía, pero no sería ella quien los llevase a la capital.
Tenía dos días para discurrir el modo de arruinar los planes de Arobynn y el señor de los piratas.
Y salir viva del intento.
Se ciñó la túnica a los hombros, lamentando en silencio que las varas de tela ocultaran gran parte de su preciosa túnica negra; en particular el hermoso bordado dorado. Bueno, como mínimo la capa también era exquisita. Aunque estuviese algo rozada por culpa del largo viaje.
—¿Adónde vas? —le preguntó Sam. Se levantó de la cama, donde estaba tumbado limpiándose las uñas con la punta de la daga.
No podía contar con que Sam la ayudase. Tendría que encontrar el modo de arruinar aquel negocio ella sola.
—Quiero hacerle algunas preguntas a Rolfe. A solas —se ató la máscara y se dirigió a la puerta a grandes zancadas—. Y espero tener el desayuno preparado cuando vuelva.
Sam se quedó de una pieza, con los labios apretados.
—¿Qué?
Celaena señaló al pasillo, en dirección a la cocina.
—Desayuno —dijo despacio—. Tengo hambre.
Sam abrió la boca y Celaena aguardó su réplica, pero se quedó con las ganas. El asesino hizo una gran reverencia.
—Vuestros deseos son órdenes para mí —asintió.
Intercambiaron gestos particularmente vulgares mientras Celaena salía al pasillo.
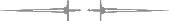
Esquivando charcos de mugre, vómito y los dioses sabían qué, Celaena tenía algunos problemas para mantener el largo paso de Rolfe. Las nubes anunciaban lluvia, y muchas de las personas con las que se cruzaban por la calle —piratas andrajosos que se tambaleaban, prostitutas que avanzaban a trompicones después de una larga noche, huérfanos descalzos que corrían como locos— se disponían a buscar refugio en los destartalados edificios.
La bahía de la Calavera no era una ciudad famosa por su belleza, y muchas de las casas, destartaladas y medio hundidas, parecían hechas de poco más que madera y clavos. Además de ser famosa por la escoria que la habitaba, la ciudad era conocida sobre todo por el Rompe-navíos, una cadena gigante que cruzaba en línea recta aquella bahía en forma de herradura.
Llevaba siglos allí, y era tan gruesa que, como su nombre indicaba, podía partir en dos el mástil de cualquier barco que chocase contra ella. Aunque estaba pensada sobre todo para disuadir a los atacantes, también evitaba que los barcos se escabullesen sin ser vistos. Y dado que el resto de las costas de la isla eran altos acantilados, no había muchos otros sitios donde los barcos pudiesen atracar con seguridad, de tal modo que cualquier nave que quisiese entrar o salir de la bahía debía aguardar a que la cadena fuera arriada por debajo de la superficie del agua… y estar dispuesta a pagar un sustancioso impuesto.
—Tenéis tres calles para preguntar —la informó Rolfe—. Será mejor que llevéis la cuenta.
¿Acaso el capitán pirata se apresuraba adrede para fastidiarla? Manteniendo a raya su mal genio, Celaena se concentró en las exuberantes y escarpadas montañas que rodeaban la ciudad, en la rutilante curva de la bahía, en el leve dulzor del aire. Cuando había ido a buscarlo, Rolfe estaba a punto de abandonar la taberna para dirigirse a una reunión, y había aceptado responder a las preguntas de Celaena mientras caminaban.
—Cuando lleguen los esclavos —preguntó Celaena, intentando aparentar la mínima incomodidad posible—, ¿podré examinarlos o debo confiar en que nos proporcionaréis material de primera?
El pirata encajó la impertinencia con un ademán de incredulidad, y Celaena saltó sobre las piernas extendidas de un borracho dormido —o muerto— que le dificultaba el paso.
—Llegarán mañana por la tarde. Tenía pensado inspeccionarlos yo mismo, pero si tanto os preocupa la calidad de la mercancía, dejaré que me acompañéis. Consideradlo un privilegio.
Celaena resopló.
—¿Adónde? ¿A vuestro barco?
Sería mejor que se hiciera una idea de cómo funcionaba el asunto antes de trazar un plan. Era posible que el propio procedimiento le diese alguna idea de cómo sabotear el trato sin arriesgarse más de lo imprescindible.
—He transformado un gran establo en una especie de barracón. Normalmente examino a los esclavos allí, pero puesto que está al otro lado de la ciudad y que zarpáis a la mañana siguiente, examinaré los vuestros en el mismo barco.
Celaena hizo chasquear la lengua con tanta fuerza que el otro la oyó.
—¿Y cuánto tiempo nos llevará eso?
Rolfe enarcó una ceja.
—¿Tenéis mejores cosas que hacer?
—Contestad a mi pregunta.
Un trueno retumbó a lo lejos.
Llegaron a los muelles, que eran con mucho el lugar más imponente de la ciudad. Barcos de todas las formas y tamaños se mecían junto a los desembarcaderos de madera, y los piratas correteaban de un lado a otro, amarrando las naves lo mejor posible antes de que estallase la tormenta. Brilló un relámpago en el horizonte, justo encima de la atalaya solitaria que se erguía a la entrada norte de la bahía; la torre desde la cual se izaba y arriaba el Rompe-navíos. A la luz del fogonazo, Celaena había visto también dos catapultas instaladas en lo alto de la atalaya. Si el Rompe-navíos no destruía un barco, aquellas catapultas se encargaban de rematar la faena.
—No os preocupéis, señorita Sardothien —dijo Rolfe, que avanzaba a grandes zancadas junto a las diversas tabernas y posadas que se alineaban en los muelles. Faltaban dos calles para llegar—. No perderéis el tiempo. Aunque tardaremos un buen rato en examinar a cien esclavos.
¡Cien esclavos en un barco! ¿Dónde los iban a meter a todos?
—Siempre y cuando no intentéis engañarme —replicó ella—, consideraré el tiempo bien empleado.
—Para que no tengáis motivos de queja (aunque estoy seguro de que haréis lo posible por encontrarlos), esta misma noche me propongo inspeccionar otro cargamento de esclavos en el almacén. ¿Por qué no me acompañáis? De ese modo, mañana tendréis algo con lo que comparar.
A Celaena le pareció una idea excelente. De ese modo, tal vez pudiese alegar que los esclavos no estaban a la altura del primer cargamento y negarse a hacer negocios con él. Y luego marcharse, sin que nadie saliese perjudicado. Tendría que enfrentarse a Sam —y luego a Arobynn—, pero… ya pensaría en ello más tarde.
Se encogió de hombros y agitó la mano con desdén.
—Muy bien. Enviad a alguien a buscarme cuando llegue el momento —la humedad era tan intensa que Celaena se sentía como si estuviera nadando en el aire—. Y una vez haya concluido la inspección de los esclavos de Arobynn… —cuanta más información pudiese reunir, más posibilidades tendría después de utilizarla contra Rolfe—. ¿Seré yo la encargada de vigilarlos en el barco o vuestros hombres los vigilarán por mí? Vuestros piratas podrían pensar que los esclavos son para aquel que los encuentre.
Rolfe apretó la empuñadura de su espada, que destelló a la luz mortecina. Celaena admiró el elegante puño, que representaba la cabeza de un dragón de mar.
—Si doy órdenes de que nadie los toque, nadie los tocará —declaró Rolfe entre dientes. Era un placer verlo enojado para variar—. Sin embargo, apostaré unos cuantos hombres en el barco, si eso os ayuda a dormir mejor. No me gustaría que Arobynn pensara que no me tomo en serio sus inversiones.
Se aproximaban a una taberna pintada de azul, a cuya puerta haraganeaban varios hombres ataviados con túnicas oscuras. Al ver aproximarse al señor de los piratas, se irguieron y lo saludaron. ¿Sería su guardia personal? ¿Y por qué nadie lo escoltaba por las calles?
—Me parece bien —aceptó ella con sequedad—. No quiero pasar aquí más tiempo del necesario.
—Estoy seguro de que estáis ansiosa por regresar con vuestros clientes de Rifthold —Rolfe se detuvo delante de la desvaída puerta. Sobre la misma, colgada sobre unos goznes que chirriaban al viento de la tormenta, colgaba un cartel que rezaba: EL DRAGÓN MARINO. Así se llamaba también el afamado barco del pirata, que estaba amarrado a poca distancia y que tampoco era gran cosa. Quizás aquella taberna fuese el cuartel general del señor de los piratas. Y dado que obligaba a Celaena y a Sam a alojarse a cierta distancia de allí, cabía suponer que el pirata se fiaba de ellos tan poco como los asesinos confiaban en él.
—Más bien estoy ansiosa por volver a la civilización —replicó Celaena con dulzura.
Rolfe soltó un gruñido y cruzó el umbral de la taberna. En el interior, todo eran sombras y murmullos, además de un fuerte tufo a cerveza rancia. Aparte de eso, Celaena no pudo ver nada.
—Algún día —dijo Rolfe en voz muy baja—, alguien os hará tragar toda esa arrogancia —un rayo lejano arrancó un fulgor a sus ojos—. Solo espero estar allí para verlo.
Dicho eso, le cerró a Celaena la puerta de la taberna en las narices.
Celaena sonrió, y su sonrisa se ensanchó aún más cuando los goterones de lluvia salpicaron el suelo color óxido, refrescando el bochorno al instante.
La conversación había ido de maravilla.
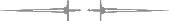
—¿Está envenenada? —preguntó Celaena a Sam mientras se dejaba caer en la cama.
Un trueno sacudió la taberna hasta los cimientos. La taza de té tintineó contra el plato. Mientras se echaba la capucha hacia atrás y se quitaba la máscara, Celaena aspiró el aroma a pan recién horneado, salchichas y gachas.
—¿Quién te preocupa exactamente, ellos o yo?
Sam estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la cama.
Solo para pincharlo, Celaena husmeó la comida.
—¿Es… belladona ese olor que detecto?
Sam la miró con indiferencia, y Celaena sonrió mientras daba un bocado al pan. Guardaron silencio durante unos minutos. Solo se oía el roce de los cubiertos contra los platos mellados, el golpeteo de la lluvia en el tejado y el rumor ocasional de un trueno a lo lejos.
—¿Y bien? —preguntó Sam por fin mientras Celaena se tomaba el té—. ¿Me vas a contar lo que estás tramando o debo advertirle a Rolfe que se prepare para lo peor?
La asesina sorbió el té con delicadeza.
—No tengo la menor idea de a qué te refieres, Sam Cortland.
—¿Qué tipo de preguntas le has hecho?
Celaena dejó la taza en el plato. La lluvia que azotaba las contraventanas ahogó el tintineo.
—Preguntas muy educadas.
—¿Ah, sí? No sabía que conocieras el significado de la palabra «educado».
—Puedo ser muy educada cuando me lo propongo.
—Cuando te interesa, querrás decir. ¿Qué te interesa exactamente de Rolfe?
La asesina se quedó mirando a su compañero. No parecía que Sam albergase escrúpulos morales en relación al tráfico de esclavos. Aunque no confiaba en Rolfe, no le preocupaba que doscientas personas inocentes estuvieran a punto de ser vendidas como ganado.
—Quería saber más del mapa que lleva tatuado en las manos.
—¡Maldita sea, Celaena! —Sam estampó el puño contra el suelo de madera—. ¡Dime la verdad!
—¿Por qué? —preguntó ella con un mohín—. Además, ¿cómo sabes que no estoy diciendo la verdad?
Sam se levantó y empezó a pasear de un lado a otro por el cuartucho. Se desabrochó el botón superior de la túnica y se dejó la piel del pecho al descubierto. El gesto comportaba una extraña intimidad y Celaena apartó la mirada a toda prisa.
—Nos hemos criado juntos —Sam se detuvo a los pies de la cama de la asesina—. ¿Crees que no me doy cuenta cuando tramas algo? ¿Qué quieres de Rolfe?
Si Celaena se lo contaba, él haría cuanto estuviera en su mano por impedirle que arruinara el trato. Y con un enemigo tenía bastante. Mientras no tuviera un plan, debía mantenerlo al margen. Además, si las cosas salían mal, era muy posible que Rolfe asesinara a Sam por haber participado. O sencillamente por ser su compañero.
—A lo mejor no me puedo resistir a su encantos —dijo.
Sam se quedó de una pieza.
—Te lleva veinte años.
—¿Y qué?
Sam no pensaría que hablaba en serio, ¿verdad?
El asesino lanzó a Celaena una mirada tan incendiaria que podría haberla reducido a cenizas allí mismo. Luego se acercó a la ventana y arrancó la capa que la cubría.
—¿Qué haces?
Sam abrió de par en par las contraventanas a un cielo henchido de lluvia y relámpagos.
—Me estoy asfixiando. Y si tanto te interesa Rolfe, en un momento u otro tendrá que averiguar el aspecto que tienes, ¿no? ¿Por qué pasar tanto calor?
—Cierra la ventana.
Sam se cruzó de brazos.
—Ciérrala —le gritó Celaena.
Al ver que el chico no hacía ademán de obedecer, Celaena se puso en pie volcando la bandeja en la alfombra y lo empujó con tanta fuerza que Sam dio un paso hacia atrás. Con la cabeza gacha, la asesina cerró las dos hojas y luego tapó el cristal con su propia capa.
—Idiota —susurró—. ¿A qué ha venido eso?
Sam se le acercó tanto que Celaena notó su aliento cálido en el rostro.
—Estoy harto de todo el melodrama que se organiza cada vez que te pones esa estúpida máscara. Y aún estoy más harto de que me mangonees.
De modo que ese era el problema.
—Pues ve acostumbrándote.
Celaena se giró para volver a la cama pero Sam la cogió de la muñeca.
—Sea lo que sea lo que estás maquinando, sea cual sea el embrollo al que estás a punto de arrastrarme, recuerda que aún no eres la jefa de la cofradía de los asesinos. Todavía debes responder ante Arobynn.
Ella puso los ojos en blanco y se zafó de su mano.
—Vuelve a tocarme —lo amenazó mientras se dirigía a la cama, cogiendo el tenedor caído al pasar— y te arranco esa mano.
Después de eso, Sam no volvió a hablarle.