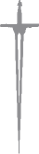
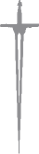
Dos meses, tres días y unas ocho horas después, el reloj de la repisa dio las doce del mediodía. El capitán Rolfe, señor de los piratas, llegaba tarde. Era verdad que Celaena y Sam también habían llegado con retraso, pero la tardanza de Rolfe era inexcusable, dado que habían quedado hacía dos horas. Y en el despacho del pirata.
Celaena no había podido llegar antes. No podía controlar los vientos, ni a aquellos aprensivos marinos que tanto se habían demorado por el archipiélago de las islas Muertas. Celaena no quería ni pensar cuánto oro debía de haber gastado Arobynn para reunir una tripulación que los llevase al corazón del territorio pirata. En cualquier caso, la bahía de la Calavera estaba en una isla, de modo que solo se podía acceder por mar.
Celaena, oculta tras una capa demasiado abrigada, la túnica y una máscara de ébano, se puso en pie ante el escritorio del señor de los piratas. ¿Cómo se atrevía a hacerla esperar? Al fin y al cabo, Rolfe sabía muy bien qué habían ido a hacer allí.
Tres asesinos habían perdido la vida a manos de los piratas, y Arobynn la había enviado a Rolfe como medida de amenaza para exigirle algún tipo de retribución —preferiblemente en oro— por los costes que aquellas muertes suponían para la cofradía de los asesinos.
—Pienso aumentar su deuda en diez monedas de oro —le dijo Celaena a Sam con voz grave y apagada bajo la máscara— por cada minuto que nos haga esperar.
Sam, que no ocultaba sus hermosos rasgos, se cruzó de brazos y frunció el ceño.
—No harás nada parecido. La carta de Arobynn está sellada y así va a seguir.
La miró entornando los ojos.
Ninguno de los dos había dado saltos de alegría cuando Arobynn había anunciado que Sam acompañaría a Celaena a las islas Muertas. Sobre todo porque el cuerpo de Ben —que Celaena había recuperado— apenas llevaba dos meses bajo tierra. No se habían recuperado precisamente del dolor de la pérdida.
El rey de los asesinos le había dicho a Celaena que Sam sería su escolta, pero ella sabía lo que significaba su presencia: estaba allí como perro guardián. Celaena, sin embargo, no pensaba hacer ninguna tontería. Estaba a punto de conocer al señor de los piratas de Erilea. Era una oportunidad única en la vida. Aunque de momento aquella isla minúscula y montañosa no le parecía gran cosa, como tampoco la destartalada ciudad portuaria.
Celaena había creído que la recibirían en una mansión palaciega parecida al castillo de los asesinos, o como mínimo en una antigua fortificación, pero el señor de los piratas ocupaba la última planta de una taberna nada elegante. Los techos eran bajos, los suelos de madera crujían de viejos. Entre lo cargado del ambiente y las asfixiantes temperaturas de las islas sureñas, Celaena sudaba a mares bajo la ropa. A pesar de todo, la incomodidad valía la pena. Cuando los dos asesinos habían echado a andar por la bahía de la Calavera, las cabezas se volvían al paso de Celaena. La ondeante capa negra, la exquisita ropa oscura y la máscara la convertían en un mal presagio. Un poco de intimidación nunca venía mal.
Celaena se acercó al escritorio de madera y cogió una hoja de papel. Le dio la vuelta en sus manos enguantadas para leer el contenido. Un registro del clima. Vaya rollo.
—¿Qué estás haciendo?
Celaena tomó otra hoja.
—Si su alteza el rey pirata, sabiendo que venimos, no se toma la molestia de ordenar sus papeles, no veo por qué no iba a echar un vistazo.
—Llegará en cualquier momento —susurró Sam.
Celaena cogió un mapa y examinó los puntos y las marcas que salpicaban el dibujo de la costa del continente. Algo pequeño y redondo brillaba bajo el mapa, y Celaena se lo metió en el bolsillo antes de que Sam se diera cuenta.
—Oh, calla —replicó la asesina mientras abría un arcón que descansaba pegado a la pared—. Con lo que crujen estos suelos, lo oiremos llegar cuando esté a un kilómetro de distancia.
El baúl contenía pergaminos enrollados, plumas, la calderilla y algunas botellas de un coñac de aspecto añejo que debía de costar una fortuna. Sacó una botella e hizo girar el líquido ambarino a la luz del rayo de sol que se colaba por el ventanuco.
—¿Te apetece una copa?
—No —replicó Sam, retorciéndose en la silla para mirar la puerta—. Guárdalo. Ahora.
Celaena ladeó la cabeza, revolvió el coñac una vez más en su botella de cristal y lo dejó. Sam suspiró. Detrás de la máscara, Celaena sonrió.
—No debe de ser tan poderoso —comentó la asesina— si tiene un despacho tan mugriento.
Sam ahogó una exclamación de desesperación cuando Celaena se dejó caer en el enorme sillón del escritorio y empezó a hojear los libros de contabilidad del pirata y a inspeccionar los documentos. La letra del pirata era pequeña, casi ilegible, la firma poco más que una serie de lazos y picos.
Celaena no sabía qué buscaba exactamente. Alzó las cejas una pizca al ver una hoja perfumada firmada por una tal «Jacqueline». Se recostó en el sillón y apoyó los pies en el escritorio para leerla.
—¡Maldita sea, Celaena!
Ella enarcó las cejas pero comprendió que Sam no la veía. La máscara y las ropas constituían una precaución necesaria que la ayudaba a proteger su identidad. De hecho, todos los asesinos de Arobynn habían jurado no revelar quién era ella… so pena de muerte precedida de infinitas torturas.
Celaena resopló, pero el aliento calentó horriblemente el interior de la máscara. Lo único que el mundo sabía de Celaena Sardothien, asesina de Adarlan, era que pertenecía al sexo femenino. Y Celaena quería que siguiera siendo así. ¿Cómo si no iba a recorrer las amplias avenidas de Rifthold y a infiltrarse en fiestas elegantes haciéndose pasar por un miembro de la nobleza extranjera? Y si bien le habría gustado que Rolfe pudiera admirar su precioso rostro, reconocía que el disfraz le daba un aspecto imponente, sobre todo la máscara, que convertía su voz en un murmullo ronco.
—Vuelve a tu asiento —Sam alargó la mano hacia la espada, sin recordar que no estaba allí. Los guardias de la posada les habían quitado todas las armas a la entrada. Por supuesto, no se habían dado cuenta de que Celaena y Sam constituían armas en sí mismos. Podían matar a Rolfe con las manos desnudas con tanta facilidad como si portaran espadas.
—¿Y si no qué? ¿Me obligarás tú? —Celaena tiró la carta de amor al escritorio—. No sé por qué, pero tengo la sensación de que eso no causaría muy buena impresión a nuestros huéspedes.
La asesina cruzó las manos por detrás de la cabeza y miró el trozo de mar azul turquesa que asomaba entre los destartalados edificios de la bahía de la Calavera.
Sam se levantó a medias de la silla.
—Tú vuelve a tu sitio.
Celaena puso los ojos en blanco, aunque Sam no podía verla.
—He pasado diez días en el mar. ¿Por qué iba a sentarme a descansar en una butaca incómoda habiendo otra que se adapta mucho más a mis gustos?
El chico gruñó. Antes de que pudiera decir nada, la puerta se abrió.
Sam se quedó helado, pero Celaena se limitó a inclinar la cabeza a modo de saludo cuando el capitán Rolfe, señor de los piratas, entró en el despacho.
—Me alegra comprobar que ya os sentís como en casa.
El hombre, alto y moreno, cerró la puerta. Un gesto audaz, teniendo en cuenta quién lo aguardaba en sus dependencias.
Celaena se quedó donde estaba. Vaya, desde luego aquel pirata no se parecía en nada a lo que ella se esperaba. Pocas cosas sorprendían ya a Celaena pero… se lo había imaginado algo más mugriento y mucho más imponente. Habiendo oído las historias que corrían por ahí de las salvajes peripecias de Rolfe, le costaba creer que aquel hombre —delgado pero no fibroso, bien vestido pero no ostentoso, que andaría por los veintitantos— fuera el legendario pirata. Tal vez él también mantuviese su identidad en secreto para protegerse de sus enemigos.
Sam se levantó e inclinó apenas la cabeza.
—Sam Cortland —se presentó.
Rolfe tendió la mano y Celaena miró la palma y los dedos tatuados que estrechaban la manaza de Sam. El mapa… Aquel era el mítico mapa que le habían tatuado en la mano a cambio de su alma. El mapa de los océanos del mundo; el mapa que cambiaba para señalar dónde se formaban las tormentas, dónde estaban los enemigos… y los tesoros.
—Supongo que vos no necesitáis presentación.
Rolfe se giró hacia Celaena.
—No —la asesina se arrellanó aún más en la silla—. Supongo que no.
Rolfe ahogó una risilla y una sonrisa torva se extendió por su rostro bronceado. Se acercó al arcón, un movimiento que proporcionó a Celaena la ocasión de examinarlo mejor. Espaldas anchas, cabeza alta, cierta elegancia flemática que procedía de la seguridad de saberse el más poderoso de por allí. Tampoco llevaba espada. Otro gesto audaz. E inteligente por su parte, puesto que los asesinos podrían haberse apoderado de su arma fácilmente.
—¿Coñac? —preguntó.
—No, gracias —dijo Sam.
Celaena notó los ojos de su acompañante puestos en ella, como si le ordenara en silencio que quitara los pies del escritorio de Rolfe.
—Aunque con esa máscara puesta —murmuró Rolfe— tampoco podríais beber —se sirvió una copa y dio un buen trago—. Debéis de pasar mucho calor, con toda esa ropa.
Celaena bajó los pies y pasó las manos por el borde curvado del escritorio hasta desplegar del todo los brazos.
—Estoy acostumbrada.
Rolfe volvió a beber y la miró durante un instante por encima del vaso. Tenía los ojos de un deslumbrante verde mar, tan brillantes como el agua que se extendía a pocas casas de allí. Mientras bajaba la copa, se acercó al otro lado del escritorio.
—Desconozco las costumbres del norte, pero aquí nos gusta saber con quién estamos hablando.
Celaena ladeó la cabeza.
—Como bien habéis dicho, no necesito presentación. En cuanto al privilegio de admirar mi hermoso rostro, me temo que muy pocos hombres disfrutan de él.
Los dedos tatuados de Rolfe apretaron la copa.
—Levantaos de mi sillón.
Al otro lado de la habitación, Sam se crispó. Celaena volvió a examinar el contenido del escritorio de Rolfe. Hizo chasquear la lengua con desprecio y negó con la cabeza.
—Deberías ordenar este desastre.
Advirtió que el pirata tendía la mano hacia ella y se levantó antes de que Rolfe pudiera aferrarle la lana negra de la capa. El señor de los piratas le sacaba una cabeza.
—Yo en vuestro lugar no haría eso —ronroneó.
Rolfe la fulminó con la mirada.
—Estáis en mi ciudad y en mi isla —apenas los separaba una mano de distancia—. No os halláis en posición de darme órdenes.
Sam carraspeó, pero Celaena miró a Rolfe directamente a la cara. Los ojos del pirata escudriñaron la oscuridad que se agazapaba entre la capucha de Celaena; la máscara negra y lisa, las sombras que ocultaban cualquier insinuación de sus rasgos.
—Celaena —advirtió Sam, y volvió a carraspear.
—Muy bien —la asesina suspiró sonoramente y rodeó a Rolfe como si no fuera más que un mueble interpuesto en su camino. Se sentó en la silla que descansaba junto a Sam, quien le dedicó una mirada tan incendiaria como para fundir la totalidad de los Yermos Helados.
Celaena sabía que Rolfe estaba pendiente de cada uno de sus movimientos, pero se limitó a ajustarse los pliegues de la capa azul marino. Se hizo un silencio, solo roto por los chillidos de las gaviotas que planeaban sobre la ciudad y los gritos de los piratas que se llamaban a gritos por las apestosas calles.
—¿Y bien? —Rolfe apoyó los antebrazos en el escritorio.
Sam miró a Celaena. Le tocaba hablar a ella.
—Sabéis muy bien por qué estamos aquí —dijo Celaena—. Pero quizás todo ese coñac se os haya bebido el entendimiento. ¿Debo refrescaros la memoria?
Rolfe le indicó que continuara con un gesto de aquella mano verde, azul y negra, como un rey en su trono que se dispone a oír las quejas del populacho. Cerdo.
—Tres asesinos de nuestra cofradía han aparecido muertos en Bellhaven. El único que consiguió escapar dijo que habían sido atacados por piratas —Celaena apoyó el brazo en el respaldo de la silla—. Piratas de vuestra bahía.
—¿Y cómo supo el superviviente que los piratas procedían de aquí?
Celaena se encogió de hombros.
—Quizás los tatuajes los delataron.
Todos los hombres de Rolfe llevan una mano multicolor tatuada en la muñeca.
Rolfe abrió un cajón del escritorio, sacó una hoja de papel y leyó el contenido.
—En cuanto me llegaron voces de que Arobynn Hamel me culpaba de tres muertes, hice que el maestro astillero de Bellhaven me enviara estos documentos. Parece ser que el incidente tuvo lugar en los muelles, a las tres de la mañana.
Era el turno de Sam.
—En efecto.
Rolfe dejó los papeles y alzó los ojos al techo.
—Si eran las tres de la mañana y el incidente sucedió en los muelles, que carecen de iluminación, como sin duda ya sabéis —Celaena no lo sabía—, ¿cómo es posible que vuestros asesinos vieran los tatuajes?
Celaena frunció el ceño.
—Porque sucedió hace tres semanas, en noche de luna llena.
—Ah, pero apenas estamos en primavera. Incluso allá en Bellhaven, las noches son frías. A menos que mis hombres hubieran prescindido de los abrigos, es imposible que…
—Ya basta —ordenó Celaena—. Seguro que ese papel está lleno de excusas baratas —la asesina cogió la cartera que llevaba consigo y sacó dos documentos sellados—. Esto es para vos —los arrojó al escritorio—. De parte de nuestro maestro.
Los labios de Rolfe insinuaron una sonrisa, pero cogió los documentos de todos modos y examinó el sello. Los levantó para mirarlos a la luz.
—Me sorprende que estén intactos.
Una mirada maliciosa asomó a los ojos del señor de los piratas. Celaena notó que Sam se erguía satisfecho.
Con dos hábiles golpes de muñeca, Rolfe rasgó ambos sobres usando un abrecartas que, al parecer, Celaena había pasado por alto. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto? Un error estúpido.
Se hizo el silencio mientras Rolfe leía las cartas. Entretanto, no dijo nada. Se limitó a hacer tamborilear los dedos contra la superficie de madera. Hacía un calor asfixiante, y el sudor caía a chorros por la espalda de Celaena. Se suponía que debían pasar allí tres días; el tiempo suficiente para que Rolfe reuniera el dinero que les debía. Que debía de ser mucho, a juzgar por el ceño que el pirata exhibía.
Al finalizar la lectura, Rolfe lanzó un largo suspiro y agrupó los papeles.
—Las condiciones de vuestro maestro son duras —objetó el pirata, pasando la vista de Celaena a Sam—, pero el acuerdo que propone no me parece descabellado. Quizás deberíais haber leído la carta antes de acusarnos a mí y a mis hombres. No habrá retribución por esos asesinos muertos. De cuyas muertes, tal como vuestro amo reconoce, yo no tengo la culpa, en último término. Parece ser que Arobynn Hamel tiene sentido común.
Celaena reprimió el impulso de acercarse a mirar. Si Arobynn no pedía una retribución por la muerte de aquellos asesinos, ¿qué hacían allí? Le ardía la cara de vergüenza. Había quedado como una tonta, ¿verdad? Como Sam hiciese amago de sonreír…
Rolfe volvió a golpetear la mesa con los dedos tatuados y se pasó una mano por aquel pelo oscuro, que le llegaba a la altura de los hombros.
—En cuanto al acuerdo comercial que propone… Le pediré a mi contable que calcule las tarifas, pero tendréis que decirle a Arobynn que no espere ningún beneficio, como mínimo, hasta el segundo envío. Puede que el tercero. Y si no le parece bien, que venga a decírmelo en persona.
¿Beneficios? ¿Envíos? Por una vez, Celaena se alegró de llevar la máscara puesta. Por lo que parecía, los habían enviado a cerrar una especie de inversión. Miró de reojo a Sam, que asintió como si supiera exactamente de qué hablaba el señor de los piratas.
—¿Y cuándo tendrá lugar el primer envío? —preguntó.
Rolfe guardó las cartas en un cajón del escritorio y lo cerró con llave.
—Los esclavos llegarán dentro de dos días, justo a tiempo para vuestra partida. Estoy dispuesto a alquilaros mi propio barco, de modo que podéis decir a esa tripulación vuestra tan melindrosa que son libres de regresar a Rifthold esta misma noche, si así lo desean.
Celaena se lo quedó mirando. Arobynn los había enviado a recoger… ¿esclavos? ¿Cómo era posible que hubiera caído tan bajo? Y había mentido acerca de la misión. Le temblaban las aletas de la nariz. Sam conocía los términos del acuerdo, pero por alguna razón había olvidado mencionar el verdadero motivo de la visita… a lo largo de los diez días que había durado la travesía. En cuanto estuvieran a solas, se las pagaría. Pero de momento… Celaena no podía permitir que Rolfe se percatara de su ignorancia.
—Espero que no haya incidentes —le advirtió—. A Arobynn no le complacería que las cosas se torcieran.
Rolfe rio por lo bajo.
—Tenéis mi palabra de que todo se desarrollará según lo acordado. Por algo soy el señor de los piratas.
Celaena se echó hacia delante y adoptó el tono tranquilo de un comerciante solo interesado por su inversión.
—¿Cuánto tiempo lleváis en el negocio del tráfico de esclavos?
No podía ser mucho tiempo. Adarlan llevaba únicamente dos años capturando y vendiendo esclavos, casi todos prisioneros de guerra que osaban rebelarse contra el conquistador. Muchos procedían de Eyllwe, pero también había prisioneros de Melisande y Finnitierland, e incluso de la tribu aislada de las montañas del Colmillo Blanco. La mayoría iban a parar a Calaculla y a Endovier, los campos de trabajo más grandes y famosos del continente, a las minas de sal y de metales. Sin embargo, cada vez eran más las casas nobles de Adarlan que adquirían esclavos. Y pensar que Arobynn quería sacar tajada de un negocio tan ruin… formar parte del mercado negro… Aquello mancillaría la reputación de toda la cofradía de asesinos.
—Creedme —aseguró Rolfe cruzándose de brazos—. Tengo experiencia de sobra. En cambio, deberíais inquietaros por vuestro maestro. El tráfico de esclavos es un negocio seguro, pero puede que deba invertir más recursos de los que imagina en impedir que nuestro acuerdo llegue a los oídos equivocados.
A Celaena se le revolvieron las tripas, pero fingió desinterés y repuso:
—Arobynn es un comerciante sagaz. Sacará el máximo partido a la materia prima que le proporcionéis, sea cual sea.
—Por su bien, espero que sea verdad. No quiero arriesgar mi nombre y mi reputación en vano.
Rolfe se levantó, y los dos asesinos hicieron lo mismo.
—Mañana os devolveré los documentos firmados. De momento… —señaló la puerta— os he preparado dos habitaciones.
—Solo necesitamos una —lo interrumpió Celaena.
Rolfe enarcó las cejas con ademán insinuante.
Detrás de la máscara, Celaena se ruborizó. Sam ahogó una risa.
—Una habitación, dos camas.
Rolfe rio a su vez mientras se dirigía a grandes zancadas hacia la puerta.
—Como gustéis. También tenéis dos baños preparados. —Celaena y Sam lo siguieron por un pasillo angosto y oscuro—. Aunque podéis usar solo uno —añadió con un guiño.
Celaena tuvo que recurrir a todo su autocontrol para no propinarle una patada en las partes bajas.