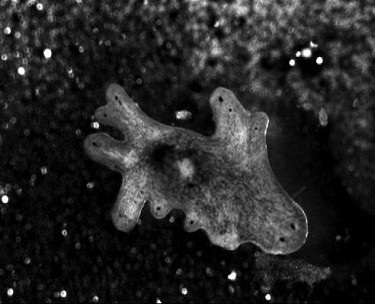
2.1. LA HISTORIA DE LA VIDA EN 1.000 PALABRAS
Hace 4.600 millones de años, restos de polvo y gas girando en un disco estelar alrededor del Sol empezaron a colapsarse hasta constituir un planeta que más tarde llamaríamos Tierra.
Esa gran masa derretida comenzó a enfriarse, pero muy pronto, hace 4.530 millones de años, un colosal impacto expulsó al exterior los materiales que a la postre formarían la Luna.
Mientras tanto, la superficie de la Tierra primigenia se convirtió en un laboratorio químico prebiótico donde las diferentes moléculas químicas iban combinándose y haciéndose cada vez más complejas, hasta que en algún momento hace 4.000 millones de años aparecieron unas protocélulas constituidas por envoltorios lipídicos que daban cobijo a macromoléculas de ácidos nucleicos con capacidad de autorreplicarse.
Dichas cápsulas de pre-vida podrían haberse creado y destruido en muchos lugares y sitios a la vez, o incluso llegado del espacio exterior a bordo de meteoritos; pero lo cierto es que fueron evolucionando hasta constituir los primeros microorganismos procariotas, con moléculas de ADN esparcidas por su interior junto a unos procesos metabólicos básicos que les permitían obtener energía de los compuestos químicos que atrapaban del medio exterior; entre ellos, la glucosa.
La vida procariota continuó evolucionando, fusionándose, sofisticándose y haciendo todo tipo de experimentos intracelulares durante 1.500 millones de años. Arqueas y bacterias se separaron, y a un tipo de estas últimas se les ocurrió inventar algo llamado fotosíntesis, provocando uno de los eventos más trascendentales en la historia de la vida en la Tierra: las cianobacterias llenaron la atmósfera de oxígeno.
Se calcula que las primeras células eucariotas con núcleo y orgánulos bien definidos aparecieron hace 2.000 millones de años, y perfeccionaron una manera de compartir material genético que daría origen a una reproducción sexual que les permitiría evolucionar más rápidamente.
El mundo continuó siendo unicelular hasta hace poco más de 1.000 millones de años. Entonces la evolución dio un salto más inverosímil, revolucionario y único que el propio origen de la vida: varios microorganismos aprendieron a trabajar en conjunto y terminaron renunciando a su identidad individual para convertirse en los primeros seres pluricelulares. Este hecho insólito y el fin de un período glacial facilitó la llegada de faunas como la de Ediacara hace 650 millones de años, formada por animales sésiles que no necesitaban moverse porque vivían en paz sin necesidad de depredarse los unos a los otros.
Este entorno bucólico se transformó con la llegada de los animales modernos y la fabulosa explosión del Cámbrico hace 530 millones de años. Fue posiblemente la etapa más esplendorosa de la vida. Como S. J. Gould ilustró en su apasionante libro La vida maravillosa, los organismos más aberrantes y los diseños corporales más inverosímiles que puedas imaginar aparecieron sin restricción Había más diversidad de estructuras básicas en el Cámbrico que en la actualidad. Y llegaron los artrópodos. Representados por los extintos trilobites o seres enigmáticos como Opabinia, serían los precursores de insectos, arácnidos o cangrejos y llegarían a representar el 85 por ciento de las especies animales del planeta.
La vida continuó diversificándose en los océanos con moluscos, medusas, amebas, crustáceos, estrellas de mar, pulpos, o ciempiés primitivos que según el registro fósil empezaban ya a explorar tierra firme. También aparecieron los cordados, animales que tenían un nervio central a lo largo de su cuerpo y de los que hace 485 millones de años surgieron los primeros vertebrados.
Los peces surcaron los mares hace 440 millones de años, y posteriormente las algas verdes evolucionaron hasta convertirse en las primeras plantas que colonizaron la tierra y aceleraron el desplazamiento de insectos hacia su interior.
En los siguientes millones de años a los peces les crecieron mandíbulas y dientes, y en los continentes salieron líquenes, más diversidad de plantas, ácaros y todo tipo de insectos, entre ellos algunos con alas y capacidad para volar. Cuando hace 363 millones de años empezó el Carbonífero, la vegetación ya cubría la tierra, había bosques con gigantescos helechos, árboles, libélulas de 60 centímetros, escorpiones y los primeros anfibios empezaban a abandonar los lagos para adentrarse en el mundo terrestre. La Tierra tal y como la conocemos estaba cogiendo forma. Hace 300 millones de años aparecieron los reptiles, luego los escarabajos, y muchos nuevos tipos de plantas. La vida se iba diversificando, hasta que hace 250 millones de años la gran extinción del Triásico eliminó el 96 por ciento de las especies marinas y el 70 por ciento de las terrestres. Se discute si fue un impacto, vulcanismo extremo, liberación de metano, o una combinación de catástrofes naturales lo que provocó un cambio climático extremo de consecuencias desastrosas para muchas especies, pero que permitió el brote de otras nuevas. Los mares se repoblaron con grandes depredadores, algunos reptiles dieron paso a los dinosaurios hace 225 millones de años, y pequeños mamíferos intentaban hacerse un espacio en este nuevo mundo hace 200 millones de años.
Llegó el Jurásico, acompañado de mayor diversidad de anfibios, insectos que chupaban sangre, reptiles, enormes peces, y unos dinosaurios a los que hace 150 millones de años les salieron alas, convirtiéndose en los precursores de los pájaros actuales. Algo faltaba para terminar de embellecer el planeta: las flores. Las plantas con flor nacieron hace 130 millones de años, motivando una nueva explosión de diversidad cuando los insectos empezaron a utilizar y dispersar su polen Llegaron animales como las abejas, serpientes u hormigas, que se han mantenido intactas durante 80 millones de años. Los dinosaurios continuaron creciendo majestuosos hasta que la caída de un meteorito hace 65 millones de años desencadenó la extinción del Cretácico, eliminándolos a todos excepto las aves. El vacío que dejaron los dinosaurios fue aprovechado por los mamíferos para abandonar su vida nocturna, aumentar de tamaño, y extenderse por los ya casi separados cinco continentes. Los pájaros se diversificaban, empezaban a cantar, y se convertían en las especies modernas que ahora conocemos. Unos mamíferos constituyeron hace 60 millones de años el grupo de los primates, mientras que otros decidieron irse a vivir a los océanos y dar lugar a ballenas o delfines. Hace 40 millones de años surgieron las mariposas, y los mamíferos continuaban diversificándose en felinos, jirafas, caballos, o chimpancés.
Hace 6 millones de años Ardi se convirtió en el homínido más antiguo que conocemos, una familia de primates que caminaban de pie y cuyo cerebro fue aumentando, pasando por los australopitecos que comían carne; habilis que fabricaban herramientas complejas; un ergaster con indicios de cierto lenguaje articulado, heidelbergensis y antecessor con conocimiento abstracto; hasta la llegada hace 200.000 años de un Homo sapiens que salió de África para intentar adueñarse de un mundo que durante un corto período de tiempo tuvo la ilusión de dominar.
Desde que pendí una apuesta por defender que las plantas aparecieron en tierra firme antes de ser ésta colonizada por los animales terrestres, y tras discutir si —como aseguran algunos paleobiólogos— la llegada de seres pluricelulares fue un evento más inesperado que la formación de las primeras bacterias, me apetecía poner cierto orden y asentar en mi cabeza algunos acontecimientos en la evolución de la vida en la Tierra, filtrando los que más me llamaban la atención. Compartí en el blog esta inocente pincel ada a la mayor historia jamás contada, se extendió por la red, y llegó incluso a las aulas escolares, donde jóvenes estudiantes se sintieron motivados a ampliarla. Qué gran honor.
2.2. FABRICANDO ANTÍDOTOS PARA EL VENENO DE SERPIENTES EN COSTA RICA, Y EL MALDITO BATRACHOCHYTRIUM DENDROBATIDIS
El «rascar donde no pica» es mucho más fácil de llevar a cabo cuando te encuentras fuera de tu entorno y rutina. Por eso es tan «sano» viajar. Te sientes más aventurero y abierto a probar nuevos platos, vas a museos que no pisarías si estuvieran en el pueblo de al lado, y te muestras tremendamente interesado por hablar con los locales sobre su cultura. Incluso tu mente parece abrirse y empieza a hacer planes revolucionarios sobre tu futuro. Alguna relación debe de haber con el demostrado aumento de divorcios tras las vacaciones. Al explorador científico le ocurre lo mismo, claro, y por eso se siente entusiasmado cuando estando de visita en Costa Rica le pregunta a una amiga periodista científica del diario La Nación: «¿Qué no debo perderme?», y ella responde: «Que te hablen de la extinción del sapo dorado en Monterverde; ve al Inbio, donde Rodrigo Gámez te hablará del color de las alas de mariposa, y llama al Instituto Clodomiro Picado para que te muestren cómo producen antídotos de serpientes». ¿Antídotos de serpientes? ¡Empecemos por ahí!
La primera serpiente que me mostraron en el reptiliario del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica fue una terciopelo de un par de metros. Perteneciente al grupo de las víboras, es la serpiente que más accidentes causa en este país, unos quinientos al año. Si te inyecta su veneno, además de un dolor espantoso, gran hinchazón y necrosis alrededor de la mordedura, las proteínas anticoagulantes que contiene empezarán a provocar hemorragias internas que, eventualmente, podrían desencadenar un shock cardiovascular que llevaría a la muerte en un 7 por ciento de los casos si no fuera porque unos científicos costarricenses se las apañaron para elaborar antídotos contra su veneno.
Es mucho más infrecuente, pero también podría picarte una serpiente de corral. Ellas representan la otra forma en que suelen actuar los venenos de las serpientes. Al igual que las cobras, su veneno está constituido por sustancias neurotóxicas que bloquean la comunicación entre los nervios y los músculos, induciendo parálisis en la zona afectada e incluso muerte por parada respiratoria en casos extremos. De nuevo, podrías tallecer si no te suministran uno de los sueros antiofídicos preparados en este centro. Creado en la década de 1970 para luchar contra la mordedura de serpientes en Costa Rica, al poco tiempo empezó a abastecer a toda Centroamérica, y en la actualidad se ha convertido en un centro de investigación y producción que exporta sus productos a todo el mundo y publica una veintena de artículos científicos al año, algunos de ellos en colaboración con laboratorios de diversos países, como el Instituto de Biomedicina del CSIC en Valencia.
El proceso de producción de los antídotos es conceptualmente sencillo: los científicos del Instituto Clodomiro Picado extraen veneno de las serpientes que acogen en su reptiliario, e inyectan pequeñas dosis a algunos de los 120 caballos que tienen en su tinca. Al cabo de unos días extraen unos 6 litros de sangre por caballo y purifican los anticuerpos que el equino ha generado contra las proteínas del veneno. Con eso, en sus propios laboratorios prepararán sueros como el que me mostró el subdirector del instituto José María Gutiérrez, específico contra las serpientes de coral. Si algún día te encuentras buceando en cualquier lugar remoto y una serpiente de coral logra abrir la boca lo suficiente para morderte e inocularte su veneno, inyectándote este suero antiofídico lograrás que los anticuerpos generados en el cuerpo de un caballo costarricense se enganchen a las proteínas neurotóxicas y las neutralicen.
Resultado del primer «rascar donde no pica» sobre venómica y antivenómica: un éxito. Nunca me había pasado por la cabeza pensar cómo se fabricaban los antídotos para intentar disminuir las 125.000 muertes por mordedura de serpiente que según la OMS se producen cada año. Y tampoco si el color de una flor tenía un origen completamente diferente al de las alas de una mariposa…
«Prefiero un quetzal a cinco vacas.»
Esto le dijo el alcalde de un poblado interior de Costa Rica a Rodrigo Gámez, director del Instituto Nacional de Biodiversidad de San José, para convencerle de su predisposición a cuidar los bosques frente a empresarios que querían explotar su territorio. El sentido era muy claro: los quetzales —pájaros preciosos que habitan en los bosques del Caribe— generaban muchos más ingresos en turismo que la ganadería o la agricultura.
Cuando se habla de preservar la biodiversidad o salvar especies en peligro de extinción suelen aparecer dos posturas bastante confrontadas: unos argumentan con valores éticos y de responsabilidad frente a la naturaleza, mientras otros anteponen el bienestar humano y el progreso económico a un simple pajarito. Para los segundos, proteger la biodiversidad es un capricho de países ricos, pero un lujo para los que se encuentran en pleno desarrollo. Lejos de ser coherente, es una visión absolutamente miope que sólo ve el beneficio inmediato. Incluso en términos estrictamente económicos, a medio plazo conservar es mucho más rentable que destruir. Y si no, que se lo digan a Costa Rica.
Rodrigo Gámez me explicó que, a pesar de ser un país tan pequeño, debido a su orografía, temperatura estable, y a haber sido un puente intercontinental que tras su formación permitió el encuentro de especies provenientes de América del Sur y América del Norte, acumula hasta el 4 por ciento de la biodiversidad existente en todo el mundo. Mucha más que Canadá y Estados Unidos juntos. Y lo más importante: ha sabido conservarla. Un tercio del territorio de Costa Rica está protegido, es de los pocos lugares donde los bosques están creciendo, y apostó por un modelo de turismo sostenible que ha enriquecido tanto a la naturaleza como a sus ciudadanos.
En los trópicos se acumula el 80 por ciento de la biodiversidad mundial. Protegerla y saber sacarle partido es una apuesta ganadora para los países que la contienen. Sin duda, hay problemáticas prioritarias, pero no deben ofuscar el hecho de que la biodiversidad es un tesoro irreemplazable que cada vez será más cotizado, incluso económicamente.
«Es mucho mejor vender un árbol 1.000 veces que sólo una», me dirían en la reserva biológica de Monteverde en relación con los visitantes que les llegan. «¡Pero no es sólo el turismo lo que da beneficios!», insistió Rodrigo Gámez tras explicar la anécdota del quetzal.
Rodrigo me mostró sus gráficos, en los que pude comprobar que en los parques nacionales el turismo naturalista dejaba más ingresos por hectárea que la deforestación para plantar café. Pero enseguida mencionó los beneficios derivados de las numerosas investigaciones internacionales que atraen los manglares, los bosques nubosos o los arrecifes coralinos. Habló de mejoras en la calidad de vida, de la educación recibida por los 180.000 alumnos que pasan por el Inbioparque cada año, de biodiplomacia, y del síndrome de déficit de naturaleza que afecta a los niños de las ciudades por falta de contacto con entornos naturales.
Y a continuación me acompañó por sus laboratorios de bioprospección, donde científicos y empresarios locales perseguían descubrir principios activos de animales y plantas para sintetizar químicamente pinturas, pesticidas, o medicamentos de origen natural. Dos de los productos que esa institución ya ha patentado y comercializado eran un tranquilizante a partir de una variedad de tilo, y unas pastillas para problemas digestivos elaboradas con extractos de la planta «hombre grande», utilizada tradicionalmente para tratar dolores estomacales.
Además de los aspectos medioambientales, la clave es comprender que la biodiversidad también es una valiosísima fuente de recursos que puede generar productos de gran valor agregado si la sabemos explotar de manera sostenible.
Rodrigo no se cansaba de repetir este mensaje, pero el Aha! moment de verdad llegó cuando, acompañándome por las instalaciones del Inbio, la oruga de una mariposa Morpho se posó en su hombro y me dijo: «¿Sabes cuál es el origen del color azul de sus alas?». Tras mi expresión desencajada, explicó que las flores deben su color a pigmentos, sustancias químicas que producen color. Pero los tonos de las alas de algunos insectos, aves o mariposas son el resultado de estructuras microscópicas que reflejan la luz a diferentes longitudes de onda. Los pigmentos llevan siglos utilizándose como tintes o pinturas, pero hace poco que estos otros colores estructurales se están empezando a utilizar industrialmente para conseguir productos con color propio sin necesidad de ser pintados. Era sólo un ejemplo de lo que se puede aprender y aprovechar con los centenares de miles de especies diferentes que habitan sólo en Costa Rica. Imagínate en el resto del mundo.
A sus setenta y tres años envidiablemente bien llevados, Rodrigo Gámez no necesitaba argumentos económicos para justificar su compromiso con la preservación de la naturaleza. Yo tampoco; me preocupa más que nuestro crecimiento incontrolado convierta el mundo en un lugar plano, homogéneo, civilizado y aburrido. Con Rodrigo invertimos más tiempo y pasión conversando sobre los árboles del parque, los hilos de araña, o sus colecciones de mariposas y su extenso catálogo de especies de insectos. Pero si como director del Instituto Nacional de Biodiversidad de Costa Rica le tocaba demostrar la rentabilidad económica de proteger la biodiversidad frente a políticos y gobernantes, disponía de argumentos sólidos para hacerlo. La biodiversidad es una fuente de riqueza, no sólo en sentido metafísico.
Maldito Btrachochytrium dendrob atidis
La tercera recomendación de Debbie, mi amiga periodista, me llevó al Centro Científico Tropical de Monteverde, cuyo bosque nuboso había albergado miles de sus característicos sapos dorados, hasta que en 1989 fue visto el último ejemplar.
El causante de la extinción de esta especie endémica de Costa Rica fue el maldito Batrachochytrium dendrobatidi, un hongo que está causando estragos entre los anfibios de Centroamérica. Dicho hongo infecta su piel provocando una enfermedad llamada quitridiomicosis, que impide la respiración cutánea propia de los anfibios y termina asfixiándolos.
¿De dónde salió este hongo? Siempre ha existido en ambientes húmedos y crecido a temperaturas entre 17-25 °C. El problema fue que hasta hace poco los microclimas de los bosques tropicales de Centroamérica no eran tan cálidos. Los investigadores que me acompañaron por unos senderos considerablemente más angostos que los reservados a turistas confirmaron que la rápida expansión del hongo a causa del cambio climático es la hipótesis más consistente sobre la desaparición del sapo dorado y una especie de rana arlequín. Sus más de quince años recogiendo datos meteorológicos en el bosque nuboso de Monteverde, y relacionándolos con las fluctuaciones en la población de ranas y sapos de la zona, así parecen indicarlo.
Sin embargo, el maldito Batrachochytrium no es la única amenaza a los delicados anfibios. A un centenar de kilómetros de Monteverde, el científico Steven Whitfield estableció que el 75 por ciento de los anfibios de la Estación Biológica de la Selva habían desaparecido en los últimos treinta y cinco años[39]. Pero no a consecuencia del hongo, sino —sin descartar episodios de sequías o uso de plaguicidas— posiblemente debido a cambios en la hojarasca del suelo.
La desaparición acelerada de anfibios es un hecho contrastado en diferentes lugares del mundo. Al tratarse de especies tan vulnerables a pequeños cambios en los ecosistemas, los anfibios son considerados indicadores biológicos, y su pérdida demuestra que algo está ocurriendo en sus hábitats. Averiguar ese algo y comprender el funcionamiento interno de la naturaleza es una tarea harto complicada.
«Para ello tenemos las parcelas de monitoreo a las que te llevamos», me explicaron los investigadores del Centro Científico Tropical. Tras treinta minutos adentrándonos en el bosque nuboso de Monteverde paramos de golpe y dijeron: «Esto es una parcela». No vi nada. Frente a mí sólo tenía más bosque. Prestando atención a las indicaciones de mis guías, pude ver unas pequeñas placas en los árboles, una cajita que contenía aparatos de medidas meteorológicas, y unos palos metálicos que delimitaban un terreno de 10 x 10 metros de bosque. Era una de las múltiples parcelas esparcidas por puntos estratégicos de la región que diversos grupos de científicos estaban monitoreando constantemente para tener bajo control las fluctuaciones en temperatura, humedad relativa, viento, presión atmosférica, incidencia de luz, tipos deplantas, grosor de árboles, especies de insectos, comunidades de microorganismos, cambios en la fauna. La casualidad hizo que justo a los pocos minutos apareciera un grupo de ecólogos tomando muestras de árboles y recogiendo hojas a una altura específica para ir completando su registro de la vegetación de la zona.
La idea es conceptualmente poderosa: tener fragmentos de bosque absolutamente caracterizados y monitoreados para conseguir un registro extenso de datos con los que entender mucho mejor qué está ocurriendo en esos ecosistemas. En esos ambientes existen multitud de microclimas en función de cómo incide la luz, la dirección del viento, o pequeñas fluctuaciones de latitud. La posibilidad de monitorear todos esos datos y poder comparar la evolución de parcelas situadas en diferentes zonas del mismo bosque, o incluso con centros de monitoreo ya en funcionamiento en otras áreas tropicales, está proporcionando a los ecólogos una valiosísima herramienta para comprender la magnitud de los cambios provocados por el calentamiento global, la intromisión humana, la llegada de nuevas especies, o las medidas de protección destinadas a preservar esos paraísos de biodiversidad cada vez más endebles.
La ciencia, cuanto más rascas, más pica.
2.3. PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD POR CAPRICHO
Hasta cierto punto, es relativamente sencillo saber si hace cincuenta años había sapos dorados en los bosques de Costa Rica, o si en los alrededores de tu pueblo la fauna era muy diferente a la actual Puedes preguntarle a tu abuelo, y sanseacabó. Y si quieres una información más metódica, seguro que encontrarás algún trabajo de los muchos ecólogos que han ido documentando la flora y la fauna que existía en los diferentes parajes terrestres. Incluso puedes extender tu conocimiento recurriendo a libros, restos arqueológicos, o fósiles. Pero ¿qué ocurre con los océanos? Conocer el tipo y la cantidad de peces que habitaban hace sólo cincuenta, cien o mil años bajo la superficie de nuestros mares es tremendamente más complicado.
De eso se encarga una nueva y curiosa disciplina científica llamada ecología marina histórica, que utiliza recortes de periódicos, menús de restaurantes, o cualquier tipo de pista que le dé datos sobre el pasado de los ecosistemas marinos. Uno de los estudios más llamativos lo realizó la bióloga marina Loren McClenachan, comparando las fotos que los turistas se tomaban con sus presas cuando iban a pescar en una región del golfo de México.
Loren visitó los archivos de la biblioteca pública de la población de Cayo Hueso en Florida, y tuvo la suerte de encontrar un registro completísimo de fotografías tomadas desde 1957, todas desde los mismos barcos que utilizaban los turistas para pescar. Cuando las puso en orden, el resultado fue impresionante. En la primera fotografía de 1957 se podía ver un grupo de pescadores posando satisfechos con varias piezas que alcanzaban el metro y medio de longitud. En otra tomada en 1958 aparecía una familia rodeada de peces del mismo tamaño. Pero al llegar a la década de 1970, las piezas ya eran claramente mucho menores. En las fotografías de la de 1980 los turistas sujetaban con sus manos peces de escasos 40 centímetros, y en las de hace unos pocos años ya ni se molestaban en aparecer junto a sus vulgares pescados de 20 centímetros.
La investigación demostró que en los últimos cincuenta años la sobreexplotación pesquera de esa área del golfo de México había eliminado las especies grandes, cuyo valor en la cadena trófica es vital Ahora, si los turistas dejaran de pescar podrían pasar dos cosas: que con el tiempo el ecosistema se restableciera, o que ya estuviera tan dañado que nunca volviera a recuperar las especies que en él habitaban.
Si pensáis que no es tan alarmante, posiblemente será porque en realidad no tenemos conciencia de cómo eran los fondos marinos hace un siglo. La pesca que estos turistas realizaron es el equivalente a cazar leones o grandes depredadores en la sabana africana. Pero como el interior de los océanos no se ve, parece menos grave.
Esta falta de concienciación es el punto en que más insistió el ecólogo marino del CSIC y explorador del National Geographic Enric Sala cuando durante nuestro encuentro en la sede central de esta mítica sociedad me dijo: «Imagínate que vas a la carnicería y te dicen «Hoy tenemos carne de tigre. ¿No te parecería aberrante? Es lo mismo que pedir atún rojo en un restaurante japonés». La denuncia de Enric es contundente: se pescan grandes depredadores en declive como el atún rojo o el pez espada porque hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por ellos. Pero esto no tiene sentido desde el punto de vista medioambiental Es como comer leones o tigres en lugar de vacas o pollos. Nos gusta alimentarnos de las especies que están en lo alto de la cadena alimentaria, que además de reproducirse menos y crecer más lentamente, tienen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas. En protección de los océanos, estamos muy atrasados respecto a lo que ocurre en los sistemas terrestres. «Lo que estamos haciendo en los mares es como convertir la selva amazónica en un campo de golf», dice Enric, asegurando que en los últimos cien años en el Mediterráneo han desaparecido el 99 por ciento de los tiburones, y a escala mundial se han colapsado el 30 por ciento de las pesquerías en las últimas cinco décadas. En el fondo, la razón es que nos falta esa conciencia y legislación que sí tenemos sobre los animales terrestres. Si actuáramos como un depredador más, comiendo pescado pequeño como sardinas o calamares, no sería un problema grave en absoluto, pero nos obsesionamos con cazar las especies más frágiles y cuya desaparición desequilibra más a los ecosistemas. Es uno de los sinsentidos que todavía tenemos pendiente resolver.
2.4. EL GUSANO DE OCHO CABEZAS
Momento memorable. Y cuando digo memorable, me refiero justamente a eso, a que posiblemente no lo olvidaré en mi vida: ver un gusano con ocho cabezas, cada una yendo a su aire, intentando escapar del cuerpo que las mantenía unidas. Cómo. ¿No os lo creéis? Escribid «8 heads regeneration» en YouTube, y os aparecerá el vídeo que colgué el mismo día que me lo cedió en exclusiva el investigador del MIT Peter Reddien.
A ver, tampoco os hagáis grandes expectativas. Es una secuencia corta en la que se ve una masa amorfa moviéndose, más bien con pinta de ameba, y sin que en un primer momento se distingan a la perfección dichas cabezas. Pero si detenéis la imagen en el segundo 7, en ese instante observaréis ocho protuberancias repartidas por el cuerpo. Son cabezas, y los puntos negros que veréis en ellas, ocho pares de ojos. Los dos más grandes y nítidos, a la derecha de la imagen, son los de la cabeza original, la única que tenía el animal antes de que los investigadores le inhibieran un gen, le hicieran diversos cortes en su cuerpo, y contemplaran cómo iban apareciendo cabezas.
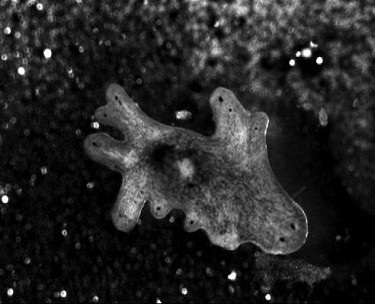
¿Qué investigadores se distraen con eso? Biólogos del Whitehead Institute como Danielle Wenemoser, que durante una cena de amigos y tras mi típica pregunta «¿A qué te dedicas?» se le ocurrió decirme que investigaba regeneración celular con unos gusanos llamados planarias, y acababan de grabar uno con ocho cabezas, el caso visualmente más espectacular que se había conseguido hasta el momento. A los pocos días estaba en su laboratorio, pidiéndole a su jefe que nos cediera el vídeo y explicara qué sacaban en claro cortando cabecitas de gusanos milimétricos. Ahí va la explicación, pero no dejéis de ver el vídeo. No encontraréis nada mejor en YouTube.
¿Qué es una planaria?
Las planarias son gusanos con una capacidad de regeneración espectacular. Si le cortas una pata a una salamandra, le crecerá una nueva. Si te quitan la mitad del hígado, volverá a crecer. Algunos peces regeneran aletas e incluso parte de la espina dorsal. Pero esto no es nada comparado con lo que hacen las sorprendentes planarias, animales cuya capacidad regenerativa extrema lleva estudiándose más de cien años: si las partes por la mitad, en uno de los trozos crecerá una cabeza y en el otro una cola. Si cortas la cabeza entre los ojos, al poco tiempo tendrás un gusano con dos cabezas completas e independientes. Le quitas un fragmento 300 veces más pequeño que el total del cuerpo, y es capaz de regenerar un individuo entero. De verdad, es más espectacular de lo que parece, ese fragmento diminuto que acabas de extraer no tiene ni «boca-ano» (las planarias comen y excretan residuos por el mismo orificio situado en medio de su cuerpo), ni cerebro, ni casi nada. ¿Cómo crece entonces? ¿Cómo se alimenta mientras todavía no tiene boca, ni sistema digestivo? Resulta que no sólo aparecen nuevas células, sino que algunas de las preexistentes en ese trocito ínfimo que equivaldría a sacarte un pedazo de la pierna se transformarán en estructuras básicas del organismo. Además, es que no se trata de un simple crecimiento, sino de una verdadera regeneración en sentido inverso al desarrollo normal. No es que te corten un brazo y crezca uno nuevo, es que ¡a partir del brazo sale un individuo completo!
Pero ¿cómo lo consiguen? y ¿cómo sabe el trozo de gusano dónde tiene que crecer una cola o una cabeza? Eso es lo que está estudiando el laboratorio de Peter Reddien Las planarias son un modelo animal ideal para estudiar las células madre; qué mecanismos hay involucrados en su diferenciación, qué señales están relacionadas en el desarrollo de nuevas estructuras, qué diferencia una célula de planaria y una humana, y cómo podríamos llegar a inducir cierta regeneración.
Peter Reddien es de los científicos honestos que no te vende aplicaciones espectaculares en un futuro cercano. Asegura que todavía estamos en la fase de investigación básica para comprender los factores genéticos y moleculares relacionados en estos procesos. Le pregunto si ve viable el siguiente escenario: «Imagínate que dentro de un tiempo entendáis perfectamente los mecanismos involucrados en la regeneración de la pata de una salamandra y, al compararlos con un ratón, comprobéis qué es lo que tiene inhibido. ¿Te imaginas poder activar genes, o inducir señales moleculares que despierten la capacidad de regeneración que un ratón tenía silenciada, y conseguir que le crezca de nuevo una pierna amputada?». Me mira con cara de «a tanto no llegaremos», pero admite que en el fondo ésa es la idea básica: «Entender qué ocurre a nivel molecular, compararlo con animales que no se regeneran, y ver si podemos inducir algún tipo de regeneración celular».
¿Cómo hacer un gusano con múltiples cabezas?
Peter Reddien es reconocido por aplicar las técnicas de RNAi (ARN de interferencia) al estudio de planarias. Lo que hacen es bloquear con fragmentos de ARN genes específicos de un animal, y ver qué ocurre. Si al animal sólo le aparece un ojo (me lo invento), es que el gen silenciado estaba relacionado con el desarrollo de los ojos. Con esta metodología han dado respuesta a una de las preguntas más antiguas de los investigadores en planarias: cuando cortas la cabeza y la cola de un gusano a la vez, el fragmento que queda, ¿cómo sabe que de un extremo tiene que salir una cabeza y del otro una cola? Un investigador de su laboratorio, Chris Petersen, demostró que el gen Smed-,catenin-1 controlaba la polaridad en esta regeneración De hecho, cuando silenciaban este gen y cortaban la parte posterior de la planaria, le salía otra cabeza en lugar de una cola. Y cuando sobreexpresaban ese mismo gen, generaban un gusano con dos colas y ninguna cabeza.
De esta misma manera consiguieron los ejemplares del vídeo: inhibieron el gen Smed-,catenin-1, realizaron varios cortes a los gusanos originales, y de las incisiones iban apareciendo cabezas. De nuevo, el objetivo final era encontrar diferencias entre una célula de planaria y una humana. Y no hay tantas. Se calcula que este «ridículo» gusano tiene 20.000 genes, y nosotros unos 25.000. A nivel celular, compartimos una larga historia biológica en común y no somos tan diferentes como nuestra apariencia externa puede sugerir.
2.5. DEL AMOR AL ODIO EN UN SOLO PARÁSITO
Paseando con actitud de explorador científico por la sesión de pósters de un congreso de neurociencia, se cerró un ciclo casi tan inverosímil como las vidas de las criaturas que inventaron el control mental: los fascinantes parásitos.
Hay un parásito que cuando invade el cerebro de unas hormigas las induce a subir a lo alto de la hierba para permitir que una vaca se las coma. Este parásito sólo puede madurar en el hígado del rumiante, luego viaja a su intestino para reproducirse, y allí libera huevos por las heces. Estos huevos generan larvas que de alguna manera deben regresar al hígado de la vaca. Lo consiguen infectando hormigas, manipulando su comportamiento, y utilizándolas como vector que les permite completar el ciclo.
Pobres hormigas; cuando otro hongo parásito determinado las infecta, también empiezan a trepar por las hojas de la hierba para que cuando el hongo emerja de su cabeza pueda explotar y expulsar las esporas desde más alto.
Más curioso todavía: cuando el parásito Sacculina granifera coloniza el cuerpo de un cangrejo macho, secreta unas hormonas feminizantes que le hacen comportarse como si fuera una hembra. El cangrejo se dirige hacia la arena, hace un agujero, y adopta la posición de expulsar larvas; pero salen las del parásito, claro.
También hay un crustáceo llamado Gammarus lacustris que se alimenta en las orillas de los ríos, y suele escapar rápidamente si aparece un pato. En cambio, cuando está infectado de una larva que sólo se reproduce en el cuerpo de las aves, hace todo lo contrario: sale del agua y se deja devorar por los patos. El parásito se ha adueñado de su mente y llega a dirigir su comportamiento.
Algo parecido ocurre con el parásito por el que se advierte a las embarazadas que no estén en contacto con los gatos: la mayoría de nosotros, y con total seguridad los que hayáis convivido con gatos, tenéis el Toxoplasma gondii enquistado en algunas de vuestras células. No os preocupéis, no es peligroso. Sólo causa problemas cuando el sistema inmunológico se deprime por enfermedades como el sida, o no está todavía desarrollado como en los fetos. Por ese motivo a las embarazadas les recomiendan alejarse de los gatos, porque son el único animal en cuyos intestinos se reproduce el Toxoplasma.
Eso lo saben los médicos, pero no los ratones. Cuando este parásito infecta a un ratón, viaja a su cerebro, de alguna manera afecta a su comportamiento, y hace que pierda el miedo a los gatos. Por increíble que parezca, esto se demostró con un experimento muy sencillo en la Universidad de Oxford: el científico Manuel Berdoy construyó una especie de gran jaula-jeroglífico con diferentes caminos y estancias, y puso orina de gato en un rincón. Cuando colocó ratones normales en la jaula, éstos evitaban a toda costa acercarse a ese lugar. En cambio, al poner roedores infectados pasaban por allí sin ningún inconveniente. Habían perdido el miedo a los gatos.
Este experimento, que leí en un artículo de Scientific American hace años, fue el que despertó mi profundo interés por los parásitos, e hizo que continuara rascando en esta evidencia de que la belleza está en los ojos del espectador. El artículo era obra del neurocientífico de Stanford Robert Sapolsky, quien explicaba que en 2002 estaba paseando por la sesión de pósters del congreso anual de la Sociedad de Neurociencia estadounidense, se topó con la investigación de Berdoy y le pareció lo más intrigante que había leído en mucho tiempo. Causalidades de la vida, en noviembre de 2008 yo estaba paseando por la sesión de pósters de ese mismo congreso, y me topé con un trabajo que hablaba del mecanismo fisiológico por el cual el Toxoplasma modificaba el comportamiento de los ratones. Miré quiénes eran los autores del póster, y leí: «Sapolsky, R.» ¡Uau! Abordé de inmediato al joven investigador que estaba plantado enfrente del póster, preguntándole si existía alguna relación con el artículo que yo había leído cinco años antes. Patrick House respondió sin vacilar: «¡Claro! Robert llegó impactado. Él trabaja en neurofisiología del estrés, y nos dijo que debíamos entender a toda costa qué hacía el Toxoplasma en el cerebro de los ratones». Cinco años después, parece que se cerraba el ciclo. Patrick me explicó que el Toxoplasma afecta a la segregación de una hormona relacionada con el estrés llamada corticosterona. Cuando exponían ratones sanos a orín de gato, sus niveles de corticosterona aumentaban, generando una reacción de estrés y de miedo. Sin embargo, en los ratones parasitados no se apreciaba ningún cambio. Además, habían observado una mayor actividad cerebral en las áreas relacionadas con la atracción, una respuesta equivalente a cuando se les presentaba olor de ratón hembra. Según Patrick House, la atracción y el miedo podrían estar mucho más relacionados fisiológicamente de lo que podemos pensar. Cuando le pregunté si el Toxoplasma podía tener algún efecto en los humanos, me respondió que ciertos estudios relacionaban este parásito con la esquizofrenia, las conductas arriesgadas, el incremento de testosterona en los hombres, y la promiscuidad en las mujeres, pero matizó que se trataba de investigaciones con muestras muy pequeñas. Actualmente, su equipo está analizando el genoma del Toxoplasma, ya que posee genes que codifican moléculas análogas de neurotransmisores. Este hecho podría explicar su capacidad de manipular la mente de los ratones.
Alucinantes los maravillosos parásitos. En la antigua Grecia los Parasitos (para:- «al lado de»; sitos: «comida») eran las personas encargadas de custodiar las despensas de comida y servirla en los banquetes. Precisamente delgados no estaban y, con el tiempo, el término pasó a aplicarse a cualquier individuo que conseguía alimentarse a costa de otros. Fue bastantes siglos más tarde cuando la biología incorporó esta palabra a su terminología científica para definir a los seres que necesitan vivir dentro o sobre otros animales o plantas para aprovecharse directamente de ellos.
Los parásitos son las criaturas más fascinantes que existen. Hay un crustáceo parásito que cuando invade cierto tipo de peces, primero se come sus lenguas y después se engancha a sus agallas para ir creciendo hasta convertirse en una nueva y más dura lengua. El pez la utilizará igualmente para triturar su comida, pero parte de la presa se la quedará el crustáceo. El sapo Scaphiopus couchi pasa once meses al año durmiendo enterrado bajo las arenas del desierto de Arizona, acompañado de un pequeño gusano que le va chupando sangre desde su vejiga y poniendo huevos. Cuando llegan las noches lluviosas de julio y agosto, el sapo despierta para reproducirse y comer termitas, momento que aprovecha el parásito para expulsar las larvas en busca de nuevos hospedadores con los que repetir el ciclo. Si algún día te pica la famosa mosca tsé-tsé, quizá te transmita algún parásito africano del género Trypanosoma, que empezaría a robar oxígeno y glucosa de tus células, se multiplicaría, se las apañaría para hacer un quiebro a tu sistema inmunológico y llegaría a tu cerebro, donde descontrolaría tu reloj biológico transformando la noche en día y provocando la peligrosa enfermedad del sueño.
Hay más especies parasitarias que de vida libre, hay parásitos multicelulares que viven dentro de una única célula, hay parásitos que se reproducen solos y otros que viven en cópula permanentemente, e incluso hay parásitos que infectan a otros parásitos. La diversidad de formas y ciclos de vida de los parásitos es espectacular. De acuerdo, ojalá estuviera erradicado el dichoso protozoo microscópico Plasmodium, que causa un millón y medio de muertes al año por malaria. Tampoco hace ninguna gracia que la mayoría de los niños en el Tercer Mundo compartan su comida con gusanos instalados en sus intestinos como el Ascaris lumbricoides. Y a nadie le parecen atractivos los piojos o amebas que causan diarreas en viajeros. Pero si nos alienamos de los problemas sanitarios que provocan, los parásitos nos abrirán las puertas a un mundo mucho más aberrante, misterioso y fascinante de lo que podamos llegar a imaginar.
2.6. ORIGEN DE LA PRE-VIDA
Para encuentros fortuitos, el de los estudiantes que encontraron los viales de uno de los experimentos más famosos de la historia, que llevaban cincuenta años extraviados.
En 1953 el químico Stanley Müer diseñó un sistema de tubos y matraces de vidrio, en los que intentó recrear las condiciones de la Tierra hace 4.000 millones de años, para ver si aparecía «algo» cercano a la vida. Mezcló agua con metano, amoníaco e hidrógeno (los gases que supuestamente contenía la atmósfera primigenia), y aplicó descargas eléctricas para simular la gran cantidad de rayos que caían entonces sobre la superficie del planeta. A las pocas horas el matraz ya contenía diferentes tipos de aminoácidos, las moléculas que constituyen las proteínas. El hallazgo fue impactante, porque reflejaba la tremenda facilidad con que se podían formar moléculas orgánicas complejas a partir de otras mucho más sencillas, y daba una gran esperanza a la comprensión científica del origen de la vida en la Tierra. El experimento reforzaba la hipótesis de que todo empezó en una sopa prebiótica; una especie de balsas en las laderas de los volcanes donde poco a poco se iban formando moléculas, recombinándose, y aumentando el grado de complejidad hasta generar algo capaz de metabolizar energía del exterior, mantener una estructura estable y hacer copias de sí mismo.
En la actualidad, esa idea de caldo primigenio en pequeños lagos superficiales está siendo reemplazada por lugares como el interior de la Tierra o los fondos oceánicos, más propensos a mantener una actividad química que pudiera dar lugar a las primeras estructuras celulares. Además, los geólogos saben que la composición atmosférica en los albores de la Tierra era muy diferente a la que utilizó Miller en su experimento. El experimento de Miller continúa siendo un referente para todos los investigadores en el campo de la química prebiótica por su enorme valor conceptual, pero como pista válida para perseguir las primeras etapas del verdadero origen de la vida perdió toda su vigencia. De hecho, estaba olvidado, hasta que tras la muerte de Stanley Müer en mayo de 2007 uno de sus últimos colaboradores encontró una caja en su viejo laboratorio llena de botecitos etiquetados como «Experimentos de 1953-1954». Contrastando con las libretas originales de Müer, Jeffrey Bada comprobó que esos viales contenían muestras del famoso experimento, pero también de otras dos versiones desconocidas que Miller había realizado alterando ligeramente las condiciones iniciales. En una de esas versiones, Miller había inyectado vapor de agua directamente en el lugar donde mezclaba gases con descargas eléctricas. En la década de 1950 eso no tenía demasiada importancia, pero ahora recobraba interés porque sabemos que las erupciones volcánicas de la Tierra primigenia sí podían emitir gases como los que Müer había utilizado y formar nubes a su alrededor, cuya composición sí estaría acorde con las condiciones de su experimento. Müer había analizado dichas muestras, pero no con los espectrómetros tan sensibles que existen actualmente. El verano pasado Jeffrey Bada y otro científico llamado Adam Johnson volvieron a analizar las muestras y descubrieron hasta 22 aminoácidos en la versión ignorada por Miller, el doble de los que él había anunciado anteriormente. Además, 20 de los aminoácidos coincidían con los que constituyen las proteínas de los seres vivos. Es decir, el experimento publicado por Miller había perdido validez porque las condiciones que utilizó no eran fieles a la atmósfera primitiva, pero sin él saberlo había realizado otro que sí reproducía bien cómo podían ser las nubes cercanas a los volcanes, y además contenía muchos más aminoácidos de los que él había podido detectar.
Más allá de la anécdota, resulta curioso que estas investigaciones se enmarquen en el campo del origen de la vida, pues si algo ponen de manifiesto es lo tremendamente fácil que resulta la aparición de aminoácidos y otras moléculas orgánicas en casi cualquier condición. La Tierra debía de estar llena de ellas. El origen de la pre-vida no parece muy misterioso. El gran reto a solucionar en la comprensión científica del origen de la vida es saber cómo los primeros amino-ácidos, lípidos o ácidos nucleicos llegaron a constituir proteínas que tuvieran capacidad catalítica, o material genético que codificara información, en qué orden, y cómo pudieron llegar a ensamblarse en algo tan complejo como es una célula. Aquí es donde se encuentran las investigaciones más apasionantes.
¿Qué fue antes?, ¿el gen o la proteína?, ¿o quizá lo más fundamental fue la aparición de una membrana lipídica que facilitara una estructura, un espacio cerrado donde se combinaban tales moléculas? ¿Es más importante el metabolismo (un ciclo químico que permita el intercambio de energía) o la información (genes)? Mucho antes de la llegada del ADN, ¿hubo un mundo previo de ARN, molécula que también puede codificar información y al mismo tiempo tiene capacidad catalítica? Éstas son las grandes preguntas que se han de resolver si queremos comprender el misterio del origen de la vida. El experimento que se llevaría el gran premio sería aquél que, en lugar de meter metano, hidrógeno y amoníaco en un matraz, y comprobar que se forman aminoácidos o nucleótidos, pusiera nucleótidos, lípidos, aminoácidos, y saliera una proteína catalizando reacciones orgánicas dentro de una protocélula. Eso sí que sería espectacular. ¡Pero no tan descabellado!, porque por sorprendente que parezca, la vida en la Tierra se originó muy pronto tras la formación del planeta. Incluso, según algunos científicos, la generación de vida no es un proceso tan complicado. Todavía recuerdo un seminario en nuestro Fellowship del MIT del biólogo evolutivo Charles Marshall, cuando nos dijo algo parecido a «la formación de las primeras bacterias no es el paso más insólito de la evolución. A los pocos millones de años ya había seres unicelulares sobre la Tierra, probablemente la vida apareció y desapareció varias veces hasta que cierto tipo prosperó. Y seguro que hay formas de vida simples en otros planetas. En cambio, costó 2.000 millones de años que esos microorganismos se agruparan formando seres pluricelulares. Ése es el paso verdaderamente más relevante, inesperado, y quizá único». Es decir, el origen de la primera célula viva continuará siendo un misterio, porque es algo tan relativamente fácil que nunca sabremos cuál de las múltiples opciones fue la real. Ampliemos nuestra curiosidad; hay saltos en la evolución mucho más peliagudos que el propio origen de la vida.
2.7. LOS EXTREMOS DE LA VIDA EN YELLOWSTONE
Otra manera que tienen los científicos de investigar el origen y posibles características de las primeras células bacterianas es ir a los lugares de la Tierra cuyos ambientes extremos podrían coincidir con algunas etapas de la formación del planeta. Hay microbiólogos cazando organismos extremófilos (seres que viven en ambientes con condiciones físicas o geoquímicas verdaderamente extremas) por todo el mundo. En Huelva se estudian los adaptados a las aguas ácidas y cargadas de metales pesados del río Tinto, mientras que en otros rincones del planeta se investigan microorganismos que no crecen si no es a un pH tremendamente básico, o resistiendo radiaciones ionizantes que a nosotros nos destruirían, o a 80 °C bajo cero, o en fuentes hidrotermales superando los 110 °C. Si viajas con tiempo a Estados Unidos, no debes perderte los extremófilos del maravilloso parque de Yellowstone.
De verdad, si tienes la oportunidad de recorrer las montañas y lagos de Yellowstone, te quedarás prendado de su belleza paisajística, su diversidad orográfica, sus colores, y su vida salvaje. En un solo día afortunado puedes ver osos, zorros, coyotes, ciervos, castores, marmotas, alces, y quizá encontrarte de golpe una manada de bisontes paseando al lado de la carretera. Pero no te quedes sólo con esta belleza visual y macroscópica; la puedes multiplicar si le añades un mínimo interés científico por la microbiología y la geología.
Yellowstone es un volcán. Todo lo que verás en ese parque nacional fundado en 1872 (el primero de la historia) es fruto de la erupción de un volcán cuya caldera mide 65 kilómetros de diámetro. De hecho, se trata de un volcán atípico, pues no se encuentra entre placas tectónicas sino encima de una enorme bolsa de magma (hotspot) que todavía lo mantiene activo. Prueba de ello es que cuenta con la mayor concentración del mundo de géiseres, fuentes termales y unas calderas de barro burbujeante llamadas mudpots. Para los centenares de científicos que realizan estudios en el parque, éste es uno de los lugares geológicamente más dinámicos de la Tierra.
En medio de la entrevista, la vulcanóloga Cheryl Jaworowski cogió una roca y me pidió que saliéramos del edificio. Se situó en un punto determinado y me dijo: «Esta banda grisácea más intensa en la piedra son restos de la tercera gran erupción en Yellowstone. Ocurrió hace 640.000 años y fue la responsable de la forma actual del parque. La línea de rocas que ves en la cima del monte a mi espalda son restos de la erupción de hace 2,1 millones de años. Fue la primera en Yellowstone y una de las más grandes que nunca ha ocurrido en la Tierra. Si te giras 90 grados, puedes observar rocas de hace 100 millones de años, del Cretáceo. Las tenemos a la vista gracias a que la actividad volcánica las trajo a la superficie. Giras 90 grados más y ves el pico Bunsen. Esa montaña está formada con las entrañas de un volcán diferente, hace 50 millones de años. Enfrente del pico, esa colina se originó por el deshielo de un glaciar hace 40.000 años. Y si vuelves a girar 90 grados, ahí puedes distinguir las fuentes termales causadas por la actividad actual del volcán. Si quieres podemos discutir nuestras investigaciones y detalles más abstractos sobre la historia geológica de Yellowstone y las teorías acerca del hotspot. Pero, a veces, simplemente poder apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor ya resulta fascinante». No podía estar más de acuerdo.
Subes una colina y descubres una descomunal balsa humeante de colores intensos que te deja boquiabierto. Es precioso, pero entender su formación y el origen de sus colores añade una nueva capa de esplendor al espectáculo visual: el agua del deshielo o la lluvia se filtra por el subsuelo del parque, si bien a cierta profundidad se encuentra con el magma subterráneo del volcán y empieza a calentarse. Entonces busca caminos por los que regresar a la superficie. Si encuentra una grieta relativamente despejada, forma unas fuentes termales llamadas hot-springs, por las que el agua cargada de minerales emana a temperaturas superiores a 70 °C. Esas condiciones resultan ideales para ciertos microorganismos termófilos encantados de vivir en un entorno tan extremo. Los tonos amarillos, anaranjados y marrones que rodean la fuente termal son colonias de bacterias de gran interés científico. Algunas como las cianobacterias son parecidas a los primeros organismos fotosintéticos que oxigenaron la Tierra hace más de 2.000 millones de años, y otras como el Termophilus aquaticus descubierto en Yellowstone revolucionó la biología molecular cuando se empezó a utilizar para amplificar fragmentos de ADN con una técnica llamada PCR.
Pero otro tipo de formación que te puedes encontrar son los mudpots, emanaciones formadas por un barro espeso tan ácido que derretiría tu carne si lo tocaras. Para los científicos fue una inverosímil sorpresa descubrir que un pH de 1,5 podía albergar alguna forma de vida. Pero, sobre todo, constatar que bacterias y arqueas (los organismos más extremófilos que existen) eran las responsables de dicha acidez: el volcán emite sulfuro de hidrógeno por los mudpots. Allí, ciertos microorganismos utilizan este gas como fuente de energía y lo transforman en ácido sulfúrico, que derrite la roca y crea ese aspecto fangoso. Lástima que ni por escrito ni por internet se pueda transmitir el intenso olor que se respiraba en la zona.
Sí que se podría haber grabado el rugido de los géiseres antes de explotar. En algunas ocasiones el agua caliente se acumula en balsas subterráneas. Si además la vía de escape es muy estrecha, cuando la presión pasa de cierto valor se libera de golpe, creando un géiser. Es espectacular. En Yellowstone está el géiser más alto del mundo, que explota cada hora y que puede alcanzar los 50 metros de altura. Pero si os soy sincero, me impresionó más las capas de microorganismos a su alrededor. Para algunos científicos son una ventana al pasado más remoto de la Tierra. Además, forman unas comunidades llamadas tapetes microbianos, que constituyen un verdadero microecosistema. Una capa de bacterias superficial utiliza la luz para hacer fotosíntesis, por debajo otra capa vive sin oxígeno y se alimenta de los subproductos que los primeros generan Y así a diferentes niveles de profundidad. Viajar y conocer mundo es fabuloso; si además vas equipado con las gafas de la curiosidad científica, la satisfacción resulta ya desbordante.