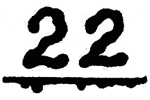
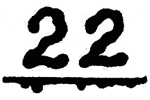
La vi sentada en la banqueta. Era la misma mujer. Tenía la cabeza inclinada y su larga melena le tapaba la cara, como si estuviera escondida tras una cortina. No se le veían los ojos.
Aquella música parecía envolver todo mi cuerpo, obligándome a acercarme a ella a pesar del miedo.
Me temblaban las piernas pero di un paso, luego otro.
Su figura grisácea parecía una sombra desdibujada que contrastaba con la negritud de aquella noche de invierno.
Balanceaba la cabeza al ritmo de la música. Las mangas de su vestido flotaban con el movimiento de los brazos sobre las teclas.
La música sonó más fuerte. Tan triste y melancólica como siempre.
Me acerqué más a ella. Me costaba respirar.
Dejó de tocar. Tal vez mi jadeo la había alertado de mi presencia.
Levantó la cabeza y, entonces, entre sus cabellos, vi asomar unos ojos tristes, pálidos.
Me quedé totalmente inmóvil y contuve la respiración.
No emití ni un solo sonido.
—Esas historias son ciertas —dijo con un susurro que parecía venir de muy lejos.
No estaba seguro de haber entendido bien sus palabras. Intenté decir algo pero la voz se me atascó en la garganta.
No podía hablar.
—Esas historias son ciertas —repitió con un hilo de voz, como un débil silbido de aire.
La miré confuso.
—¿Qué… qué historias? —conseguí pronunciar finalmente.
—Esas historias sobre la academia —respondió. El pelo aún le cubría la cara.
Elevó lentamente los brazos por encima del piano.
—Todo es verdad —dijo como un lamento—. Todo eso que cuentan es cierto.
Extendió los brazos hacia mí.
Me quedé paralizado de terror. Solté un espeluznante chillido. Sentí ganas de vomitar.
Los extremos de sus brazos eran una especie de masa deforme. ¡No tenía manos!