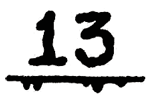
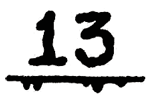
El despacho del doctor Frye no se parecía en nada a la consulta de un psiquiatra. Era pequeño y con mucha luz. Las paredes eran de color amarillo y tenía cuadros de pájaros exóticos por todas partes.
No había ningún diván de piel, como los que salen en las series de televisión. En lugar de eso, había dos sillones de color verde que parecían muy cómodos. Ni siquiera tenía mesa. Tan sólo los sillones.
Me senté en uno de ellos y el doctor en el otro.
Era mucho más joven de lo que había imaginado, más que mi padre. Era pelirrojo y tenía el pelo ondulado. Parecía que llevara gomina, o algo así. Y tenía la cara llena de pecas. No parecía un psiquiatra en absoluto.
—Háblame de tu nueva casa —comenzó el doctor Frye cruzando las piernas. Colocó el bloc de notas sobre sus rodillas y me observó atentamente.
—Es una casa grande y vieja. Eso es todo —le dije.
Me pidió que le describiera mi habitación, y así lo hice.
A continuación hablamos de la casa de Cedarville y de mi antigua habitación, de los amigos que allí tenía y, más adelante, de mi nueva escuela.
Al principio estaba algo nervioso, pero el doctor parecía simpático. Escuchaba atentamente todo lo que le contaba, y no me miraba de una forma extraña, como si estuviera loco.
Ni siquiera cuando le expliqué lo del fantasma.
Garabateó algo en el bloc de notas. Le conté lo que sucedía cada noche con el piano. Dejó de tomar notas cuando le describí cómo se le derritió la cara y se le cayó el pelo al fantasma, así como las amenazas que profirió.
—Mis padres no me creyeron —añadí agarrándome con fuerza a los brazos del sillón. Me sudaban las manos.
—Es una historia muy extraña —observó el doctor Frye—. Ponte en el lugar de tus padres. Si tuvieras un hijo y te contara algo así, ¿le creerías?
—¡Pues claro! —repliqué—. Siempre que fuera verdad.
Se llevó el lápiz a la boca y me miró fijamente.
—¿Cree que estoy loco? —le espeté.
Apartó el bloc de notas y, con mirada grave, me dijo:
—No, no creo que estés loco, Jerry, pero la mente a veces puede jugarnos malas pasadas.
Entonces empezó a soltarme un discurso sobre el miedo que a veces tenemos y que no queremos reconocer. Según él, la mente hace todo tipo de cosas para avisarnos de que sentimos ese miedo, pero nosotros nos empeñamos en no hacerle caso.
En otras palabras, él tampoco me creía.
—Cambiar de hogar provoca toda clase de trastornos —prosiguió—. Nos hace imaginar que vemos y oímos cosas raras, sólo porque nos negamos a reconocer lo que realmente nos asusta.
—Pues yo no me imaginé la música del piano —repliqué—. Puedo tararearle la melodía si usted quiere. Tampoco me imaginé al fantasma. Hasta le puedo describir el aspecto que tenía.
—Hablaremos de ello la próxima semana —dijo, poniéndose en pie—. La sesión ha terminado, pero quiero que sepas que eres perfectamente normal, que no estás loco, Jerry. Quítate esa idea de la cabeza.
Me estrechó la mano:
—Ya verás —dijo, abriendo la puerta—. Te sorprenderás cuando descubramos el significado real de todo esto.
Le di las gracias y salí de la consulta. Crucé la sala de espera y llegué al vestíbulo.
Y, en ese momento, sentí la gélida mano del fantasma que me agarraba por el cuello.