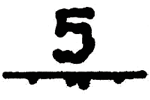
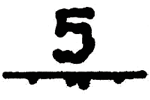
—¡La gata! ¡La gata! —gritó mamá con la cara desencajada.
Efectivamente, Bonkers estaba justo en el lugar donde aquellos hombres iban a colocar el piano.
Lo soltaron de golpe, pero Bonkers pudo escapar a tiempo.
«¡Qué lástima! —pensé sacudiendo la cabeza—. Ha estado a punto de recibir su merecido.»
Los dos hombres se disculparon, secándose la frente con un pañuelo, mientras intentaban recobrar el aliento.
Mamá corrió hacia Bonkers y la cogió en brazos:
—¡Mi pobre gatita!
Por supuesto, Bonkers le dio un zarpazo, arrancándole varios hilos de la manga del jersey. Mamá la dejó en el suelo y el animal salió disparado de la habitación.
—Está un poquito nerviosa por estar en una casa nueva —les explicó mamá a los dos trabajadores.
—Siempre hace lo mismo —les dije yo.
Unos minutos más tarde, los hombres se habían ido. Mamá estaba en su habitación, intentando arreglar el jersey. Y yo estaba solo en la sala de estar, con el piano.
Me senté en la banqueta y me deslicé delante y atrás sobre la madera resbaladiza y pulida.
Se me ocurrió una nueva broma. Me sentaría en la banqueta a tocar el piano para papá y mamá y, como era tan resbaladiza, me iría cayendo al suelo una y otra vez.
Practiqué durante un buen rato. Fue divertido.
Hacer ver que me caigo es una de mis bromas favoritas y no es tan fácil como parece.
Después de un rato, me cansé de tanto caerme y levantarme. Intenté tocar una canción probando las teclas hasta dar con las correctas. Empezó a atraerme la idea de aprender a tocar el piano.
Pensé que sería divertido.
Estaba equivocado. Muy equivocado.
El sábado por la tarde estaba mirando por la ventana de una de las habitaciones de la casa. Era un día gris y nublado. Parecía que iba a nevar.
Vi al profesor de piano caminando hacia la entrada. Llegó a la hora exacta, las dos en punto.
Me pegué al cristal y observé que se trataba de un hombre corpulento, más bien gordo. Llevaba un abrigo de color rojo que le llegaba hasta los pies. Tenía el cabello blanco y abundante. De lejos, parecía Santa Claus.
Caminaba de un modo extraño, muy erguido, como si tuviera artritis en las rodillas o algo así.
Papá lo había encontrado a través de un pequeño anuncio en las últimas páginas del periódico local. El anuncio decía:
ACADEMIA TETRIKUS
Un método revolucionario para aprender
a tocar el piano.
Como aquél era el único anuncio de un profesor de piano que venía en el periódico, papá se puso en contacto con él.
Papá y mamá lo recibieron en la entrada, cogiendo su pesado abrigo rojo e invitándole a pasar.
—Jerry, éste es el profesor Tetrikus —dijo papá indicándome con un gesto que me acercara a ellos.
El profesor me sonrió:
—Hola, Jerry.
Realmente, se parecía a Santa Claus, salvo que no llevaba barba, sólo bigote. Tenía los mofletes redondos y sonrosados y una sonrisa amistosa y agradable. Al saludarme, sus ojos azules parecieron titilar. Llevaba una camisa blanca, que parecía que iba a romperse debido a su enorme barriga, y unos pantalones abombados de color gris.
Di un paso hacia delante y le estreché la mano. La tenía grande y fofa.
—Encantado de conocerle, profesor Tetrikus —dije amablemente.
Papá y mamá intercambiaron una sonrisa. Les costaba creer que yo pudiera ser amable.
El profesor Tetrikus me puso la mano en el hombro.
—Ya sé que mi nombre suena un poco extraño —comentó con una risita—. Debería cambiármelo, pero no me negarán que atrae la atención de la gente.
Todos nos echamos a reír.
El profesor Tetrikus adoptó una expresión de grave solemnidad:
—¿Sabes tocar algún instrumento, Jerry?
Reflexioné durante unos segundos:
—Una vez tuve una zambomba.
Nos echamos a reír de nuevo.
—Me temo que el piano es más difícil que la zambomba —dijo el profesor sonriendo—. Deja que le eche un vistazo a ese piano.
Atravesamos el comedor y entramos en la sala de estar. El profesor caminaba con rigidez, pero con paso ligero.
Mis padres se excusaron y subieron a su habitación para seguir desembalando las cajas.
El profesor Tetrikus examinó detenidamente las teclas del piano. Después levantó la tapa y echó un vistazo a su interior para comprobar el estado de las cuerdas.
—Un buen instrumento, sí señor, muy bueno —murmuró.
—Pues ya estaba aquí cuando llegamos —le expliqué.
Se quedó boquiabierto.
—¡Cómo! ¿Lo encontrasteis aquí?
—Sí. En el desván. Alguien debió de dejarlo abandonado —continué.
—¡Qué extraño! —replicó rascándose la barbilla. Se atusó las puntas del bigote con gesto reflexivo.
—¿Y no te has preguntado de quién puede ser? —continuó con tono misterioso—. ¿No sientes curiosidad por saber qué manos han tocado estas teclas?
—Sí, bueno… —En realidad, no sabía qué decir.
—¡Qué misterio! —susurró. Me indicó que tomara asiento frente al piano.
Por un momento tuve la tentación de gastarle la broma de resbalar y caer al suelo. Sin embargo, decidí esperar a conocerlo un poco mejor. Parecía un buen hombre, agradable y simpático, y no quería que pensara que no me tomaba las clases en serio.
Se sentó a mi lado en la banqueta. Era tan gordo que casi no cabíamos los dos.
—¿Haremos las clases aquí cada semana? —pregunté, moviéndome para ganar un poco de espacio en la banqueta.
—Al principio las clases serán en tu casa —respondió parpadeando—. Después, si veo que lo haces bien, podrás acudir a mi escuela.
Quise decir algo, pero él me agarró las manos.
—Déjame ver tus manos —dijo, acercándoselas a la cara. Las miró con detenimiento y, a continuación, examinó los dedos.
—¡Qué manos más delicadas tienes! —exclamó emocionado—. ¡Son perfectas!
«Pues a mí no me parecen nada del otro mundo —pensé—. Son absolutamente normales.»
—Son unas manos perfectas —repitió el profesor Tetrikus. Las colocó cuidadosamente sobre el teclado. Me explicó qué notas correspondían a cada tecla. Empezó con el do y, después, seguimos con las demás.
Poco después se levantó y me dijo:
—Empezaremos en serio la semana que viene. Hoy sólo quería conocerte.
Se puso a rebuscar en un maletín que había dejado apoyado en la pared. Sacó un libro de ejercicios, y me lo dio. Se titulaba Piano para principiantes: Método práctico.
—Échale una ojeada a este libro, Jerry. Intenta estudiar las páginas dos y tres.
Fue en busca del abrigo, que papá había dejado en el respaldo del sofá.
—Hasta el sábado que viene —le dije. Me sentí un poco decepcionado porque la clase se me había hecho muy corta. Pensaba que ya podría empezar a tocar rock.
Se puso el abrigo y vino de nuevo hacia mí.
—Creo que vas a ser buen alumno, Jerry —me dijo con una sonrisa.
Le di las gracias. Me sorprendió que mirara tan fijamente mis manos.
—Perfectas. Son perfectas —musitó.
Sentí un estremecimiento. Creo que se debió a su mirada voraz.
«¿Qué tienen de especial mis manos? ¿Por que le gustarán tanto?», me pregunté.
Todo aquello era muy misterioso.
Aunque no imaginaba lo verdaderamente misterioso que iba a ser…