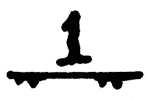
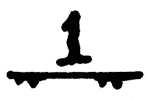
Cuando me enteré de que nos mudábamos, me puse de muy mal humor. Pero, en realidad, resultó divertido.
¡Menuda broma les gasté a papá y mamá!
Mientras ellos estaban en el vestíbulo, mostrándoles a los de la mudanza dónde debían colocar las cosas, yo aproveché para explorar la casa. Al lado del comedor encontré una habitación vacía. Tenía dos grandes ventanales que daban al patio trasero y por los que entraba la luz del sol a raudales. Esto la convertía en una habitación mucho más alegre que el resto de esa vieja casa.
Aquélla iba a ser nuestra nueva sala de estar. O sea, la de la televisión, el equipo de música y, quizá, la mesa de pimpón. Por ahora, sin embargo, estaba absolutamente vacía, a excepción de las dos bolas grises de pelusa que había en uno de los rincones. Al verlas se me ocurrió una idea.
Me agaché, reprimiéndome la risa, y las moldeé con las manos. A continuación, me puse a chillar como un loco:
—¡Socorro! ¡Ratas! ¡Ratas!
Papá y mamá irrumpieron en la habitación al instante. Se quedaron boquiabiertos al descubrir las dos ratas grises como el polvo.
—¡Ratas! ¡Ratas! —continué chillando como si estuviera aterrorizado, al tiempo que me esforzaba por aguantar la risa.
Mamá se quedó en la entrada, estupefacta. Pensé que iba a desmayarse.
Papá, que suele ponerse más nervioso que ella, cogió una escoba que estaba apoyada en la pared. Atravesó la habitación y empezó a aporrear a las pobres e indefensas ratas.
Entonces ya no pude más; estallé en carcajadas.
Papá se quedó mirando la masa de pelusa pegada a la escoba y, de golpe, comprendió que todo había sido una broma. Su cara enrojeció y parecía que los ojos se le iban a salir de detrás de las gafas.
—Muy gracioso, Jerome… —dijo mamá fríamente, con cara de pocos amigos.
Todos me llaman Jerry pero, cuando mamá se enfada, me llama Jerome.
—A tu padre y a mí nos encanta que nos hayas dado un susto de muerte. Especialmente después del día que hemos tenido, con los nervios del traslado.
Mamá siempre es así de sarcástica. Me parece que yo he heredado su sentido del humor. Papá, en cambio, se rascó la cabeza mientras murmuraba:
—Parecían ratas de verdad… —No estaba enfadado, está acostumbrado a mis bromas. En realidad, los dos lo están.
—¿Por qué no puedes comportarte como un niño de tu edad? —preguntó mamá, sacudiendo la cabeza.
—¡Pero si ya lo hago! —repliqué—. Sólo tengo doce años y me comporto como un niño de mi edad. Si no puedes gastarles bromas a tus padres e intentar divertirte un poco a los doce, ¿cuándo vas a poder hacerlo?
—No te pases de listo —dijo papá con una mirada severa—. Tenemos mucho trabajo que hacer, Jerry, y tienes que ayudarnos. —A continuación me alargó la escoba.
—¡Papá —exclamé levantando los brazos y dando un salto hacia atrás como protegiéndome de aquel artilugio—, ya sabes que soy alérgico!
—¿Alérgico al polvo? —preguntó.
—¡No! Alérgico al trabajo.
Creí que se reirían, pero abandonaron la habitación enfadados y refunfuñando:
—Al menos, encárgate de Bonkers; que no moleste a los de la mudanza.
—Claro, por supuesto —respondí. Bonkers es nuestra gata y, cuando quiere molestar, no hay quien la pare.
Me gustaría que quedara claro desde ahora mismo que, de entre los miembros de la familia, Bonkers no es precisamente la que mejor me cae. En realidad, cuanto más lejos esté de ella, mejor.
Parece que nadie le ha explicado nunca a esa gata estúpida que es un simple animal doméstico y no, como ella cree, un vampiro o un tigre salvaje que va comiéndose a la gente. Su número favorito consiste en subirse al respaldo de la silla o a la estantería más alta y saltarte encima clavándote las garras. He perdido la cuenta de las camisetas que tengo hechas jirones por culpa de esta manía suya.
Y eso sin contar las marcas de arañazos que tengo por todo el cuerpo.
Esa gata es un bicho repugnante, una sanguinaria.
Es de color negro y tiene una mancha blanca en uno de los ojos. Papá y mamá están convencidos de que es maravillosa. Siempre la están mimando y diciéndole lo bonita que es, a lo que Bonkers responde con arañazos. Pero ellos nunca aprenden.
Creí que, con el jaleo de la mudanza, Bonkers se perdería en el camino, pero no. No hubo manera de librarse de ella. Mamá se aseguró de que Bonkers fuera la primera en subir al coche, justo a mi lado. Y, por supuesto, la gata vomitó en el asiento, como de costumbre. ¿Pero, desde cuándo un gato se marea en el coche? Estoy seguro de que lo hace a propósito porque es una gata vil y repugnante.
Sea como fuere, no hice caso de la orden de mamá de encargarme de Bonkers. Por el contrario, entré en la cocina y abrí la puerta que daba al patio con la esperanza de que tal vez la gata saldría corriendo y se perdería. Después continué explorando.
La otra casa era muy pequeña, pero moderna. En cambio, ésta era vieja y destartalada. El suelo de madera crujía. Las ventanas chirriaban. La casa parecía gemir a cada paso que daba. Era, sin embargo, muy grande. Descubrí un montón de estancias pequeñas y escondrijos de todas clases. En el piso de arriba había un armario que era tan grande como mi antigua habitación.
Mi nuevo dormitorio estaba en la segunda planta, al final del pasillo. En la misma planta había otras tres habitaciones y un baño. No sabía lo que mis padres iban a hacer con tantas habitaciones, y decidí sugerirles que me dejaran una para el Nintendo. Se podría instalar una pantalla gigante de televisión para los videojuegos. ¡Sería genial!
Imaginar cómo sería mi nueva sala de videojuegos me animó un poco. No resulta fácil cambiar de casa y de ciudad, todo a la vez.
Aunque no soy de esos niños que siempre están llorando, tengo que admitir que dejar Cedarville me puso muy triste. Lo peor de todo fue tener que despedirme de mis amigos, sobre todo de Sean.
Sean es un tipo sensacional. A papá y mamá no les gusta demasiado porque siempre arma mucho jaleo y suelta eructos. Pero es mi mejor amigo. Mejor dicho, era mi mejor amigo.
Aquí, en New Goshen, aún no conozco a nadie.
Mamá dijo que Sean podía venir a pasar unas semanas con nosotros en verano, lo cual fue todo un detalle por su parte, teniendo en cuenta lo mucho que detesta sus eructos. Aunque aquello tampoco consiguió animarme demasiado.
Explorar la nueva casa me hacía sentir algo mejor. Pensé que la habitación contigua a la mía podría ser el gimnasio. Compraríamos todos esos fantásticos aparatos para hacer ejercicio que salen en la tele.
No podía entrar en mi habitación porque los de la mudanza estaban descargando cosas. Fui a abrir la puerta de lo que creí que era un armario empotrado, pero, para mi sorpresa, vi que había una escalera estrecha de madera. Supuse que llevaba al desván de la casa.
¡Un desván!
Nunca había tenido una casa con desván. Pensé entusiasmado que debía de estar lleno de toda clase de cosas antiguas y estupendas. Quizá los anteriores inquilinos habían dejado allí su vieja colección de tebeos, que ahora valdría una fortuna.
Estaba subiendo la escalera cuando oí la voz de papá que decía:
—¡Jerry! ¿A dónde vas?
—Arriba —respondí. ¡Qué pregunta! Estaba claro.
—No deberías subir solo ahí arriba.
—¿Por qué no? ¿Es que hay fantasmas o qué? —le pregunté.
Oí crujir los escalones de madera bajo sus pies. Subió tras de mí al desván.
—¡Qué calor hace aquí! —comentó, colocándose bien las gafas—. Huele a cerrado.
Tiró de una cadena que colgaba del techo y se encendió una bombilla, que proyectó sobre nosotros una pálida luz amarilla.
Eché un vistazo a la estancia. Era alargada y de techo bajo, inclinado por ambos lados. Yo no soy muy alto pero podía tocarlo con la mano. En las paredes había unas pequeñas ventanas redondas, tan sucias de polvo que apenas dejaban pasar algo de luz.
—Está vacío —rezongué desilusionado.
—Aquí guardaremos los trastos viejos —dijo papá mirando alrededor.
—¡Eh! ¿Qué es eso? —Descubrí algo en la pared del fondo y fui rápidamente a ver qué era. El suelo de madera crujió bajo mis zapatillas deportivas.
Una tela acolchada de color gris cubría algo que parecía muy grande. «Tal vez sea el cofre de un tesoro», pensé.
Desde luego, imaginación no me falta.
Papá estaba justo detrás de mí cuando agarré la pesada tela con las dos manos y tiré de ella. Debajo apareció un piano negro y reluciente.
—¡Caramba! —exclamó papá rascándose la calva—. ¿Por qué lo habrán dejado aquí abandonado?
Me encogí de hombros.
—Parece nuevo —dije yo. Toqué algunas teclas—. Suena bien.
Papá hizo lo mismo.
—Es un buen piano —comentó pasando suavemente la mano sobre el teclado—. Me pregunto por qué está aquí arriba, tan escondido.
—Es un poco extraño —admití.
Más adelante iba a descubrir lo extraño que realmente era.
Aquella noche no pude dormir. No hubo manera de conciliar el sueño.
Estaba acostado en mi cama, la misma en la que dormía en la otra casa. Pero la habitación, las paredes… todo era diferente. La luz que provenía del porche trasero de los vecinos se filtraba a través de la ventana, que el viento hacía vibrar. En el techo, sombras tenebrosas que se movían de un lado a otro.
Pensé que nunca sería capaz de dormir en aquella habitación. Era demasiado diferente, demasiado tétrica, demasiado grande.
«¡No conseguiré dormir durante el resto de mi vida!», me dije.
Permanecí acostado, con los ojos abiertos como platos, contemplando aquellas extrañas sombras en el techo, y justo en el momento en que empezaba a relajarme, cuando creía que finalmente podría dormir un poco, oí una música. Música de piano.
Al principio pensé que provenía de fuera, pero enseguida me di cuenta de que provenía del piso de arriba. ¡Del desván!
Me incorporé y presté atención un momento. Estaba seguro. Arriba sonaba una pieza de música clásica o algo parecido. Salí de la cama de un salto.
¿Quién estaría tocando el piano en el desván a esas horas? No podía ser papá. Él no tiene ni idea.
Y lo único que sabe tocar mamá es «Navidad, dulce Navidad», y no muy bien que digamos.
Quizá fuera Bonkers.
Permanecí de pie y escuché. La música continuaba sonando, suavemente. Aun así, podía oír todas y cada una de las notas.
Empecé a andar hacia la puerta y tropecé con una caja, todavía por desembalar.
—¡Aah! —grité agarrándome el pie y dando brincos hasta que, poco a poco, el dolor se me fue pasando.
Sabía que papá y mamá no me habían oído, ya que su dormitorio estaba en el piso de abajo.
Contuve la respiración y escuché. El piano seguía sonando.
Despacio y con cuidado, salí al pasillo. Iba descalzo y el suelo estaba muy frío.
Abrí la puerta que llevaba al desván y me introduje en la oscuridad.
Una melodía triste, muy lenta, muy suave, flotaba en el aire.
—¿Quién…, quién hay ahí? —tartamudeé.