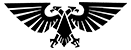
VEINTICUATRO
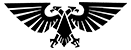
VEINTICUATRO
La oscuridad del pozo de la mina no era obstáculo para los Ángeles Oscuros. Los sentidos de sus armaduras compensaban sin problemas la penumbra del interior de la tierra. Cada paso que daban los adentraba más en el subsuelo del planeta y acercaba el momento de la venganza por todas las muertes sufridas a manos de los traidores de Sarosh.
Zahariel sentía el poder psíquico bajo tierra como un fuerte sabor actínico en el paladar, un desagradable sabor a carne podrida y a corrupción. Observó al hermano bibliotecario Israfael y vio que él también percibía el terrible hedor de la disformidad.
La Stormbird de Israfael había tomado tierra apenas unos momentos después de que el León diera la orden. Un equipo de servidores y de adeptos del Mechanicus lo habían ayudado a extraer la ojiva ciclónica modificada del interior de la nave.
Al ver el dispositivo por primera vez, Zahariel recordó la bomba oculta en la lanzadera saroshi. Parecía un cilindro ovoide amarrado a una camilla flotante con unas cadenas metálicas. Varios cables y tubos forrados de cobre rodeaban el artefacto, y Zahariel entendió claramente por qué no había sido posible lanzarlo desde el aire.
Sin decir ni una palabra, los ángeles comenzaron a avanzar hacia las profundidades del mundo con el León en cabeza. La dama Argenta había hablado de seres que procedían del empíreo y que adoptaban formas materiales, y aunque todo aquello le sonaba a oscuras pesadillas de locos y lunáticos, lo que había visto en la superficie le hizo replantearse aquel pensamiento.
Si esas bestias existían, ¿qué otra clase de monstruos acecharían en las profundidades de la disformidad? ¿Qué clase de poderes desconocidos para la humanidad habría allí? El camino se adentraba cada vez más en la tierra. Los Ángeles Oscuros caminaban en silencio, sumidos en sus propios pensamientos. Zahariel no paraba de pensar en la brecha irreparable que se había abierto entre Luther y el León. Normalmente, los dos guerreros eran inseparables, pero allí estaba el León, dirigiéndose hacia la batalla sin su hermano.
Zahariel no le había contado a nadie lo que Luther le había dicho momentos antes de que la bomba saroshi se activase, y temía las consecuencias que supondría que aquel hecho saliese a la luz. Aunque tal vez el León ya lo supiese, porque había pocas cosas que se le escapasen.
Lion El’Jonson alzó una mano para que se detuvieran y Zahariel se obligó a apartar aquellos sombríos pensamientos de su mente. El primarca olfateó el aire y asintió.
—Sangre —dijo—. Mucha sangre.
Los Ángeles Oscuros continuaron avanzando con mayor cautela, preparados con sus bólters en la mano y los dedos en los gatillos. Poco después, Zahariel percibió el olor del que había hablado el León momentos antes, y el fuerte hedor a sangre vieja y podrida le provocó una arcada. Un débil resplandor llegaba del fondo del pasillo, que se ensanchaba hasta desembocar en un gran túnel abovedado que conducía a una caverna repleta de miasmas.
Al acercarse, Zahariel advirtió que el humo del interior de la caverna eran en realidad energías etéreas que sólo el hermano bibliotecario y él podían ver. El resto de Ángeles Oscuros parecía totalmente ajeno a aquella niebla, cuyas ondas y remolinos estaban cargados de agonizante sufrimiento y terror. Quizá el León podía verlas también, pues su mirada parecía ir siguiendo el rastro de dolor y agonía que trazaba el humo.
Los Ángeles Oscuros penetraron en la caverna, y el enigma de la población desaparecida de Sarosh dejó de serlo.
El inmenso espacio se perdía en la distancia a ambos lados y estaba iluminado por hileras de luces resplandecientes que colgaban del techo de la caverna. Unas pasarelas de acero atravesaban una enorme fosa llena, casi hasta el borde, de cadáveres, de millones de cadáveres.
Era imposible decir cuántos había, pues la profundidad de la sima llegaba más allá de lo que la vista podía alcanzar, pero Zahariel recordó que el cicatriz blanca Kurgis le habló de una cifra de cerca de setenta millones de desaparecidos. ¿Podría ser esto lo que quedaba de ellos?
Era inconcebible que se pudiesen ocultar tantos cuerpos allí, pero tenían la prueba ante ellos.
—¡Por el Trono! —exclamó el León—. ¿Cómo…?
—Es la gente desaparecida —manifestó Nemiel—. Zahariel, son tantos…
Zahariel sintió que sus emociones brotaban a la superficie y las reprimió ferozmente. Un astartes estaba adiestrado para controlar sus emociones en una situación de combate, pero el inmenso volumen y la densidad del miedo que emanaba de la interminable fosa de cadáveres era sobrecogedor.
—Cálmate, Zahariel —dijo Israfael a su lado—. Recuerda tu entrenamiento. Estas emociones no son tuyas, de modo que bloquéalas.
Zahariel asintió y se obligó a concentrarse, susurrando los mantras que le había enseñado el hermano bibliotecario durante los años que tardó en convertirse en astartes. Poco a poco, la sensación disminuyó y fue sustituida por una feroz determinación.
—Salgamos de aquí —dijo el León, dirigiéndose al puente más cercano que atravesaba la fosa. Sus pisadas en el metal resonaron por toda la caverna, y los Ángeles Oscuros siguieron a su primarca hacia las profundidades.
Zahariel mantenía la mirada apartada del mar de cuerpos, aunque no lograba desconectar por completo de los ecos angustiosos de sus muertes. Pasara lo que pasara, fuese cual fuese el exterminio y la destrucción al que los Ángeles Oscuros iban a someter a los saroshi, jamás se aproximaría ni lo más mínimo a lo que merecían.
Los gritos de Rhianna surgieron de lo más profundo de su ser, pues lo que veía sobre su cabeza era tan terrible y tan antinatural que desafiaba todo entendimiento. El techo de la caverna estaba cubierto de lo que parecía ser una criatura compuesta de mucosidad translúcida. Su apariencia era gelatinosa y estaba salpicada de un millón de ojos impasibles.
Ocupaba el techo de la cámara como un enorme parásito de cientos de metros de diámetro, y parecía moverse y supurar de manera que sus extremos fuesen fluidos. Goteantes zarcillos pendían del cuerpo del inmenso y amorfo… ente, como si de retorcidos tentáculos se tratase, mientras llenaba el ambiente con incoherentes silbidos, gritos y murmullos. En su cuerpo refulgían unas estrellas; brillantes luces de galaxias muertas tiempo atrás que se arremolinaban en su interior como bocados devorados hace años y que aún no habían sido digeridos.
Su aliento se transformó en cortos y dolorosos jadeos mientras luchaba por aferrarse a su cordura ante la visión de algo tan espantoso, algo que claramente no debería existir.
—¿Qué… qué…? —balbuceó, incapaz de forzar su mente a pensar en las palabras correctas.
—Es el Melachim —explicó Dusan con un tono cargado de veneración y de amor—. Es el ángel del más allá que profanará tu cuerpo y lo llevará como abrigo para caminar entre nosotros.
Rhianna se echó a llorar, y cuando las lágrimas alcanzaron sus labios supo que estaba llorando sangre.
—No, por favor… no —rogó—. No podéis…
Dusan asintió.
—Tu vocabulario es incompleto. Podemos y lo haremos.
—Por favor, detente —dijo—. No tienes por qué hacer esto.
El saroshi ladeó la cabeza como si estuviese digiriendo sus palabras e intentando encontrarles sentido.
—¡Ah! —exclamó, señalando a las figuras enmascaradas que la rodeaban—. No lo entiendes. Esto ya ha empezado.
Llegado al otro lado de la pasarela que atravesaba la fosa de cuerpos hasta unos estrechos túneles que se adentraban en la oscuridad, Zahariel sintió que los ecos de los muertos empezaban a apagarse. Seguían ahí, presionándole las paredes del cráneo, pero cada vez se oían más lejos. Al principio lo agradeció, pero después se dio cuenta de que sólo habían sido ahogados por algo mucho más fuerte y persistente.
Era como si un martillo le golpease la cabeza.
Zahariel cayó sobre una de sus rodillas. Un atroz dolor punzante le atravesó la cabeza como si alguien le hubiese incrustado un aguijón incandescente en el oído.
El hermano Israfael se tambaleó ante aquel ataque psíquico, pero permaneció de pie. El atenuador psíquico conectado a su casco lo protegía de la peor parte del dolor.
—¡Mi señor! —exclamó el bibliotecario—. Ya ha comenzado… Es la criatura de la disformidad. Está intentando pasarse por completo a nuestro mundo.
—¿Estás seguro? —preguntó el León.
—Totalmente —confirmó Israfael—. ¿No es así, Zahariel?
—Sí, ya está llegando —respondió ésta apretando los dientes.
—Entonces no tenemos tiempo que perder —dijo el primarca antes de darse la vuelta y emprender el paso.
Zahariel se apoyó en las paredes para levantarse, su control mental no servía para nada contra la fuerza del poder que inundaba el ambiente a su alrededor.
Nemiel le ofreció la mano.
—Primo, cógete a mí —le dijo.
Zahariel aceptó, agradecido, el gesto de su hermano.
—Como en los viejos tiempos, ¿eh?
Nemiel sonrió, pero tras su expresión, Zahariel percibió su angustia. Se puso en pie e intentó desprenderse del temor que le atenazaba la boca del estómago.
El León ya se encontraba a cierta distancia y Zahariel tuvo que correr todo lo rápido que pudo para alcanzarlo. Cada paso que daba era doloroso. Las heridas y quemaduras producidas en la cubierta de la embarcación aún no se habían curado del todo, a pesar de su rápido metabolismo. Aunque lo peor era el dolor psíquico que se le filtraba por todos los poros del cuerpo, contra el cual su armadura no ofrecía ninguna protección.
Cuanto más se adentraban los Ángeles Oscuros en las profundidades, más insistente se volvía el sonido, y Zahariel deseó con todas sus fuerzas que el dispositivo del hermano Israfael pudiese acabar con él. Se volvió un momento hacia atrás para comprobar que la camilla flotante y sus servidores seguían el ritmo de los astartes.
Los servidores lobotomizados no parecían percibir la angustia vital que envolvía aquel lugar, y Zahariel los envidió. El arma de pulso electropsíquico brillaba con la media luz, y el guerrero se estremeció ante el terrible potencial que sentía emanar de la ojiva. Desde delante llegaban sonidos de voces y un ruido palpitante que retumbaba a través de todos los sentidos, incluso de aquellos más allá del entendimiento humano. Una luz tenue, enfermiza y absorbente de vida inundaba la cámara y se colaba por el túnel por el que descendían los Ángeles Oscuros como una marea negra. El León fue el primero en entrar en la caverna, acompañado de Nemiel.
El hermano Israfael siguió al primarca, y el resto de los Ángeles Oscuros se unieron rápidamente a sus hermanos de batalla. Al penetrar en la caverna, una ola de repulsión recorrió el cuerpo de Zahariel, aunque aquella emoción no emanaba de él. Procedía de las figuras ataviadas con togas que rodeaban una losa vertical de piedra oscura y veteada mientras salmodiaban y cantaban en un terrible coro alrededor de una mujer que gritaba amarrada a la losa. Zahariel siguió la sollozante mirada de la prisionera de los saroshi y el terror se apoderó de él al ver el descomunal origen del mal que moraba en aquella caverna de luces rojas, olvidada y enterrada bajo el mundo.
Su cuerpo gelatinoso parecía el de algún ser que mora en las profundas fosas oceánicas, brillante, frágil en apariencia, e iluminado desde su interior por estallidos de luz eléctrica y de color. Un millón de ojos observaban desde su abominable forma, y el astartes sentía su hambre atroz como un lacerante dolor en el pecho. Mientras la observaba, el contorno de la criatura empezó a desvanecerse, pero Zahariel sabía que estaba cerca de alcanzar su objetivo.
Mientras otros, él incluido, permanecían paralizados ante la espantosa estampa de la criatura sobre sus cabezas, el León ya se había puesto en movimiento. Su arma disparó a dos de las figuras enmascaradas mientras salmodiaban y su espada saltó a su mano al cargar contra ellas.
Ver al primarca en acción alentó a los Ángeles Oscuros a seguirlo y, con un aterrador grito de guerra, se lanzaron al ataque. Las pistolas escupían fuego y las espadas relucían con la luz muerta del monstruo sobre sus cabezas, pero conforme iban muriendo los enmascarados, Zahariel sentía que un terrible regocijo recorría el ambiente. Las figuras ocultas ni siquiera intentaban defenderse, y Zahariel comprendió por qué al ver los ojos agonizantes de la mujer atada a la losa vertical.
Su rostro presentaba la expresión de un grito mudo, sus ojos estaban vacíos y vidriosos, como rellenos de tinta negra. Un poder oscuro flotaba en ellos, y cuando Zahariel miró en su interior, algo inhumano le devolvió la mirada. Zahariel alzó su pistola. Mientras la monstruosa esencia de la criatura del techo de la cueva empezaba a verterse en su huésped, una parte de la mujer emergió por un breve instante y se estableció un ínfimo momento de conexión entre ellos, mucho más profundo que cualquier cosa que Zahariel hubiese experimentado antes, y que no volvería a experimentar jamás.
En aquel segundo ella simplemente dijo…: «Sí».
Zahariel asintió y apretó el gatillo.
Su pistola escupió un trío de proyectiles que recorrieron el espacio entre él y la mujer en un latido. Penetraron su piel y sus músculos y atravesaron su caja torácica con la misma facilidad.
Cuando las balas, sensibles a la masa, detectaron un aumento local de presión, las cargas explosivas de su interior detonaron.
Zahariel vio como los tres proyectiles hacían estallar a la mujer. Su tórax reventó y su estómago se abrió como una rosa roja. Su cráneo dejó de existir y pasó a convertirse en un confeti de sangre y fragmentos de cerebro.
Un terrible y atemporal grito de frustración inundó la cámara y resonó simultáneamente por todos los planos de existencia al desbaratarse los planes de una criatura más vieja que el tiempo.
Pero el monstruo no iba a darse por vencido.
Mientras los trozos de la mujer giraban en el aire, un grotesco crujido atravesó la cámara y cada uno de ellos se paralizó, desafiando la gravedad y todas las leyes naturales del hombre. La criatura del techo de la cueva se había desvanecido casi por completo y su viscosa superficie era ya un recuerdo distante. Las figuras enmascaradas habían sido aniquiladas, pero los trozos de carne seguían flotando en el aire.
—¿Qué está pasando? —inquirió el León—. ¿Qué has hecho, Zahariel?
—Lo que tenía que hacer —respondió.
El dolor de su cuerpo y el pesar de su corazón hicieron que respondiese con tono insubordinado.
—¿Y ahora qué? —dijo Nemiel, mirando con repulsión los trozos flotantes de carne cruda.
—La criatura aún no ha sido derrotada —gritó Israfael, corriendo hacia la ojiva ciclónica modificada—. Preparaos para luchar, Ángeles Oscuros.
—Será mejor que funcione, bibliotecario —advirtió el León.
—Lo hará —prometió Israfael—. ¡Dadme algo de tiempo!
Nada más decir esto el bibliotecario, la carne de la mujer silbó y desapareció. En su lugar dejó brillantes agujeros en el aire. Una luz terrible, impura y multicolor emanaba de ellos, y Zahariel supo que lo que acechaba al otro lado era puro mal concentrado. Sin previo aviso, un grupo de tentáculos emergieron de la luz, retorciéndose como serpientes hacia los Ángeles Oscuros.
Tres flagelantes apéndices avanzaban directos hacia Zahariel.
Él los cercenó con su espada, amputándolos todos de un solo movimiento. Con la otra mano, disparó su bólter y envió una ráfaga de proyectiles hacia el espacio vacío del que procedían los tentáculos. Oyó un chillido, un sonido profundo e inhumano que le recordó a una de las bestias de Caliban. La familiaridad de aquel grito resultaba aterradora.
La batalla apenas había comenzado y ya tenían al enemigo sobre ellos. Conforme los Ángeles Oscuros se movían para formar un círculo junto a su primarca, el número de tentáculos se multiplicaba a una velocidad extraordinaria. Eran dos o tres veces más gruesos que un brazo humano, medían varios metros de largo y eran lo bastante fuertes como para romper las placas externas de ceramita de la servoarmadura astartes modelo Mark IV. Algunos terminaban en garras de hueso y se curvaban como la hoja de una guadaña, mientras que el resto parecían estar hechos para agarrar y estrangular a las presas, o estaban cubiertos de uñas retráctiles. Los tentáculos no parecían estar unidos a ningún cuerpo, sino que flotaban en el aire. El amplio extremo final de cada tentáculo desaparecía en una nada luminosa, como si perteneciese a una especie de criatura incorpórea invisible que sólo necesitase mostrarse en partes.
—¡Es como luchar contra fantasmas! —gritó Zahariel.
—Sí —respondió Nemiel rebanando con su espada otro tentáculo—. ¡Pero estos fantasmas matan!
Como para demostrar su afirmación, uno de los apéndices agarró a uno de los suyos de los pies y lo arrastró hacia uno de los agujeros brillantes de los que emergían los tentáculos. El compañero que se encontraba más cerca se lanzó a salvar a su camarada y acabó destripado por las garras.
Lo peor de todo era la naturaleza desigual de la batalla. Un enemigo perfectamente capaz de matarlos había atacado, pero a ellos les resultaba muy difícil responder de la misma manera. Zahariel siguió cortando tentáculos mientras apuntaba con su bólter hacia el punto del que emergían, aunque no sabía hasta qué punto sería efectiva su táctica. ¿Supondría cortarle una de las prolongaciones una herida mortal para la criatura a la que pertenecían, o eran aquellos apéndices tan desechables como el cabello humano?
El pesado bólter de Eliath producía un estruendoso ritmo entrecortado que interrumpía el ruido de la batalla con un retumbante contrapunto. El impacto de sus proyectiles hacía salpicar un líquido, posiblemente sangre, pero por mucho que mutilaban los tentáculos, cada vez aparecían más.
De vez en cuando, Zahariel oía alaridos desde el otro lado de las brechas refulgentes, pero no conseguía distinguir si eran gritos de dolor o una especie de aullido triunfante de caza.
Al luchar contra ellos, Zahariel recordó las historias de su infancia, los cuentos sobre monstruos y demonios.
Estaba combatiendo monstruos invisibles. No era difícil considerar a aquellas criaturas como algo que superaba el entendimiento humano, como seres de las profundidades primigenias que habían vuelto para castigar al hombre por su orgullo desmedido.
—¡Israfael! —gritó el León—. ¡Sea lo que sea lo que estés haciendo, será mejor que lo hagas rápido!
—¡Sólo un momento más! —gritó el bibliotecario.
—¡Un momento puede ser todo lo que nos quede!
—¡Resistiremos —gritó Nemiel—, hasta que la Gran Cruzada haya concluido!
El tono de Nemiel era pretencioso, pero Zahariel sabía que el León tenía razón, podrían aguantar unos momentos como mucho. Otros dos guerreros habían caído, y la brutal aritmética de combate indicaba que el resto los seguiría pronto.
Las prolongaciones eran implacables y no dejaban a los ángeles oscuros tiempo para descansar o para pensar. De repente, Zahariel vio que un tentáculo volaba hacia el hermano Israfael y respondió con un corte rápido de espada, rebanándolo desde la punta del tentáculo y obligando a su incorpóreo propietario a retirarlo inmediatamente. Pero en cuanto éste desapareció, nuevas prolongaciones ocuparon su lugar.
Zahariel recordó algo que había leído en uno de los antiguos mitos de Terra acerca de una criatura llamada Hidra, que generaba dos cabezas cada vez que le cortaban una.
En la leyenda, el héroe de la historia venció al monstruo quemando el corte del cuello para cauterizar la herida antes de que las cabezas pudiesen volver a crecer. Zahariel deseó que algo tan simple como el fuego pudiese vencer a aquel temible enemigo.
—¡Zahariel! —gritó el hermano Israfael—. ¡Ahora!
Se volvió al escuchar su nombre y vio que el bibliotecario apretaba el botón de activación del mecanismo de disparo de la ojiva. Una colosal nota baja surgió del dispositivo y una titánica ola de fuerza psíquica estalló desde la ojiva en un halo expansivo. Los pies de los ángeles oscuros se elevaron del suelo a causa del estallido, y Zahariel sintió su fuerza fundirse en su mente junto con la voluntad de hierro del hermano Israfael. Sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer, Zahariel concentró toda su psique y recogió toda la fuerza electropsíquica para utilizarla para sus propios fines, manejando el poder como un técnico maneja una sierra de plasma. Sintió que la fuerza en su interior aumentaba y se elevaba, y saboreó el temible potencial que corría por sus venas. Violentas llamas ardían en sus ojos, y al dirigir la mirada hacia los tentáculos que emergían de los haces de luz que flotaban en el aire, éstos se cerraron.
Nuevos alaridos inundaron la cámara, pero Zahariel e Israfael irradiaban una luz blanca y pura. El poder de un millón de soles los atravesaba a su antojo. Como bomberos en un hangar en llamas, regaron con su poder a sus compañeros, destruyendo los ondeantes tentáculos y sellando las brechas en la realidad de las que habían salido.
En unos instantes, aunque parecieron una eternidad, la cámara se quedó en silencio una vez más. La batalla había terminado y el ángel de los saroshi había desaparecido.
Zahariel lanzó un grito conforme la fuerza del estallido electropsíquico perdía intensidad y se derrumbó como si se hubiese quedado sin energías. Permaneció quieto en el suelo y dejó que su respiración volviese a la normalidad tras la furia de la batalla y la emocionante pero agotadora canalización de poder.
Miró hacia el hermano Israfael y sonrió con cansancio.
—¿Ya ha terminado? —preguntó el León.
—Ha terminado, mi señor —asintió el bibliotecario.
Los Ángeles Oscuros recogieron a sus muertos y emprendieron el camino de vuelta a la superficie de Sarosh. Recorrieron de nuevo los estrechos túneles, la fosa de los cadáveres y las galerías del pozo de la mina.
La tarde había dado paso a la noche y el aire era fresco. Los guerreros agradecieron el frescor en su piel tras quitarse los cascos, e inspiraron grandes bocanadas de aire para llenarse los pulmones.
Las Stormbird volvieron a descender para recoger su carga. Las unidades del ejército se encargaron de comprobar los túneles bajo la estación minera 1-Z-5, aunque nadie esperaba que encontrasen nada hostil allí ahora que el ángel de Sarosh había desaparecido.
Zahariel estaba tremendamente exhausto y tenía el cuerpo dolorido y magullado, aunque su mente estaba despejada ahora que los ecos del sacrificio y la presencia detestable de la criatura del otro lado del velo habían cesado.
El León no dijo nada durante el trayecto hasta la superficie, reservaba sus pensamientos, y ni siquiera dedicó unas palabras de reconocimiento a sus guerreros.
Mientras embarcaban en las Stormbird, a Zahariel lo invadió una extraña sensación de malestar que le recorrió la columna y se volvió para descubrir de dónde procedía.
Lion El’Jonson lo miraba fijamente.