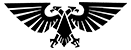
VEINTE
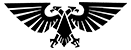
VEINTE
—¿Y cómo son esos ángeles vuestros? —le preguntó Dusan con la cara oculta bajo una impasible máscara dorada—. Según los relatores, los ángeles oscuros son unos gigantes fieros y belicosos. Montan las estrellas a horcajadas y descargan destrucción. ¿Han venido a aniquilarnos? ¿Debemos temerles?
—No tenéis nada que temer —respondió Rhianna Sorel, maldiciendo a los relatores calibanitas para sus adentros por sus exageraciones. Estuvo a punto de fruncir el ceño, pero se recordó a sí misma que Dusan sí veía su rostro aunque ella no pudiese ver el suyo—. Sí, la Legión de los Ángeles Oscuros lucha contra los enemigos del Emperador, pero eso no incluye a los habitantes de Sarosh. Vosotros formáis parte del Imperio. Sois nuestros hermanos.
—Es un alivio oír eso —dijo Dusan, volviéndose para señalar la ciudad con un ademán de su brazo—. Nos hemos tomado muchas molestias para preparar su recibimiento, para darles la bienvenida. Sería toda una tragedia que hubiesen venido para destruirlo todo. Esta ciudad es preciosa, ¿verdad? ¿Es digna de vuestro creador de imágenes?
—Es más que digna —respondió ella, sujetando el grabador que le colgaba de una correa cruzada sobre el hombro—. Con vuestro permiso, me gustaría tomar unas fotografías antes de que cambie la luz. Me servirán de referencia cuando esté componiendo.
—Como deseéis.
Se encontraban en un balcón observando la ciudad de Shaloul, la capital planetaria de Sarosh. Hacía casi doce meses que Rhianna había llegado al planeta, pero durante todo aquel tiempo apenas le habían permitido desplazarse por su superficie. A pesar de la actitud amistosa de los habitantes y de la aparente benevolencia de su cultura, oficialmente este mundo aún no se había sometido. Estaba claro que los comandantes imperiales se resistían a dejar a los civiles en el planeta más de lo necesario, aunque Rhianna sospechaba que los líderes de los astartes tenían parte de culpa en el bloqueo de acceso de las peticiones de los civiles. No sabía si la situación era la misma en todas las flotas de la cruzada, pero los astartes de la 4.ª Flota parecían querer impedir cualquier intento de registrar a las sociedades nativas en su estado preimperial.
Rhianna era compositora. Tenía entendido que las canciones populares de Sarosh se caracterizaban por hechizantes melodías que incorporaban los sonidos de varios tipos de instrumentos musicales tradicionales que sólo existían en ese mundo, pero eso era lo que había averiguado al hablar con los soldados del Ejército Imperial, que habían visitado el planeta con más regularidad que ella.
En todo aquel tiempo aún no había escuchado nada de su música. Tenía en mente la idea de una sinfonía que combinase las melodías populares de Sarosh con la grandilocuente música que estaba de actualidad en el Imperio en aquellos momentos. Pero hasta que no escuchase sus melodías, no tenía manera de saber si la idea era viable. De momento, se conformaba con tomar fotografías de la ciudad que le sirviesen de inspiración.
Dusan tenía razón. Era preciosa.
El sol se estaba poniendo y, en respuesta a la inminente llegada de la noche, la ciudad empezaba a mostrar su aspecto más seductor, encendiendo los globos de iluminación. A diferencia de otras ciudades, Shaloul no poseía ningún tipo de sistema de alumbrado comunitario. En su lugar, por orden de los fundadores de la ciudad, cada habitante recibía tres globos para iluminar su camino cuando abandonaban sus casas.
Ya fuesen hombres, mujeres o niños, cuando salían, todos los ciudadanos iban acompañados de brillantes globos luminosos que flotaban sobre ellos. El efecto desde el balcón donde se encontraba Rhianna de la gente que salía a los restaurantes o los bares de la ciudad, o que simplemente iba a dar un paseo nocturno, era fascinante. Toda la capital parecía estar viva gracias a aquellas bolas de luz flotante, como un mar revuelto de estrellas. Era extraordinario, pero aquélla era sólo una de las muchas maravillas que presentaba la ciudad.
A diferencia de muchos otros asentamientos que había visto, en Terra o en cualquier otra parte de la galaxia, Shaloul no estaba masificado. Era una ciudad de horizontes abiertos.
Tampoco estaba sucia. Desde el primer instante en que la vio, saltaba a la vista que era una ciudad diseñada para el ocio. Estaba plagada de bulevares y de amplios espacios públicos, de parques y jardines, y de fantásticos monumentos y grandes palacios. Rhianna estaba acostumbrada a las ciudades colmena, a la aglomeración y la miseria del hacinamiento, a que todas las moradas se construyesen incómodamente cerca de las de los vecinos. Shaloul era totalmente diferente. Parecía el lugar más amable y más cordial que había visto jamás.
Sus habitantes decían que hacía más de mil años que su sociedad no había estado en guerra y, efectivamente, en la arquitectura de las ciudades no había ningún indicio que indicase lo contrario. Ningún muro rodeaba el perímetro de la ciudad y Rhianna no había visto ningún tipo de defensa o de fortificación.
En las pocas ocasiones en que se le había permitido visitar la ciudad, jamás había experimentado aquella sensación de malestar o el sentimiento de amenaza que solía invadirla al explorar las calles de una ciudad desconocida por primera vez.
Las calles de Sarosh parecían seguras.
Quizá fuese la naturaleza armoniosa y organizada de la sociedad del planeta lo que hacía que los astartes descartasen cualquier intento de registrarlo. A efectos prácticos, la ciudad de Shaloul parecía el lugar perfecto para vivir. Y lo mismo sucedía con el resto de Sarosh. Tal vez los astartes temían las comparaciones que sin duda surgirían entre el pasado y el presente una vez que el Imperio se saliese con la suya y el planeta se sometiese.
De pronto se extrañó de sus propios pensamientos. Ella servía al Imperio tanto como los astartes, pero se encontró a sí misma poniendo en duda su misión. Estas personas parecían ser felices con su vida. ¿Qué derecho tenían ellos a cambiársela?
«Es la ciudad», se dijo a sí misma.
El lugar estaba cargado de magia. No eran sólo las luces flotantes y la arquitectura. Era todo lo que la envolvía. Las pareces a ambos lados del balcón en el que se encontraban estaban cubiertas de plantas trepadoras con lustrosas hojas verdinegras y brillantes flores de color violeta. Liberaban una fragancia embriagadora, un aroma a musgo que se fundía con la esencia de la noche y que parecía poseer propiedades relajantes. Era fácil pensar que aquel mundo era un paraíso.
—¿Estáis satisfecha?
—¿Satisfecha?
Dusan señaló el grabador que tenía en las manos.
—Habéis dejado de manejar vuestra máquina. ¿Tenéis todo lo que necesitáis?
—Sí —contestó ella—. Pero esta máquina no sólo registra imágenes. También graba sonidos. Esperaba escuchar algo de vuestra música.
—¿Mi música?
Era imposible ver el rostro de Dusan bajo la máscara, pero el tono de duda de su voz revelaba su falta de familiaridad con las formas gramaticales góticas.
—¿Es una metáfora? Yo no soy músico.
—Me refería a la música de vuestra cultura —explicó Rhianna—. Tengo entendido que es exquisita. Esperaba poder escuchar alguna muestra.
—Habrá músicos en el festival de esta noche —respondió Dusan—. Para celebrar la llegada de los Ángeles Oscuros, nuestros líderes han decretado que sea fiesta a nivel mundial. Estoy convencido de que escucharéis música digna de registrar cuando nos unamos a la celebración. ¿Os complace la noticia?
—Sí, me complace —respondió Rhianna.
Había notado que las conversaciones con los habitantes de Sarosh tendían a ser poco naturales ya que éstos se enfrentaban a las dificultades de hablar un idioma recién aprendido. En algunos de los mundos que había visitado la cruzada había habido reacciones adversas entre los habitantes nativos al enterarse de que el Imperio esperaba que aprendiesen el gótico y que lo usasen en todos los asuntos oficiales. En Sarosh, sin embargo, recibieron la lengua oficial del Imperio con los brazos abiertos. Rhianna ya había visto algunas señales de Shaloul escritas en gótico y le habían comunicado que algunas de las grandes obras de la literatura del planeta ya se estaban traduciendo. Era otro de los signos de buena voluntad que los habitantes habían estado mostrando desde la llegada de la primera de las naves imperiales que orbitaban alrededor del planeta. Una vez más pensó en lo absurda que era aquella situación. A pesar del calor con el que la sociedad de Sarosh había recibido al Imperio, su planeta todavía no se había declarado oficialmente subordinado. Había oído muchos rumores en las naves de la flota sobre la burocracia de aquel mundo, pero a ella la burocracia del Imperio le resultaba igual de odiosa. Los habitantes de Sarosh demostraban constantemente que eran gente amistosa y pacífica, dispuesta a ocupar su lugar en la amplia fraternidad de la humanidad.
¿Cómo podía alguien hallar razones para desconfiar de ellos?
«No te fíes de ellos», le había dicho Kurgis. Tras tan sólo un día orbitando alrededor del planeta Sarosh, todo indicaba que el cicatriz blanca le había dado un buen consejo sobre sus habitantes.
No tenía pruebas que lo confirmaran. Era más una sensación, un presentimiento que había surgido de su potencial psíquico en ciernes. Si alguien le hubiese pedido que diese su opinión acerca de aquella gente, poco podría decir para explicar su desconfianza. Normalmente tenía tendencia a confiar. Zahariel era un hombre noble. Uno de sus puntos débiles era que en ocasiones cometía el error de caer en la trampa de creer que todo el mundo era tan noble como él.
Nemiel era más desconfiado y siempre cuestionaba las intenciones de los demás. Zahariel confiaba en todo el mundo. Sentía una aversión innata hacia la hipocresía y las ambigüedades. Y, sin embargo, sin motivo alguno, desconfió de los habitantes de Sarosh desde el momento en que los conoció.
Tal vez fuese a causa de las máscaras.
Por tradición, tanto los adultos como los niños de Sarosh siempre llevaban puesta una máscara. Excepto en sus momentos más íntimos y privados, los habitantes iban enmascarados a todas horas, no sólo en público, sino también en sus hogares. Zahariel había oído hablar de costumbres muy curiosas en los distintos mundos redescubiertos, pero la práctica de aquel planeta de cubrirse el rostro era sin duda la más insólita con la que se había encontrado jamás.
Las máscaras eran rígidas y estaban hechas de oro. Cubrían el rostro del portador por completo, excepto las orejas y el resto de la cabeza, y todas presentaban los mismos rasgos atractivos y estilizados, idénticos para hombres y mujeres. A Zahariel le recordaban las máscaras de cerámica que se hacían en algunas culturas tomando como molde los rostros de los difuntos. Esas máscaras funerarias siempre le habían provocado una sensación de vacío. Poseían las dimensiones y los rasgos del rostro en cuestión, pero una vez muertos, eran incapaces de captar la verdadera naturaleza del sujeto. Les faltaba algo vital, la ausencia de expresión y de detalle las reducía a una simple caricatura. Y lo mismo sucedía con las máscaras de Sarosh. Zahariel estaba convencido de que algún poeta vería alguna especie de metáfora romántica en el hecho de que aquellas personas se enfrentasen a la vida escondiéndose tras una máscara, pero él sólo veía una cultura acostumbrada a ocultar cosas.
Zahariel no era poeta, pero sabía que el rostro era una herramienta esencial en la comunicación humana. Revelaba los pensamientos y el estado de ánimo de la persona en cuestión con miles de minúsculos detalles. Pero al comunicarse con el pueblo de Sarosh, al Imperio se le negaba esta fuente de información y se veía obligado a tratar con fachadas imperturbables de sonrisas permanentes. No era de extrañar que tuviesen tantas dificultades para declarar al planeta subordinado.
Y luego estaba la cuestión de la justicia criminal de Sarosh o, más bien, la ausencia de ella.
También había sido Kurgis quien le había informado de esto.
—No tienen prisiones —le había dicho el cicatriz blanca, durante su encuentro tras el cambio de mando—. Uno de los topógrafos se percató de ello al analizar las imágenes aéreas de Shaloul. Comprobó los mapas de todos los asentamientos de Sarosh y confirmó sus sospechas: no hay prisiones ni ningún otro lugar en el que retener a los prisioneros.
—No en todas las culturas se encarcela a los criminales —apuntó Zahariel.
—Cierto —asintió Kurgis—. En Chogoris no lo hacíamos. Antiguamente, antes de la llegada del Imperio, seguíamos la ley de las llanuras. Era un código muy severo respetuoso con el paisaje. Si alguien cometía un crimen, se lo lapidaba hasta la muerte. O era atado de pies y manos y abandonado para que muriese en un páramo, sin agua, ni comida, ni armas. Si alguien asesinaba a otra persona, se lo esclavizaba y era obligado a servir a la familia del fallecido durante años hasta que pagase la deuda de sangre. Sin embargo, los saroshi se consideran una cultura civilizada. Pero desde mi punto de vista, a la gente civilizada no le gusta tener un sistema de justicia tan simple. Le gusta complicar las cosas.
—¿Les ha pedido alguien una explicación?
—Según ellos, la criminalidad es muy poco común en su mundo. Cuando alguien comete un crimen, castigan al criminal haciéndole cumplir más horas en su servicio burocrático.
—¿Incluso a los asesinos? —se extrañó Zahariel—. No puede ser.
—Y eso no es todo. Como parte del proceso de subordinación, los calculus logi de la flota solicitaron ver los datos censales demográficos de la última década. Yo soy un negado para los números, hermano, pero lo que comentaron los logi al regresar al strategium se me quedó grabado. Según el índice de natalidad del planeta y el número de muertes registradas en el censo, se calcula que la población de Sarosh es mucho mayor que las cifras que nos había proporcionado su gobierno. Cuando se les preguntó al respecto, aseguraban que los datos censales debían de estar equivocados.
—¿De qué cifras estamos hablando? —inquirió Zahariel.
—Del ocho por ciento —respondió Kurgis—. Sé que dicho así no parece demasiada diferencia, pero si los cálculos no fallan, significa que más de setenta millones de personas han desaparecido de la superficie de Sarosh durante los últimos diez años.
Hacía una noche fantástica. Conforme paseaba por las calles y los pasajes de la ciudad de Shaloul, Rhianna se maravillaba de las vistas tan extraordinarias que la rodeaban. El festival del que Dusan le había hablado antes estaba en pleno desarrollo. Las calles estaban repletas de gente enmascarada de fiesta. Las calzadas irradiaban color gracias a los ágiles bailarines que danzaban rítmicamente con trajes estrafalarios y dejaban cometas voladoras y largas serpentinas de papel a su paso.
Había malabaristas, payasos, contorsionistas, magos, actores, mimos, acróbatas y equilibristas. También había gigantes con zancos, tragadores de espadas y hombres que expulsaban fuego por la boca. Pero lo más importante es que también había música. Rhianna percibía extraños sonidos entre el alboroto del carnaval. Las canciones de Sarosh eran hermosas, pero desconcertantes. Cambiaban constantemente de atmósfera, alternando entre complejos patrones de armonía y discordancia, y expresaban emociones contradictorias de tristeza y alegría sin previo aviso.
Oyó notas musicales y cambios de tono que no sabía que existiesen, como si una característica especial de la música hubiese ampliado su capacidad de oído. Y bajo todos los sonidos, casi ocultas, se percibían las variaciones rítmicas más asombrosas que había escuchado en su vida. Al escuchar los sonidos de Sarosh, Rhianna entendió por primera vez lo perfecta y maravillosa que podía llegar a ser la música. Se había pasado la vida componiendo, pero nada de lo que había escrito podía compararse con aquellos fantásticos sonidos que resonaban en las calles. Era una experiencia tan embriagadora como el perfume de las flores del balcón.
Dusan estaba junto a ella, dirigiéndola entre la multitud con la mano en su codo. Aquel día, cuando Rhianna aterrizó, se les comunicó que las autoridades de Sarosh les habían asignado un guía para garantizar que no se perderían. Ella suponía que Dusan cumpliría la función de guardaespaldas y de todo lo demás, siguiéndola de cerca para que no tuviera ningún problema. En un principio, al conocerse, le preguntó a qué se dedicaba. Él le dijo que era un exégeta. Por lo que tenía entendido, era un experto en explicar cosas. Debido a la naturaleza de la burocracia de Sarosh, no era de extrañar que incluso los asuntos relativamente triviales acabasen convirtiéndose en cuestiones terriblemente complicadas, puesto que decenas de funcionarios tenían que pronunciarse al respecto, y cada uno interpretaba los estatutos del planeta a su manera.
En ocasiones, estas situaciones originaban eternas disputas que podían alargarse veinte años o incluso más, hasta que los implicados se olvidaban de la cuestión que había iniciado el conflicto. En estos casos se solicitaba la asistencia de un exégeta que investigase las causas de la disputa y las explicase a las partes involucradas para garantizar que todo quedaba completamente claro. Era un sistema curioso, pero por muy complejas que fuesen sus costumbres, Rhianna había tenido que soportar a escoltas mucho menos cordiales en el pasado. En los primeros meses tras la llegada a Sarosh, en las pocas ocasiones que se le había permitido explorar el planeta, la había acompañado medio escuadrón de soldados del Ejército Imperial, pegados a ella como aburridas y malhumoradas sombras. Resultaba bastante embarazoso, por no decir difícil, establecer cualquier tipo de comunicación con los habitantes con una escuadra de hombres armados hasta los dientes a la espalda.
Afortunadamente, en los últimos meses, a instancia del lord gobernador electo Furst, la flota había adoptado un enfoque más inteligente. El planeta aún no se había sometido oficialmente al cien por cien, pero se decidió que era lo bastante seguro como para permitir que el personal imperial deambulase por él sin necesidad de ir acompañado de una escolta militar completa. Al mismo tiempo, con la esperanza de tender puentes entre los habitantes y los imperiales, el ejército y los comandantes de la flota empezaron a permitir que un mayor número de sus hombres visitasen Sarosh cuando estaban de permiso.
—Por aquí —le indicó Dusan.
En un momento dado, durante la noche, empezó a guiarla por las calles como si tuviese un destino específico en mente. Cada vez la agarraba más fuerte del codo, aunque Rhianna apenas se había dado cuenta.
Embriagada con la música y la esencia de las flores violetas, se dejaba llevar.
—¿Adónde vamos? —le preguntó, percibiendo vagamente que parecía que estaba ebria.
—Hay un lugar donde tocan mejor música —respondió él tras la máscara—. Ya casi hemos llegado.
Dusan empezó a andar más de prisa y la obligó también a ella a acelerar el paso, arrastrándola del brazo. De repente, al mirar a su alrededor, Rhianna advirtió que habían dejado atrás los bulevares principales y caminaban por estrechos y retorcidos callejones. Estaba oscuro. Los globos luminosos que flotaban sobre sus cabezas los habían abandonado y se habían quedado atrás en una esquina distante. Estaban solos en la noche. La única luz que había procedía de la hoz plateada de la luna en lo alto. A pesar de la oscuridad, Dusan avanzaba con paso firme. Parecía saber exactamente hacia dónde se dirigían.
—Dusan, esto no me gusta —le costaba hablar. Sentía la lengua adormecida—. Quiero que me lleves de vuelta.
No hubo respuesta. El exégeta no tenía ganas de dar más explicaciones y arrastró a Rhianna por los callejones mientras ella sentía que una especie de parálisis le trepaba por las piernas. Sabía que la había envenenado de algún modo. El aire era pesado, cargado con la esencia de las flores.
Flores. Tal vez fuese así como lo hizo. Empezó a tambalearse. Apenas podía mantenerse en pie, y menos luchar contra él.
—Dusan… —su voz sonaba hueca y distante—. ¿Por qué?
—Lo siento. Es la única manera. Los Melachim consideran que sois gente impura. Debemos impedir que tus ángeles mentirosos nos contaminen. Tú serás nuestra arma contra ellos, y me temo que habrá sufrimiento. Sé que suena cruel, pero te garantizo que no será en vano.
Giraron una esquina que daba a un patio. Más adelante, Rhianna vio una carretilla como las que se usaban para vender botellas a los que participaban en el carnaval. Junto a ella había dos figuras ataviadas con anchos trajes multicolor de los que colgaban nudos y lazos. Al verlos, Dusan la soltó del brazo y dejó que se derrumbase bruscamente sobre la superficie adoquinada del patio. Rhianna oyó cómo daba órdenes en su lengua nativa y después vio que las dos figuras avanzaban hacia ella. Había algo anormal en el modo en que se movían. Quien les hubiese hecho los trajes había intentado ocultarlo, pero ella lo veía claramente. Caminaban de lado y doblaban las rodillas y los tobillos de un modo muy extraño. Aquella particularidad le recordó al movimiento de los reptiles. Había algo antinatural en ellos. Cuanto más se acercaban, más se convencía de que no eran humanos. Paralizada, lo único que podía hacer era observar cómo se aproximaban y se cernían sobre ella. Cuando las dos extrañas figuras se inclinaron para alzarla entre ellos, la máscara de uno de ellos se deslizó durante un instante.
Vio su auténtico rostro.
La parálisis no pudo impedir que gritase.