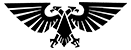
DIECISIETE
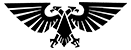
DIECISIETE
Empezó con un día distinto a todos los demás.
En toda la historia de Caliban, en los anales de las órdenes de caballería o en las historias tradicionales del pueblo llano, jamás habría otro día como aquél.
Habría otros días memorables, por supuesto. Y también sucederían días más oscuros como parte de una era de muerte y destrucción, pero aquel día fue diferente. Era un día de alegría. Un día de felicidad y de emoción. Un día de esperanza. El día en que el Emperador descendió de los cielos.
Aquello acabaría conociéndose como el principio de la Era de los Ángeles, aunque en aquel momento aún no se conocía ese nombre.
Gigantes, astartes, I Legión. Estos eran los apelativos que se utilizaban normalmente para referirse a los recién llegados, pero en el amanecer del día del descenso del Emperador, el pueblo de Caliban se puso de acuerdo para utilizar un nombre de mítica resonancia. Los llamaron terranos, una vez más.
Era un nombre apropiado, ya que reflejaba el derecho natural perdido de la humanidad y el origen de los primeros colonos que llegaron al planeta. Durante doscientas generaciones, desde la caída de la Vieja Noche, junto a las chimeneas de Caliban se habían narrado infinidad de leyendas sobre la antigua Terra. Ahora, aquellas historias eran reales. Habían adoptado una forma material en los cuerpos de los gigantes acorazados.
El momento del descubrimiento, el momento en que los astartes tuvieron el primer contacto con los habitantes del planeta, ya se había mitificado. Un inmenso árbol mítico había crecido a partir de la pequeña semilla de lo sucedido en realidad. Existían distintas versiones de la leyenda y, pronto, la verdad sobre cómo sucedió en realidad quedó en el olvido.
Pero Zahariel sabía que él jamás borraría de su mente los hechos de aquel día, porque se había adentrado en los bosques con Lion El’Jonson y con Luther cuando todo tuvo lugar. Era cierto que Luther fue el primero en llamarlos ángeles, pues los astartes descendieron con alas de fuego. Era una frase que se había pronunciado en el calor del momento, provocada por la fascinación y el asombro, pero El’Jonson había recordado aquellas palabras y las había guardado cerca de su corazón.
Zahariel y el resto de acompañantes se estaban viendo empujados a la oscuridad, ya que la leyenda necesitaba de protagonistas más trascendentales que ellos para narrar una historia tan esplendorosa. Con el tiempo, su nombre y sus hazañas acabarían por perderse. Pero que su papel se borrase del mito no le entristecía, porque sabía que lo importante era la historia, y no los personajes secundarios.
En cualquier caso, ni siquiera la verdad del mito importaba.
El pueblo de Caliban adoraba las leyendas. Las necesitaba. Todo estaba cambiando tanto que sentían que necesitaban algo que los mantuviese aferrados a la realidad. Zahariel sabía que aquellas historias ayudaban a dar sentido a sus vidas. Por supuesto, existían decenas de historias diferentes, y de todas se afirmaba que eran reales. En cierto modo esto facilitó su exclusión. Con tantas versiones sobre lo que había pasado aquel día, todo el mundo podía elegir la que le conviniese más. Unas eran escabrosas, otras reverenciales, otras estaban cargadas de aventura y otras eran más prosaicas. Pero todas coincidían en una cosa: el nombre de la historia siempre era el mismo. Desde las lejanas montañas del norte hasta los grandes océanos del sur, independientemente de las variaciones del relato, siempre se conocía con el mismo título: «el Descenso de los Ángeles».
Tras la llegada de los ángeles, los que vinieron de las estrellas compartieron toda clase de maravillas y milagros. Pero lo más emocionante de todo fue la noticia de que el creador de los ángeles, el Emperador, descendería en toda su gloria.
Después de su llegada, en Caliban nada volvería a ser igual.
Zahariel observaba a las decenas de miles de personas mientras iban llenando la imponente arena, concentradas ante los muros de la fortaleza monasterio. Nunca antes había visto a tanta gente reunida en un mismo lugar, y la presencia de tantas personas llenas de júbilo a la vista lo impresionaba. En realidad, nunca antes había visto un espacio abierto tan amplio, ya que, hasta entonces, el paisaje de Caliban presentaba principalmente verdes abismos de selva, pero las máquinas del Mechanicus las habían hecho desaparecer con su destructiva creatividad.
Las enormes bestias de metal se habían paseado por todo el bosque y habían talado los árboles y cortado sus ramas. Más tarde, esas mismas máquinas recorrían una vez más el terreno que habían despejado para arrancar las raíces de los árboles caídos y nivelar el suelo hasta que toda el área quedaba lisa como el filo de una espada. Los troncos obtenidos durante el proceso se apilaron en inmensos montones a los lados de un claro recién creado que cumplía la función de aserradero, mientras que las raíces y las ramas se reducían a astillas y se quemaban en inmensas hogueras.
Había sido casi apocalíptico: el humo, el rojo brillo de las llamas y las monstruosas máquinas de metal. Al verlas, Zahariel se acordaba de las grandes bestias de Caliban, aunque les habían dado caza hasta la extinción. Zahariel apenas podía creer lo afortunado que era en aquel gran día, pues toda la élite de la Orden estaba allí reunida, así como los superiores de las distintas órdenes de caballería que se habían reunido bajo el estandarte de los astartes.
De pronto, recordó las palabras de los encapuchados y se estremeció, a pesar de que era un día caluroso. Aún no había visto a Nemiel aquella mañana, lo cual era un alivio porque seguía enfadado con su primo por haberlo arrastrado hasta aquel peligroso cónclave de frustrados rencorosos. Ver a tantas figuras de poder marcial reunidas en un solo lugar resultaba algo humillante, pues por muy fuertes y orgullosos que fuesen los caballeros de Caliban, no eran nada comparados con el poder de los astartes.
Los astartes eran hombres gigantes como golems, aunque llamarlos hombres era quedarse corto, pues físicamente estaban a años luz de cualquier rasgo de humanidad. Se elevaban por encima de Zahariel con sus bruñidas y relucientes armaduras negras, y sus voces eran tan graves y roncas que parecía imposible que surgieran de una boca humana. Sin la armadura resultaban incluso más colosales, pues al vestirla, Zahariel podía llegar a pensar que la mayor parte de su masa era artificial. Pero despojados de ella, toda duda se disipaba.
Midris había sido el primer astartes en ser visto sin su armadura. Su cuerpo era enorme y abultado, su carne estaba tan cargada de músculos y de fuertes huesos que apenas tenía forma o definición. Vestido con un traje ajustado de color crema, sus brazos y piernas eran como los grandes árboles de los bosques del norte, y los músculos de sus hombros se elevaban hasta ambos lados de su cráneo sin necesidad aparente de cuello. Un solo astartes ya impresionaba bastante, pero en aquel gran espacio se concentraban más de un millar, asediándolo como si fuesen enormes estatuas negras, y cientos más rodeaban el gran anfiteatro en el centro de la explanada que habían despejado y apisonado los Mechanicus.
Aquel era el día en que el Emperador descendería a Caliban, y Zahariel apenas podía contener su emoción. Nemiel tendría celos de su inclusión en la guardia de honor del León, pero así había sido siempre su amistad y su rivalidad. Su armadura había sido lustrada y poseía un brillo reflectante, aunque su anticuada tecnología tenía mucho que envidiar a la de la poderosa armadura de los astartes. Pero, aquel día, tales diferencias carecían de relevancia.
El ángulo del suelo y la presión de los cuerpos a su alrededor mientras marchaba a través de la multitud le impedían ver al León, pero el joven sabía que el Gran Maestre de la Orden se encontraba unos pasos por delante aunque no pudiera posar su mirada sobre él.
Las aclamaciones y las expresiones de adoración señalaban el paso del León con tanta claridad como una señal luminosa. Y aunque era poco común que su taciturno líder circulase entre la muchedumbre de Caliban, Luther lo había sugerido con la intención de que el Emperador viese que era un hombre del pueblo y que todos lo adoraban. Se respiraba un ambiente de gran alboroto, ya que todos estaban ansiosos por ver al grandioso personaje que dirigía a unos guerreros tan poderosos como los astartes y que despertaba semejante devoción en ellos. Sin duda, un personaje con la visión, el coraje y el poder suficientes como para iniciar la reconquista de la galaxia merecía ser reverenciado, y puede que hasta temido, pues su corazón debía de albergar una gran violencia para realizar tales hazañas.
Aquel pensamiento le vino a la mente sin más, y Zahariel recordó de nuevo la reunión clandestina de la noche anterior. Su expresión se volvió amarga al pensar en las opiniones allí expresadas, pero se consoló al saber que había interrumpido la sediciosa charla de los guerreros reunidos en las cámaras subterráneas de la fortaleza monasterio con la amenaza de delatarlos ante el León.
Las multitudes le abrían paso al ver su reluciente armadura, y él les regalaba un gesto de agradecimiento por el respeto que le conferían a su categoría como caballero de la Orden. La impaciencia de la gente era palpable y su emoción se le contagió como si una corriente eléctrica le atravesase el cuerpo. Todos los allí reunidos sabían que estaban siendo testigos de la historia, cuyo transcurso rara vez permitía a los hombres corrientes presenciar su desarrollo.
Por fin, Zahariel alcanzó el círculo exterior de caballeros que rodeaban al León y sintió cómo se le aceleraba el pulso mientras se acercaba a sus compañeros. Aunque era mucho más joven que la mayoría de ellos, se apartaban con respeto y le abrían paso hacia el espacio entre los círculos exterior e interior.
Los maestros superiores de la Orden estaban reunidos cual suplicantes alrededor del León. A pesar de su porte digno y majestuoso, parecían unos niños en comparación con el poderoso guerrero situado en el centro.
A Zahariel no le cabía ninguna duda de que Lion El’Jonson era el ser humano más extraordinario y con más talento que había existido jamás. Cada vez que lo miraba le invadía la misma sensación: como si una presencia pura le presionase el interior del cráneo mediante una osmosis mística y le proporcionase una sensación de bienestar y de confianza.
Era algo más que eso. Sentía algo completamente…
Respeto. Sentía respeto.
Físicamente, el León era un ser imponente, un gigante de poco menos de tres metros de altura. Era imposible escapar a la sospecha de que había salido de un molde mucho más grande que la mayoría de los hombres. Su cuerpo estaba perfectamente proporcionado y a escala con su altura. Era de complexión fuerte, ágil pero musculoso. Puesto que la mayoría de habitantes de Caliban tenía el pelo negro, el rasgo más llamativo del León a simple vista era el tono dorado rojizo de su cabello. Pero el efecto combinado de sus características físicas perdía trascendencia en comparación con sus cualidades intangibles. El’Jonson emanaba pura majestuosidad, tenía una aura tácita de una autoridad tan magnética que no cabía duda de por qué Sar Luther decidió llamarlo «Lion». No había nombre en el mundo más adecuado para él.
Él era el León. Ninguna otra palabra podía describirlo mejor.
Mientras Zahariel se acercaba, El’Jonson se volvió hacia él y lo saludó brevemente con la cabeza a modo de reconocimiento por la fraternidad que compartían. Zahariel saludó a sus compañeros, caballeros que en el pasado le habían parecido figuras de autoridad y de poder distantes e inaccesibles. Ahora eran sus hermanos de virtud y de valor. Había dejado de ser un joven insignificante. Su nueva vida como miembro de la Orden había comenzado con sangre y, sin duda, acabaría del mismo modo.
—Por fin estamos todos. Podemos marchar —dijo lord Cypher con un claro tono de impaciencia.
—No hay prisa —lo calmó el León con una voz profundamente musical y cargada de tonos sonoros que parecían filtrarse por la piel de quien la escuchaba y apaciguaba las terminaciones nerviosas que se encontraban debajo—. Mi… El Emperador aún no ha llegado.
—Aún así deberíamos estar preparados —exclamó lord Cypher—. Debemos seguir las tradiciones y los protocolos como siempre. Y más en estos tiempos de cambio.
Zahariel sonrió ante el tono descarado de este nuevo lord Cypher y advirtió una expresión divertida en la mirada del alto y poderoso guerrero que se encontraba junto al León.
Sar Luther había sido el mejor amigo y el compañero más cercano de El’Jonson en cualquier situación desde el día en que lo descubrió en estado salvaje en el bosque. A pesar de su gran estatura, Luther parecía un enano al lado del León, pero sus anchos hombros y su rostro amable mostraban a un hombre que no albergaba ningún resentimiento contra aquel hermano más poderoso que él.
—¿Preparado? —preguntó Luther—. Tengo la sensación de que éste va a ser un día emocionante.
—Emocionante… —repitió Zahariel—. Esperemos que no sea demasiado emocionante.
—¿Qué quieres decir?
—Nada —respondió Zahariel—. Sólo era un comentario.
Luther lo miró con recelo. Sabía que había algo más en aquel comentario, pero le permitió que tuviera sus secretos.
—Vamos —exclamó lord Cypher—. Ya es la hora.
Zahariel miró al cielo y percibió un leve brillo que se formaba tras las nubes. Una ola de emoción se extendió entre la muchedumbre mientras todos los rostros se volvían hacia los cielos. Sólo los astartes que rodeaban la arena mantenían la mirada fija en la multitud, y Zahariel tuvo la clara sensación de que estaban buscando a algo o a alguien. Incluso en un planeta que había acogido calurosamente la llegada de los astartes y del Emperador, estos gigantes nunca bajaban la guardia y jamás faltaban a su deber. Zahariel sentía una gran admiración por aquellos grandes guerreros procedentes de las estrellas.
Sus cavilaciones se vieron interrumpidas cuando el León empezó a avanzar hacia el anfiteatro en el centro del claro. La doble línea de caballeros abría paso entre el clamor del gentío. Zahariel casi pierde el paso con los guerreros que lo rodeaban, pero no tuvo importancia, pues nadie advirtió aquella vacilación momentánea.
Estaba rodeado de rostros. El pueblo de Caliban estaba frenético por haberse reunido con sus hermanos ancestrales, la raíz de su cultura, y portaban altos estandartes de colores sobre sus cabezas. Habían vivido temiendo a las bestias y a las guerras entre las órdenes de caballería y a una infinidad de peligros más que podían despojar a un hombre de su vida durante demasiado tiempo, pero ahora tenían algo que anhelar. Se acercaba una era de paz y prosperidad, porque no había nada que la tecnología y los recursos del Imperio no pudiesen lograr.
Con tales herramientas y con semejantes hombres para manejarlas, alcanzarían glorias inimaginables.
Con estos embriagadores pensamientos, Zahariel casi pasó por alto la vertiginosa sensación de frío que de repente le recorrió la espalda. De pronto, sin saber por qué, el miedo se apoderó de él, y entonces vio un rostro que se distinguía entre las expresiones de alegría y esperanza de la multitud. El hombre destacaba por la seriedad de su rostro. Su intención se leía en todas las líneas y pliegues de su piel. Tenía la mirada fija en la marcha de la guardia de honor, e incluso en medio de un mar de rostros de júbilo, Zahariel podía diferenciar la cara del individuo mientras avanzaba junto a ellos hacia la arena. Sus rasgos tenían algo que le resultaba familiar, pero no consiguió averiguar qué era hasta que una sombra oscureció su semblante y pudo reconocer la nariz aguileña y el mentón prominente.
Zahariel no entendía cómo podía aquel hombre desplazarse con tanta facilidad a través de la muchedumbre, hasta que divisó parte de una armadura bajo una simple capa de lana y, de repente, recordó dónde lo había visto antes. Recordó la cámara abovedada bajo la Cámara del Círculo, las lámparas colgando en cada uno de los puntos cardinales, y una cofradía que mantenía una discusión perversa. Los hombres llevaban puesta la capucha de sus túnicas, pero en un momento dado, la luz iluminó el interior de una de ellas lo suficiente como para revelar un rostro. Un rostro que avanzaba con un propósito siniestro hacia el gran podio donde el León y el Emperador se encontrarían cara a cara.
Los pensamientos se precipitaban en su mente como un cuerpo en un río torrencial que choca contra las rocas mientras se acerca a una rugiente cascada. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que las palabras que le dijo a Nemiel no habían sido tan convincentes como había creído, de que los guerreros reunidos en las profundidades de la fortaleza no se habían amedrentado por su amenaza de delatarlos, como él había supuesto.
Se volvió para lanzarle una advertencia, pero las palabras murieron en su garganta al pensar que tanto él como Nemiel acabarían involucrados en cualquier acción que este hombre tuviese en mente. ¿Quién iba a creer que su presencia en la cámara había sido inocente y que lo habían engañado con la promesa de que tan sólo de trataba de una discusión abierta acerca del futuro de Caliban?
Zahariel sintió que el miedo lo asfixiaba y una náusea se instaló en su estómago al tener la total certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Atrapado entre la culpa y el miedo, tomó una audaz decisión y rompió el paso con sus hermanos.
Su abandono de la guardia de honor provocó murmullos de sorpresa, y Zahariel sintió la mirada de enojo de lord Cypher en su espalda mientras avanzaba con siniestra determinación hacia la línea de caballeros que apartaban a la multitud.
A pesar de que todos los guerreros llevaban un casco cerrado y una túnica con capucha, la repentina rigidez de su postura reveló su sorpresa y estupefacción. Se apartaron ante él sin saber qué otra cosa hacer, y Zahariel exploró los rostros y las cabezas de la muchedumbre mientras se adentraba en la masa de cuerpos. Durante un terrible momento pensó que su presa lo había eludido, pero pronto divisó la cabeza del hombre mientras avanzaba con paso decidido en dirección contraria a la del gentío. Zahariel se dirigió hacia él apartando a la gente con una mano y agarrando la empuñadura de su espada con la otra. Sintió que lo invadía una avalancha de emociones, una poderosa combinación de miedo y de perfidia. ¿Acaso no era consciente aquel traidor de la magnitud de lo que había planeado? ¿No se daba cuenta de que era una auténtica locura? Conforme se acortaba la distancia, le pareció que su objetivo se había percatado de su presencia. El hombre se volvió brevemente y sus miradas se cruzaron por encima de las caras sonrientes de la gente.
De pronto, una luz iluminó el cielo y todas las cabezas se volvieron hacia arriba con emoción y embeleso, pero Zahariel no podía perder el tiempo con tal visión, y mantenía su atención fija en el hombre que tenía ante él. Aunque se movía con decisión, su postura era encorvada, como si aguantase un gran peso, y su paso era lento, mucho más lento que el de Zahariel.
Al saberse descubierto, el hombre intentó acelerar en un intento de esquivar al joven, pero la multitud se echó hacia adelante en respuesta a la luz del cielo hasta el punto en que todo movimiento era prácticamente imposible. Zahariel vio la oportunidad y avanzó a empujones entre los cuerpos apretados, sin prestar demasiada atención a los daños que ocasionaba al abrirse paso con los hombros y los puños. Varias voces de enfado lo reprendieron, pero él continuó hacia adelante concentrado en su presa.
El perseguido intentó abrirse paso a la fuerza, pero alertados por la presencia de un alborotador entre ellos, la gente se apelotonó ante él, creando así una barrera impenetrable de gritos y de rostros enfadados. Zahariel estiró el brazo y agarró al hombre por la capa. Le dio la vuelta y le hizo perder el equilibrio. Arriba, la luz seguía aumentando. Lo bañaba todo de un resplandor dorado y parecía como si un foco enorme y abrasador los estuviese enfocando.
—¡Suéltame! —gritó el hombre.
La capa abierta revelaba el brillante resplandor de la luz sobre el peto de su armadura. Tal como se temía Zahariel, se trataba de un caballero de la Orden.
—¡No permitiré que lo hagas! —exclamó Zahariel, mientras le propinaba un fuerte gancho de izquierda en la cara. La aglomeración evitó que el hombre cayese al suelo.
—Tú no lo entiendes —dijo el caballero, mientras luchaba por librarse de él.
El gentío se alejó de ellos, y Zahariel se acercó aún más al hombre, apretándolo contra su pecho mientras forcejeaban.
—¡Así es como debe ser! —terminó.
Era mucho más alto y corpulento que Zahariel, más viejo y con más experiencia, pero al ser descubierto había perdido toda posibilidad de defensa. En un intento por deshacerse de Zahariel, se desgarró la capa desde los hombros. El joven vio que llevaba una bolsa de lona cruzada sobre la espalda que aparentemente contenía un peso considerable. Limitado por la carga, el caballero no podía luchar de manera tan eficiente como Zahariel a pesar de la clara diferencia de edad y de experiencia. El joven le propinó otro puñetazo en la cara y le rompió la nariz. Un chorro de sangre salió disparado formando un arco.
Nuevos gritos de alarma los envolvieron, y Zahariel remató el puñetazo enganchando la pierna por detrás de la de su oponente e incrustándole el hombro en el pecho.
El caballero perdió el equilibrio y arrastró a Zahariel con él, mientras seguían golpeándose mutuamente. La bolsa de lona se rasgó por el inesperado movimiento del peso que albergaba en su interior, y seis discos de metal desnudo cayeron estrepitosamente al suelo.
Eran muy simples en apariencia. Medían apenas treinta centímetros de diámetro y unos cuantos centímetros de grosor, y poseían un agarre de goma en una de las caras. Aunque no conocía su nombre, durante el tiempo que había pasado con sus instructores había aprendido lo suficiente sobre el Imperio como para saber que los símbolos pictográficos que presentaban las superficies de los discos indicaban explosivos.
Zahariel golpeó con el codo el mentón del caballero mientras caían al suelo y seguidamente le propinó un puñetazo de derecha en la mejilla.
—¡Se acabó! —gritó—. ¡Sólo eran palabras! ¡Ibais a conteneros!
El oponente no podía contestar, su rostro era un amasijo de sangre y de huesos rotos iluminado por el resplandor dorado que procedía de las alturas. Pero a pesar del dolor, sus ojos se abrieron con asombro y se llenaron de lágrimas.
A pesar de la situación, Zahariel se volvió para ver qué había provocado semejante sorpresa en un hombre tan malherido y se quedó boquiabierto al ver como una enorme ciudad flotante descendía de los cielos.
Como una descomunal aguja tallada de una masa de roca volcánica, la ciudad estaba salpicada de luz y de color, y sus enormes dimensiones superaban la imaginación. Una gran proa con doradas alas de águila señalaba uno de los extremos de la ciudad flotante, e inmensas almenas, tan altas como las torres de la ciudadela más poderosa, se elevaban como retorcidas estalagmitas en el otro.
Su oponente peleaba débilmente bajo su cuerpo, pero todo el mundo se había olvidado de su lucha y centraba su atención en la imponente nave que flotaba sobre sus cabezas, rodeada de otras más pequeñas, mientras descendía irradiando fuego y luz. Vientos poderosos azotaron la superficie del planeta; los medios que la gran aguja utilizaba para mantenerse a flote generaban una terrible fuerza descendente. De pronto, unas sombras cayeron sobre él. Miró hacia arriba y descubrió la enorme figura de un gigante ante él, de un tamaño inmenso y amenazador.
Astartes…
Aunque aquel guerrero astartes no había manifestado ningún cambio exterior en su apariencia, Zahariel sintió cómo le invadía un terror sobrecogedor ante la mera amenaza física.
Hasta entonces los astartes se habían comportado como gigantes benévolos, aunque estaba claro que poseían un gran potencial para ejercer la violencia. Ahora ese potencial se había desatado. Un guantelete lo agarró por la garganta y lo apartó de su rival. Se quedó con los pies colgando y su garganta dejó de suministrar aire a medida que la presión en el cuello aumentaba.
La fuerza de los astartes era inmensa, y Zahariel sabía que con un minúsculo movimiento su cuello se partiría como una pequeña rama.
Con la vista nublada, Zahariel vio cómo otros guerreros se inclinaban bruscamente sobre su oponente caído.
—¿Qué tenemos aquí, Midris? —preguntó uno de los gigantes recién llegados.
El guerrero lo miró a los ojos y Zahariel sintió cómo su ira lo invadía a través de las rojas lentes de su casco mientras su consciencia cedía ante la oscuridad.
—Traidores —escupió Midris.