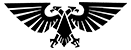
QUINCE
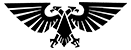
QUINCE
—Lo que más me ha impresionado son las máquinas —dijo Nemiel, desde su posición en las almenas—. ¿Cómo decías que se llamaban?
—Tractores —respondió Zahariel.
—Eso, tractores —asintió Nemiel—. Talan los árboles, arrancan las cepas y después nivelan la tierra. ¡Y las tres cosas las hace una sola máquina controlada por un solo jinete!
—Operario —lo corrigió Zahariel—. Los hombres que trabajan con las máquinas se llaman operarios o conductores, no jinetes.
—Pues operarios —dijo el joven encogiéndose de hombros—. Pero ¿habías visto alguna vez algo parecido?
Al observar la escena bajo sus pies, Zahariel compartió el asombro de Nemiel. Se encontraban en las almenas de Aldurukh vigilando el bosque, aunque ya no quedaba mucho bosque que vigilar, al menos no directamente en su campo de visión. Hasta donde les alcanzaba la vista, más allá de toda la parcela de tierra bajo las laderas del norte de la montaña, los antiguos bosques estaban desapareciendo. Desde el mirador era difícil distinguir demasiados detalles, pero la escala de la operación que se desarrollaba ante ellos era impresionante.
—Yo creo —apuntó Nemiel— que parecen insectos. Insectos gigantes, supongo, pero insectos al fin y al cabo.
Al ver las máquinas en acción, Zahariel se dio cuenta de que su primo tenía parte de razón. La incesante actividad a los pies de la montaña le recordó los ordenados movimientos de una colonia de insectos, una imagen reforzada por el hecho de que las almenas de la fortaleza fueran lo suficientemente altas como para que las personas en el suelo pareciesen hormigas.
—¿Te imaginas cuánto se tardaría en hacer todo ese trabajo sin las máquinas? —preguntó Nemiel—. ¿O cuántos hombres y caballos se necesitarían para despejar todo ese terreno? Una cosa está clara, los imperiales no hacen las cosas a medias. No sólo tienen guerreros gigantes, sino que cuentan con máquinas a juego.
Zahariel, distraído, asintió con la cabeza. Seguía absorto en la actividad de los tractores. Las últimas semanas habían sido vertiginosas.
Aquél había sido sin duda el período más trascendente de toda la historia de Caliban. Habían pasado casi seis meses desde que Zahariel se había convertido en caballero. La campaña contra las bestias había terminado, los Caballeros de Lupus habían muerto y Lion El’Jonson había sido nombrado Gran Maestre de la Orden, con Luther como segundo al mando.
No obstante, todos estos hechos no eran nada en comparación con la llegada del Imperio.
Las noticias se extendieron como la pólvora por todo Caliban tan sólo unas horas después de que se avistasen las primeras naves voladoras imperiales en el cielo. Pronto se supo que un grupo de gigantes de negra armadura habían llegado a Caliban proclamándose enviados del Emperador de Terra.
Se trataba de la Primera Legión y habían llegado allí en calidad de mensajeros.
Zahariel recordaba perfectamente el momento en que los imperiales llegaron al planeta.
—Somos vuestros hermanos —anunció el guerrero que se había presentado como Midris, mientras sus compañeros se arrodillaban e inclinaban la cabeza a modo de reverencia ante el León—. Somos emisarios del Imperio de la Humanidad. Hemos venido a reunir a todos sus hijos perdidos ahora que la Vieja Noche ha terminado. Estamos aquí para devolveros vuestro derecho natural. Hemos venido a ofreceros la sabiduría del Emperador.
No todos los terranos eran gigantes. En el período subsiguiente a su llegada, los astartes, como los llamaban en el idioma terrano, explicaron que habían llegado al planeta para abrir paso a una expedición mayor. Tras asegurarse de que las gentes de Caliban estaban dispuestas a recibirlos con los brazos abiertos, otros humanos de proporciones más normales siguieron el camino de los gigantes, como los operarios responsables de los tractores, historiadores, intérpretes y personas versadas en el arte de la diplomacia.
Ya fuesen gigantes u hombres normales, todos los terranos tenían una cosa en común: hablaban maravillas de su Emperador.
—Me pregunto cómo será —dijo Zahariel sin que viniera al caso.
—¿Quién?
—El Emperador —respondió, sintiendo que lo invadía la emoción de la anticipación—. Dicen que él creó a los astartes y que puede leer las mentes y hacer milagros. También dicen que es el hombre más grande que ha existido jamás. Que tiene miles de años y que es inmortal. ¿Qué aspecto tiene un hombre así?
Aquella mañana, unas horas antes, los enviados imperiales habían anunciado que el Emperador tenía intenciones de visitar Caliban. Dijeron que estaba cerca, a menos de tres semanas de viaje. Con el consentimiento del Consejo Supremo de la Orden, se decidió que se despejaría una pista de aterrizaje para recibir al Emperador en los bosques a los pies de Aldurukh. Los tractores que los imperiales habían traído se pusieron inmediatamente a trabajar en el claro en constante expansión que estaba destinado a ser el primer lugar de Caliban que pisaría el Emperador.
Zahariel no era el único que esperaba ansioso ver al Emperador terrano en persona; su inminente visita era el tema de conversación más frecuente entre los círculos de caballeros desde que llegaron los guerreros gigantes. Pocos daban crédito a las historias que éstos narraban de su líder. Si eran ciertas, el Emperador era la absoluta encarnación de la perfección humana.
—Imagino que medirá por lo menos diez metros de alto —dijo Nemiel, con tono sarcástico—, o quizá veinte, a juzgar por lo que comentan sus seguidores. Seguro que respira fuego y que puede lanzar rayos mortales con los ojos, como las bestias de leyenda. A lo mejor tiene dos cabezas, una humana y otra de cabra. ¡Yo qué sé qué aspecto tiene! Tengo la misma idea que tú.
—Cuidado —le advirtió Zahariel—. A los gigantes terranos no les gusta que se hable así de su líder. Los vas a ofender.
Como la mayoría de los calibanitas, a Zahariel lo fascinaba que los imperiales no sólo contasen con una tecnología tan extraordinaria, sino que además la daban por sentada. Incluso todo lo que tenían en común con los terranos sólo servía para destacar aún más la gran brecha que los separaba.
Los guerreros de Caliban poseían armas y armaduras semejantes a las de los astartes, pero las hojas motorizadas, las pistolas y las servoarmaduras de los terrarios eran infinitamente mejores y más efectivas en todos los aspectos que las calibanitas. Zahariel veía sobre todo estas diferencias al comparar las características de su armadura con las que llevaban los astartes. Dejando a un lado el gran contraste de tamaño, su servoarmadura era superior en todos los aspectos. La armadura de Zahariel lo protegía de golpes e impactos, ya proviniesen de garras de depredadores o de espadas de hombres. Incluso podía cerrar su casco para filtrar el humo u otros peligros para la respiración, como el polen mortal de la flor del orozuz de Caliban.
En comparación, la armadura de los astartes ofrecía un nivel de protección muy superior. Le daba a su portador la capacidad de ver en la más absoluta oscuridad, le permitía sobrevivir a temperaturas extremas, gélidas y ardientes, que de otro modo sería impensable e incluía su propio abastecimiento de aire. Equipados con esta tecnología, los guerreros del Astartes podían sobrevivir y luchar en cualquier entorno, por muy hostil que fuese.
Mientras que a los terranos todas estas cosas les resultaban de lo más normal, entre las gentes de Caliban se veían casi como un milagro, sobre todo cuando se trataba de las maravillas de la medicina imperial.
A los pocos días de la llegada de los imperiales, uno de los suplicantes de la Orden sufrió un accidente durante los entrenamientos. El joven Moniel estaba practicando espada en mano cuando se cayó por las escaleras y se clavó la hoja en una de las rodillas.
Los boticarios de la Orden consiguieron detener la hemorragia, salvándole así la vida al joven, pero no pudieron hacer nada por salvarle la pierna. Para evitar que se le gangrenase, se vieron forzados a amputarle la extremidad herida.
Huelga decir que una persona con un miembro amputado ya no podía optar a convertirse en caballero. En circunstancias normales, Moniel habría tenido que regresar a su lugar de nacimiento y permanecer bajo el cuidado de su familia. Pero en esta ocasión, los imperiales intervinieron para garantizar un final feliz.
Al enterarse de la desventura de Moniel, un apotecario supervisó su tratamiento. Un tratamiento que, en este caso, consistía en utilizar métodos esotéricos para hacer que una nueva pierna le creciese a partir del muñón de la extremidad amputada.
Naturalmente, los Imperiales no llamaban a aquel mundo Caliban.
Antes de llegar no tenían manera alguna de saber cuál era el nombre que le daban sus gentes al planeta, como tampoco conocían su cultura. Una vez allí se enteraron de la existencia de las órdenes de caballería, y fue una agradable sorpresa para ambas culturas el que la estructura jerárquica de las órdenes calibanitas se pareciesen tanto a la de las legiones de los astartes.
Aquéllos eran días extraños, eran tiempos interesantes.
Los patios de armas de Aldurukh resonaban a diario con el choque de espadas. Los suplicantes y los caballeros, bajo supervisión de los astartes, se sometían a extenuantes rituales de entrenamiento. Gigantes de negra armadura recorrían los patios cada día y trabajaban con los maestros de la Orden para medir el nivel de destreza y el carácter marcial de todos los miembros de la hermandad.
Zahariel ya había luchado tres asaltos ese día, su piel estaba bañada en sudor y los músculos le ardían de fatiga. Nemiel y él habían logrado superar todas las pruebas a las que los astartes los habían sometido, llevándolos al límite su resistencia.
—Y yo que pensaba que los entrenamientos de la Orden eran duros —dijo Nemiel, jadeando.
Zahariel asintió y dejó la cabeza colgando de agotamiento.
—Si esto es lo que hace falta para convertirse en un astartes, creo que no doy la talla.
—¿En serio? —preguntó Nemiel, poniéndose derecho y realizando unos estiramientos fingidos—. Pues yo creo que voy a dar unas cuantas vueltas más. ¿Te apuntas?
—De acuerdo —respondió Zahariel, mientras se ponía de pie.
A pesar de que los patios de armas estaban repletos de guerreros de la Orden, Zahariel no pudo evitar darse cuenta de que tan sólo los suplicantes más jóvenes participaban en las pruebas de los astartes. Nemiel y él eran de los mayores y se preguntaba si esto supondría algún inconveniente.
Con el paso de los días, el número de participantes iba disminuyendo pues sólo los más fuertes y los más entregados pasaban a la siguiente fase. El resultado de aquellas pruebas se había mantenido en secreto, pero muchos pensaban que competían por un puesto en las filas de los astartes.
Zahariel estiró los músculos de las piernas para deshacerse del aletargamiento de los entrenamientos de la mañana.
—¿Preparado? —dijo, poniendo en evidencia las verdaderas intenciones de Nemiel.
Su primo no pensaba darle la satisfacción, y asintió mientras se apartaba de la cara el pelo húmedo por el sudor.
—Vamos —respondió el joven, empezando a paso moderado—. Diez vueltas.
Zahariel no tardó en alcanzarlo y se adaptó al ritmo que había establecido su primo. Sentía las piernas cansadas y había llevado su cuerpo al borde de su resistencia, pero este duelo con Nemiel venía desde que le alcanzaba la memoria, y ni el agotamiento lograría que dejase pasar una oportunidad de medirse con él. Completaron la primera vuelta sin problemas, pero al acabar la cuarta ambos estaban exhaustos y su respiración se había vuelto irregular. En el centro del patio, bajo la vigilancia de los astartes, nuevos combates habían comenzado, y Zahariel advirtió que su carrera había captado la atención de un gigante que vestía una armadura mucho más ornamentada que los demás.
—¿Ya te has cansado? —jadeó Zahariel.
—En absoluto —respondió Nemiel, casi sin aliento, mientras iniciaban la quinta vuelta.
Zahariel luchaba por controlar su respiración y olvidarse del dolor que se estaba apoderando de su pecho mientras se concentraba en mantener el paso. Se obligó a expulsar de su mente la desesperación de la idea de perder. No permitiría que su primo lo venciese y no sería el primero en ceder ante la presión del dolor.
El Verbatim decía que el dolor era una ilusión de los sentidos, mientras que la desesperación era una ilusión de la mente. Debía superar ambos obstáculos, y mientras se aferraba a sus últimas reservas de fuerza, de repente sintió que su carne se volvía extrañamente ligera, como si un manantial de energía que no sabía que poseía arrastrase sus piernas.
En la séptima vuelta, Zahariel empezó a adelantar a Nemiel. Su nueva energía le permitió acelerar el paso y romper el empate que habían mantenido. Escuchar la fatigosa respiración de su primo le dio aún más fuerzas. La distancia entre ellos era cada vez mayor, y a Zahariel lo invadió la euforia de la victoria al contar la octava y la novena vueltas. Entonces sintió que sus piernas volvían a cargarse de energía, a pesar de que su fuerza parecía estar minando el empeño de su primo.
Cuando inició la última vuelta, vio a Nemiel balanceándose por delante de él, y sabía que podría administrar un último golpe al orgullo de su primo si le sacaba una vuelta completa de ventaja. Zahariel aceleró el paso recurriendo a las últimas reservas de su determinación y acabó con la distancia que los separaba. El joven lanzó una mirada de pánico por encima del hombro y Zahariel sintió ganas de reír al ver su expresión de angustia.
Nemiel había perdido, y saberlo le arrebató las pocas fuerzas que le quedaban. Zahariel pasó a su primo y llegó a la línea de meta, diez metros por delante de él. Terminada la carrera, se dejó caer de rodillas, inhaló una gran bocanada de aire fresco y se agarró los ardientes muslos. Nemiel traspasó la línea con paso vacilante y Zahariel exclamó:
—¡Déjalo, primo! ¡Descansa!
Nemiel negó con la cabeza y continuó. Una parte de Zahariel se desesperaba ante el estúpido orgullo de su primo, pero la otra admiraba su perseverancia y su determinación por acabar lo que había empezado.
Aunque no le quedaba ni una pizca de fuerza, Zahariel se obligó a levantarse y a realizar una serie de estiramientos. De no hacerlo, podrían acalambrársele las piernas, y los astartes podían ponerlos a prueba en cualquier momento. Apenas había terminado la primera serie cuando Nemiel llegó, tambaleándose, a la línea de meta casi sin aliento y se desplomó ante él. El pecho le palpitaba y el sudor le caía a chorros.
—Sí que has tardado —dijo Zahariel, con un tono de maldad poco habitual en su voz.
Nemiel negó con la cabeza, incapaz, por el momento, de contestar.
—Venga, tienes que estirarte —dijo Zahariel, ofreciéndole la mano.
Su primo rechazó su ayuda. Le costaba respirar y mantenía los ojos fuertemente cerrados. Zahariel se arrodilló y empezó a masajear las piernas de Nemiel, trabajando especialmente los puntos de tensión de sus músculos, apretando con fuerza con las puntas de los dedos.
—¡Qué daño! —gritó Nemiel.
—Después te dolerá más si no lo hago —señaló Zahariel.
Nemiel se mordió el labio mientras su primo continuaba con sus cuidados. Su respiración se fue normalizando poco a poco y su cuerpo empezó a recuperarse de los esfuerzos de la carrera. Por fin, Nemiel pudo sentarse y Zahariel empezó a trabajar en la tensión de sus hombros.
Zahariel no dijo nada al ver el orgullo herido en el rostro de su primo y se arrepintió de haberlo sometido a una mayor humillación al haberlo ganado con una vuelta entera de ventaja. La pareja había competido así desde que eran pequeños.
Zahariel se volvió al escuchar unos fuertes pasos y vio al astartes de la ornamentada armadura a su espalda.
—Corres muy de prisa, muchacho —dijo el guerrero—. ¿Cómo te llamas?
—Zahariel, mi señor.
—Levántate para dirigirte a mí —ordenó el gigante.
Zahariel se levantó y miró al astartes de frente. Tenía el rostro curtido y cansado pero sus ojos indicaban que aún era joven. Su armadura estaba adornada con toda clase de símbolos que Zahariel desconocía, y llevaba un bastón dorado acabado en un emblema que parecía una calavera con cuernos.
—¿Cómo has ganado esa carrera?
—Yo… he corrido más rápido —respondió Zahariel.
—Ya —replicó el guerrero—, pero ¿de dónde sacaste las fuerzas?
—No lo sé. Supongo que simplemente me aferré a mis reservas.
—Tal vez —dudó el gigante—, pero tengo la sensación de que no sabes exactamente a qué te aferraste. Acompáñame, Zahariel, quiero hacerte unas preguntas.
Zahariel miró un momento a Nemiel, quien se encogió de hombros sin interés.
—¡Vamos, chico! —exclamó el guerrero—. ¿O es que vuestros maestros no os enseñan presteza?
—Disculpe, mi señor, pero ¿adónde vamos?
—Y deja de llamarme «mi señor». Me irrita.
—¿Cómo debería llamarle?
—Llámame hermano bibliotecario Israfael.
—¿Y adónde vamos, hermano Israfael?
—Vamos a otra parte —respondió—, y allí seré yo quien haga las preguntas.
«Otra parte» resultó ser una de las celdas de meditación donde se enviaba a reflexionar sobre sus acciones a los suplicantes que, según los maestros de la Orden, habían obrado mal. Todas las celdas eran lugares de contemplación y tenían una ventana desde la que el suplicante penitente podía ver los bosques de Caliban y pensar en lo que había hecho.
—¿He hecho algo mal? —preguntó Zahariel, mientras seguía a Israfael hacia el interior de la celda.
—¿Por qué piensas eso? ¿Lo has hecho?
—No —respondió el joven—. No, que yo sepa.
Israfael le hizo un gesto a Zahariel para que se sentase en el taburete situado en el centro de la celda y se acercó a la ventana. Su enorme cuerpo acorazado bloqueó la escasa luz que penetraba a través de ella.
—Dime, Zahariel —comenzó el gigante—, en tu corta vida, ¿has hecho alguna vez… cosas extrañas?
—¿Cosas extrañas? —se sorprendió el joven—. No sé qué quiere decir.
—Te daré un ejemplo —dijo Israfael—. ¿Se han movido objetos a tu alrededor sin que tú los tocases? ¿Has visto algo en sueños que después ha sucedido? ¿O has visto cosas que no puedes explicar?
Zahariel recordó el encuentro con la bestia de Endriago y la promesa de guardarse las extrañas circunstancias de su derrota para sí mismo. Antiguamente, en Caliban se quemaba viva a la gente que poseía esos poderes, e imaginaba que los astartes serían igual de estrictos para estas cuestiones.
—No, hermano Israfael —respondió—. En absoluto.
Israfael se echó a reír.
—Estás mintiendo, muchacho. Lo veo tan claro como el agua sin necesidad de usar visión disforme. Te lo preguntaré una vez más: ¿has experimentado alguna de estas situaciones extrañas? Y antes de que respondas, te recuerdo que si mientes lo sabré perfectamente. Perderás cualquier posibilidad de progresar en las pruebas si yo decido que no eres de fiar.
Zahariel miró a Israfael a los ojos y supo que el astartes hablaba completamente en serio. El gigante podía hacer que lo expulsaran de las pruebas con sólo pronunciar una palabra, pero Zahariel quería seguir adelante y demostrar por encima de todo que era de confianza.
—Sí —admitió—. Así es.
—Bien —dijo Israfael—. Sabía que había sentido un poder en ti. Dime, ¿cuándo sucedió?
—Cuando me enfrenté a la bestia de Endriago. Simplemente pasó. No sabía qué era, lo juro —afirmó Zahariel, nervioso, como si se confesara de algo que había hecho mal.
Israfael alzó una mano.
—Tranquilo, chico. Cuéntame lo que pasó.
—No… no estoy seguro —respondió—. La bestia me había capturado. Estaba a punto de matarme y de repente sentí… no sé… Fue como si mi odio hacia la bestia se hubiese apoderado de mí.
—¿Y qué sucedió después?
—Podía ver dentro de la bestia —contestó Zahariel—. Podía ver su corazón y su esqueleto. Podía llegar hasta ellos como si fuese una especie de fantasma.
—Visión de terror —dijo Israfael—. Muy poco frecuente.
—¿Visión de terror? ¿Sabe lo que es?
—Es una forma de clarividencia —explicó el guerrero—. El psíquico utiliza su poder para ver más allá del campo físico e intercambia parte de su carne con la disformidad. Es algo de gran poder, pero también muy peligroso. Tienes suerte de estar vivo.
—¿Es un poder perverso?
—¿Perverso? ¿Por qué preguntas eso?
—En el pasado se quemaba a la gente por poseer estos poderes.
Israfael soltó un gruñido de compasión.
—En Terra sucedió lo mismo hace mucho tiempo. Se perseguía y se temía a todo aquel que fuese diferente, aunque los que hacían esto no sabían de qué tenían miedo exactamente. Pero, en respuesta a tu pregunta, muchacho, no, tu poder es tan perverso como lo pueda ser una espada. No es más que una herramienta que se puede emplear para el bien o para el mal, según quién lo maneje y por qué.
—¿Me expulsarán de las pruebas por esto?
—No, Zahariel —le aseguro Israfael—. En todo caso, hará que tengas más posibilidades de ser elegido.
—¿Elegido? —preguntó el joven—. ¿Ese es su objetivo? ¿Escoger a una persona para convertirla en un astartes?
—En parte —admitió Israfael—, pero también debemos comprobar si la raza humana de Caliban es lo bastante pura como para justificar su inclusión como futuro planeta de reclutamiento para nuestra legión.
—¿Y lo es? —inquirió Zahariel, sin entender muy bien las palabras de Israfael pero impaciente por aprender más sobre la legión.
—Por el momento, sí —respondió el gigante—, lo cual es una buena noticia, porque el primarca sentiría mucho tener que abandonar su mundo.
—¿El primarca? —preguntó Zahariel—. ¿Qué es un primarca?
Israfael sonrió con indulgencia y dijo:
—Claro, esa palabra no significa nada para ti, ¿verdad? Tu lord El’Jonson es lo que nosotros conocemos como primarca, uno de los guerreros sobrehumanos que diseñó el Emperador para crear el patrón genético de los astartes. La I Legión se creó a partir de su estructura genética y somos, en cierto modo, sus hijos. Sé que ahora mismo te parecerá que esto no tiene mucho sentido, pero lo tendrá con el tiempo.
—¿Quiere decir que hay otros como el León? —preguntó Zahariel, incrédulo ante la idea de que hubiese otros seres tan sublimes como Lion El’Jonson.
—Así es —respondió Israfael—, hay diecinueve más.
—¿Y dónde están? —inquirió Zahariel.
—Ah —respondió el gigante—, eso es toda una historia.
Entonces Israfael le contó a Zahariel la historia más emocionante que había oído jamás, la historia de un mundo destrozado por la guerra y de un hombre increíble que lo unió bajo el estandarte del Águila y el Relámpago. Israfael le habló de un tiempo, hace miles de años, en que la humanidad se dispersó desde la cuna de su nacimiento hasta los rincones más remotos de la galaxia. Era el comienzo de una época dorada de exploración y de expansión, y la especie humana tomó miles y miles de mundos.
Pero todo acabó de manera terrible y violenta en tiempos de guerra, sangre y horror.
—Algunos la llamaban la Era de los Conflictos —dijo el astartes—, pero yo prefiero llamarla la Vieja Noche. Es más poético.
Israfael no explicó qué provocó esta caída tan monumental, pero continuó hablando de un imperio roto, reducido a fragmentos desperdigados de civilización que apenas lograban aferrarse al borde de la existencia, de avanzadas de humanidad desperdigadas por toda la galaxia como islas olvidadas en medio de un oscuro océano hostil. Caliban era uno de aquellos puestos de avanzada, un planeta colonizado en la época dorada y cortado del árbol de la humanidad con la llegada de la Vieja Noche. Durante miles de años, la especie humana estuvo al borde de la extinción. Algunos mundos se autodestruyeron, víctimas de su propia barbarie. Otros fueron presa de las miles de formas de vida alienígenas hostiles que poblaban la galaxia al mismo tiempo que la humanidad. Otros prosperaron y se convirtieron en mundos independientes de progreso y esperanza, faros en la oscuridad que iluminaban el camino para que las futuras generaciones de hombres pudieran encontrarlos.
Entonces, la oscuridad de la Vieja Noche empezó a disiparse. El Emperador empezó a formular su plan para entretejer las hebras perdidas de la humanidad en el gran tapiz del Imperio. Israfael no habló de los orígenes del Emperador, excepto para decir que apareció hace mucho tiempo en una tierra desgarrada por una guerra brutal y que llevaba más tiempo entre la humanidad que cualquier otro hombre. El Emperador había participado en innumerables batallas en la superficie asolada de Terra, hasta que la conquistó con la ayuda de los primeros supersoldados creados mediante ingeniería genética. Eran seres toscos, no cabía duda, pero fueron los primeros protoastartes, y ahora que Terra era suya, habían pasado a convertirse en creaciones más sofisticadas.
Y todo aquello condujo de manera inexorable al desarrollo de los primarcas.
Los primarcas, según explicó Israfael, serían veinte héroes de leyenda. Héroes y líderes. Serían los generales que dirigirían los vastos ejércitos del Emperador, seguirían su gran plan de conquista; seres poderosos que poseerían parte del genio, el carisma y la fuerza de la personalidad del Emperador. Cada uno dominaría los campos de batalla como si de un dios desatado se tratase. Elevarían a los hombres a alturas de un valor inimaginable y lucharían a través de las estrellas con el objetivo de lograr la victoria final.
Mientras Israfael le contaba esta parte de la historia, Zahariel vio claramente que Lion El’Jonson era uno de aquellos seres.
La narración del astartes adoptó un tono más sombrío al hablar de cómo todas las forjas de Terra empezaron a producir infinidad de armas, máquinas de guerra y toda clase de pertrechos para abastecer a los ejércitos del Emperador, mientras los primarcas se desarrollaban en sus laboratorios secretos.
Pero antes incluso de que la Gran Cruzada, como muchos la habían bautizado ya, hubiese comenzado, se produjo una catástrofe.
Zahariel sintió aumentar su cólera al enterarse de una nefasta argucia que propició el robo y la salida de Terra de los niños primarcas, y éstos se dispersaron a través de las estrellas. Algunos pensaron que esto supondría el final de la gran visión del Emperador, pero él se mantuvo firme ante aquellos contratiempos que habrían abatido el ánimo de cualquier otro hombre.
Y de este modo comenzó la Gran Cruzada, con la pacificación de los mundos más cercanos a Terra en un campaña relámpago que llevó a los astartes a librar batallas más allá de su planeta natal. Tras establecer una alianza con los sacerdotes de Marte y completar la conquista del Sistema Solar, el Emperador dirigió la mirada hacia el inmenso abismo de la galaxia. Cuando los últimos vestigios de las tormentas que habían mantenido a raya a sus ejércitos durante tanto tiempo por fin amainaron, envió a sus naves al vacío e inició la misión más importante que jamás había tenido lugar en la historia de la humanidad: la conquista de la galaxia.
A Zahariel le encantaban las historias de conquista y de batalla y se emocionó mucho al oír cómo el Emperador se reunió al poco tiempo con uno de sus primarcas perdidos. Horus, como era conocido, alcanzó la madurez en Cthonia, un planeta yermo y gris, y pronto se puso al mando de una legión de guerreros creada a partir de su estructura genética. Bajo el nombre de los Lobos Lunares, Horus y su legión lucharon junto al Emperador durante muchos años, conquistaron una infinidad de mundos, y se fueron expandiendo cada vez más lejos de Terra conforme la Gran Cruzada continuaba avanzando.
Aquello fue lo que llevó la historia de Israfael a Caliban.
—Estábamos a punto de enviar una avanzadilla de exploradores a Caliban cuando recibimos órdenes del Emperador de que todas las fuerzas de nuestra legión debían desviarse a este mundo y que él nos seguiría tan pronto como le fuera posible.
—¿Por qué? —preguntó Zahariel—. ¿Por el León?
—Eso parece —respondió Israfael—, aunque cómo sabía el Emperador de su presencia aquí es un misterio para mí.
—Entonces… —dijo Zahariel, incapaz de controlar su emoción ante la idea de que un hombre tan poderoso como el Emperador visitase Caliban—, ¿llegará pronto el Emperador?
—Muy pronto —contestó el astartes.