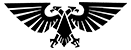
TRECE
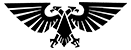
TRECE
Media docena de bestias continuaban luchando, aunque muchas estaban visiblemente en las últimas. Los caballeros de la Orden atacaban con largas lanzas y pistolas para administrar el golpe de gracia a aquellos monstruos retorcidos de mutante evolución. Los Caballeros de Lupus se habían retirado a su torreón y dejaron que las bestias hiciesen su trabajo por ellos. Zahariel sintió un odio repentino hacia los caballeros, tan alejados ya de los ideales del honor y la virtud que se habían rebajado a emplear una técnica tan innoble.
No obstante, no todas las bestias tenían dificultades contra la marea de caballeros. En el centro del patio, una criatura monstruosa con aspecto de lagarto, de tres metros de longitud y la mitad de anchura, se lanzó en estampida contra los caballeros como un gigante imparable. Su enorme cabeza estaba plagada de grotescos colmillos deformados que le impedían cerrar la boca, y sus ojos eran terribles orbes dilatados de color azul lechoso que supuraban una viscosa mucosidad. Sus extremidades estaban colmadas de músculos, y su larga cola presentaba una infinidad de prominencias y terminaba en unas temibles púas cubiertas con la sangre de los caballeros caídos.
Un buen número de guerreros con lanzas la rodeaban, pero su gruesa piel parecía ser inmune a tales armas. Las puntas de acero rebotaban en ella. Sar Luther consiguió acercarse lo suficiente como para llegar hasta su vientre, pero a pesar de su enorme tamaño, la bestia era ágil y utilizaba su bajo centro de gravedad para enfrentarse a cualquier amenaza con una rapidez antinatural.
—¿Deberíamos echarles una mano? —preguntó Nemiel, alzando la espada sobre el hombro.
—No tenemos elección —respondió Zahariel—. No podremos avanzar hasta que la bestia esté muerta.
Zahariel se volvió hacia sus filas y señaló a uno de los guerreros.
—Ve a buscar a Sar Hadariel. Comprueba que sigue vivo. El resto, venid conmigo.
Mientras uno de los caballeros salía en busca de su líder, Zahariel condujo al resto hacia la furiosa bestia. Otro caballero intentó colocarse precipitadamente bajo sus retorcidos y afilados colmillos para apuñalarle la garganta, pero el monstruo lo partió en dos de un solo bocado. La bestia se tragó la mitad que tenía en las fauces y se deshizo de la parte inferior del caballero. Zahariel quedó horrorizado ante la muerte del guerrero y apretó la empuñadura de su espada. Otro caballero cayó, golpeado por la cola del monstruo, y otro más pereció aplastado bajo sus pesados pies. Más caballeros corrían para acabar con la última bestia, pero Zahariel sabía que estaban desperdiciando vidas al luchar contra aquel monstruo, porque nada nacido en Caliban podría vencer a tan terrible criatura. Apenas había empezado a pensar esto cuando vio al León dirigir a un ejército de caballeros ensangrentados hacia el centro del patio del torreón.
El León era un guerrero magnífico, resplandeciente en su armadura y glorioso en su porte marcial, pero Zahariel siempre lo había visto en tiempo de paz. Nunca antes había visto al Gran Maestre de la Orden en plena guerra. Siempre había sabido que el León era más alto que cualquier otro guerrero de Caliban, eso era lo primero en lo que todos se fijaban al verlo, pero mirándolo ahora, con la espada ensangrentada, los cabellos al viento y la luz del combate en los ojos, se dio cuenta de que el León era más grande de lo que cualquier hombre haya sido o pudiera ser jamás. Su inmensidad no era sólo física, sino que la conformaban también su presencia y su peso en el mundo. Ningún hombre, por poderoso que fuese, podía igualar la inmensa gloria del León. Con el fragor de la batalla a sus espaldas, era el ser más maravilloso y terrible que hubiera visto Zahariel.
El León conducía a sus guerreros sin pausa hacia la bestia, y ellos lo seguían sin mostrar la más mínima duda o temor. Como si hubiese presentido la llegada, por fin, de un enemigo digno, la bestia volvió su terrible cabeza irregular hacia el Gran Maestre de la Orden. Mientras lo hacía, Sar Luther agarró la larga lanza de uno de sus guerreros, avanzó hasta situarse bajo las mordientes mandíbulas y arponeó al monstruo. Al mismo tiempo, el León saltó hacia la bestia, blandiendo su espada hacia uno de sus ojos. La cabeza del animal embistió hacia un lado y repelió el golpe del León mientras la lanza de Luther atravesaba la blanda carne de su garganta. La bestia profirió un chillido tan espeluznante que aturdió a todos los presentes en el patio. Los caballeros, de rodillas en el suelo, agarraban sus cascos con las manos mientras el agonizante grito penetraba en sus cráneos con fuerza. Incluso Luther, aún bajo la bestia, se vio obligado a agacharse con las vibraciones del alarido, aunque mantuvo una mano en la lanza. La sangre brotaba del cuello del monstruo con una poderosa fuerza arterial y empapaba de rojo al segundo al mando. Zahariel sintió cómo le corrían hilos de sangre de las orejas mientras el grito de la bestia se abría paso entre la materia de su cerebro. Se le nubló la vista y sus ojos se llenaron de lágrimas de agonía, pero se esforzó por mantenerlos abiertos porque lo que estaba viendo era algo extraordinario.
Aunque los caballeros de la Orden se retorcían de dolor a causa de los alaridos de la bestia, el León parecía impasible. Es posible que tuviese los sentidos más refinados que los de sus guerreros, o tal vez su resistencia superior le permitía soportar sus efectos. Fuese cual fuese la causa, estaba claro que no le afectaba. El León escalaba el lomo de la bestia, usando sus antinaturales prominencias como agarre. El monstruo se retorcía de dolor y arrastraba a Luther, que seguía hundiendo desesperadamente la lanza en su garganta. Mientras lloraba de dolor, Zahariel sintió que era todo un honor ver cómo sus dos hermanos remataban a la bestia. El León llegó por fin a la cabeza del monstruo y Zahariel vio un destello de acero plateado cuando aquél alzó su espada y, con la punta hacia abajo, la hundió en el cráneo de la bestia.
Sólo el León podía tener la fuerza suficiente para realizar semejante hazaña.
La hoja atravesó a la bestia y los gavilanes de la espada se incrustaron en la superficie de su piel de reptil. La lucha del monstruo cesó de inmediato y los alaridos ensordecedores que tanto habían incapacitado a los caballeros enmudecieron. La bestia se irguió sobre sus patas traseras con un espasmo súbito y el León cayó sobre su lomo. La empuñadura de la lanza escapó de las manos de Luther, quien se separó de la criatura con su armadura refulgiendo con el color de la sangre. El silencio repentino que siguió al fallecimiento de la bestia resultaba extraño y desconcertante. La súbita ausencia de sonido recordaba al final inesperado de una tormenta que se apaga con un trueno apocalíptico. Los caballeros empezaron a levantarse de las piedras ensangrentadas del patio, atónitos ante la escala de la batalla que acababan de presenciar. El cuerpo de la bestia exhaló un último suspiro y expiró.
Lion El’Jonson asomó por detrás de la bestia y los caballeros empezaron a aclamar a su heroico líder.
—¡Jonson! ¡Jonson! ¡El’Jonson!
Mientras Zahariel observaba cómo el León recibía las aclamaciones, Luther se arrastraba hasta sus pies desde el lago de sangre derramada de la bestia. En algún momento durante la lucha, el segundo al mando había perdido el casco, y su rostro era la única parte de su cuerpo que no estaba ensangrentada.
Los aplausos para el León no cesaban y Zahariel observó un breve destello de envidia en los ojos de Luther. Duró tan poco que ni siquiera estaba seguro de haberlo visto, pero la intensidad del sentimiento que había percibido en su rostro era inconfundible.
El León elevó las manos para pedir silencio y los vítores de los caballeros concluyeron en un instante.
—¡Hermanos! —exclamó, mientras señalaba la torre del centro del patio—. Esto aún no ha terminado. Hemos ganado esta batalla, pero los Caballeros de Lupus aún no han sido derrotados. Están ahí, acechando en su torreón, y debemos obligarlos a salir con fuego y acero —el Gran Maestre de la Orden extendió los brazos hacia los lados y señaló la carnicería en la que se había convertido el patio, a los caballeros muertos y a las bestias vencidas—. Cuando un hombre se rebaja a permitir que estas bestias hagan su trabajo, pierde el derecho a vivir —dijo el León—. Los Caballeros de Lupus no son dignos de misericordia y no merecen compasión. ¡Asaltaremos la torre y no dejaremos a nadie con vida!
El interior del torreón estaba inquietantemente desierto y adornado con viejas telarañas. Poseía un aire desolador que Zahariel encontró deprimente. Nemiel y él avanzaron por un estrecho pasillo de piedra labrada decorado con tapices e iluminado por lámparas parpadeantes que colgaban de unos apliques de bronce. En la distancia oían el sonido de lucha en algún lugar de la torre, pero dondequiera que se estuviese librando la batalla, era lejos de allí.
—¿Dónde están todos? —preguntó Nemiel—. Pensaba que este lugar estaría atestado de guerreros.
—Estarán en otra parte —respondió Zahariel—. Esta torre es muy grande.
Lion El’Jonson había abierto las puertas del torreón con un poderoso golpe de su espada. Los guerreros de la Orden habían penetrado en él y se habían dispersado en pequeños grupos para dar caza hasta al último de sus enemigos.
Zahariel y Nemiel habían tomado las escaleras hacia los niveles superiores con la esperanza de encontrar a algunos guerreros enemigos con los que desahogar su ira, pero sólo habían hallado salas vacías, cámaras desiertas y resonantes bóvedas que llevaban mucho tiempo cerradas y abandonadas.
—¡Espera! —susurró Zahariel, levantando una mano en ademán de silencio—. ¿Oyes eso?
Nemiel ladeó la cabeza y asintió al percibir las pisadas y el chirriar de muebles que oía Zahariel. Los jóvenes se miraron el uno al otro, avanzaron hacia la amplia doble puerta de la que emanaban los sonidos y tomaron posiciones a ambos lados de la entrada. Volvieron a percibir los sonidos del movimiento y Nemiel elevó la mano con tres dedos extendidos. Zahariel asintió y contó hacia atrás con su primo, recogiendo el primero de los dedos hacia la palma, luego el segundo y, finalmente, el tercero. Nemiel dio un giro y propinó una fuerte patada entre las dos puertas, lo que hizo que saltase el cerrojo y se abriesen de golpe.
Zahariel atravesó la entrada corriendo, con la espada y la pistola extendidas ante él y con un feroz grito de guerra en los labios. Movió la pistola a izquierda y derecha en busca de objetivos mientras mantenía la espada pegada a su cuerpo. Estaban en una enorme cámara abovedada repleta desde el suelo hasta el techo de libros encuadernados en cuero que se extendían hilera tras hilera en la distancia. Al final de cada fila se hallaban unas mesas amplias cubiertas de rollos y pergaminos desperdigados. En aquella estancia se almacenaba una inmensa cantidad de información y de literatura. Era una biblioteca diez veces mayor que la de Aldurukh. ¿Cuánto tiempo habría llevado acumular tal tesoro de sabiduría?
Zahariel jamás había pensado que pudiese existir tal cantidad de conocimientos, y menos que estarían todos reunidos tras los muros de esta torre. Las filas de columnas cuadradas sujetaban el techo arqueado, y Zahariel presumió que la cámara se extendía a lo ancho y a lo largo del torreón. Al parecer, el único ocupante de la sala era un hombre solitario de blancos ropajes, cabellos canos y bigote gris. Zahariel vio que se trataba de lord Sartana, el líder de los Caballeros de Lupus, a quien Lion El’Jonson había arrastrado a la guerra en la Cámara del Círculo hacía lo que parecía ya una eternidad.
Lord Sartana alzó la vista y abandonó sus labores: la pila de libros amontonados sobre una mesa situada ante un ornamentado trono de madera cubierto con pieles de lobo.
—¿Ahora envían a jóvenes imberbes a por mí? —preguntó Sartana—. ¿Cuántos años tenéis? ¿Catorce?
—Tengo quince —respondió Zahariel.
—No sentís ningún respeto por la tradición, ése es el problema de tu Orden, hijo —lo increpó Sartana—. Sé que no es una opinión muy actual, especialmente ahora que todo el mundo está ocupado celebrando vuestra maldita cruzada para eliminar a las grandes bestias del bosque.
—Con tu muerte todo habrá acabado —declaró Zahariel, envalentonado tras el tono de derrota que percibía en la voz de lord Sartana—. Sólo nos faltan los bosques del norte.
Lord Sartana negó con la cabeza.
—Todo acabará con lágrimas, ya verás. Todavía no hemos empezado a pagar por vuestra insensatez. Aún tenemos que pagar el precio. Y, cuando lo hagamos, muchos desearán que nunca os hubieseis embarcado en esta misión. Hay demasiadas espinas por el camino. Demasiados riesgos. Demasiadas trampas ocultas.
—Pero ¿de qué estás hablando? —replicó Nemiel—. La misión de Lion persigue el más noble de los ideales.
—¿Eso crees? —inquirió Sartana, mientras se acomodaba en el trono de pieles de lobo—. ¿Queréis saber en qué se equivoca vuestro León?
—El León no se equivoca —gruñó Nemiel con un tono de hostilidad.
Sartana sonrió, divertido ante las amenazas de un adolescente.
—Vuestro primer error fue perder el respeto por la tradición. La civilización es como un escudo diseñado para mantenernos a salvo de las tierras salvajes, y la tradición es el tachonado. O, por decirlo de otra manera, es el pegamento que mantiene unida a nuestra sociedad, lo que da forma a nuestras vidas, lo que hace que todo el mundo sepa cuál es su sitio. Es algo fundamental. Sin tradición, pronto seréis como animales.
—Nosotros mantenemos nuestras tradiciones —se defendió Zahariel—. Lord Cypher garantiza que se conserven. Sois vosotros quienes las habéis olvidado… al confraternizar con las bestias.
—Deberíais saber que fue la Orden la que se apartó del resto de las hermandades de caballeros —explicó Sartana— cuando empezó a permitir a plebeyos formar parte de sus filas. Es increíble… reclutar caballeros entre las gentes de humilde cuna. Eso no son más que sandeces igualitarias. Pero eso no es lo peor que habéis hecho. No, lo peor de todo es la misión del León de exterminar a las grandes bestias. Esa es la auténtica amenaza, la parte que todos acabaremos lamentando.
—¡Te equivocas! —exclamó Zahariel—. ¡Es lo más glorioso que ha sucedido en Caliban en el último siglo! Nuestra gente ha temido a las grandes bestias durante miles de años. Ahora, por fin, vamos a librarnos de ese azote para siempre. Haremos que los bosques sean un lugar seguro. Estamos cambiando el mundo a mejor.
—Hablas como un auténtico creyente, muchacho —dijo Sartana, con tono burlón—. Vuestros amos os han llenado la cabeza de propaganda. Claro, por supuesto que acabar con las bestias de los bosques puede parecer una noble y grandiosa hazaña, pero a menudo la realidad no se corresponde con nuestras ambiciones y luchamos por lograr ciertas cosas sólo para descubrir, con horror, que lo que hemos conseguido es algo muy diferente.
—¿Qué quieres decir? —inquirió Nemiel, mientras se aproximaban a Sartana.
—Asumamos por un momento que vuestra campaña tiene éxito. Digamos que matáis a todas las bestias. Al fin y al cabo, habéis empezado con buen pie. El’Jonson y los demás llevan casi diez años en la misión. La mayoría de las bestias, si no todas, deben de haber muerto. Digamos que aniquiláis a todas las bestias. ¿Qué pasará después? ¿Qué vais a hacer?
—Yo… Mejoraremos las cosas —respondió Zahariel, deteniéndose un momento a pensar en la respuesta que iba a darle a Sartana. Siempre había dado por sentado que la campaña de la Orden era una noble empresa, quizá la más admirable de la historia de Caliban, pero le costaba expresar con palabras todo lo que sentía ahora que Sartana lo cuestionaba—. Despejaremos terrenos para establecer nuevos asentamientos y para la agricultura —dijo—. Produciremos más alimentos.
—Querrás decir que los plebeyos lo harán —lo corrigió Sartana—. Pero ¿qué pasará con vosotros, muchacho? ¿Qué pasará con las órdenes de caballería? ¿Qué haremos? ¿Ves cuál es el problema?
—No. No veo dónde está el problema en hacer de nuestro mundo un lugar mejor.
—Estoy rodeado de ciegos —manifestó el viejo con brusquedad—. Aunque soy un anciano parece ser que veo mucho más allá que cualquiera de los jóvenes que me rodean. Muy bien, si no veis el problema, os lo explicaré. Pero antes dejad que os haga una simple pregunta. ¿Por qué existen las órdenes de caballería en Caliban? ¿Cuál es nuestro cometido?
—¿Nuestro cometido? Proteger a la gente —respondió Nemiel.
—Exacto. Al menos uno tiene algo de cabeza. ¿Y de qué la protegemos?
—De las grandes bestias, por supuesto —contestó Zahariel. Y, de repente, entendió adonde quería llegar el anciano con su razonamiento.
—Así es, de las grandes bestias —sonrió Sartana—. Veo en tu rostro que empiezas a entenderlo. Durante milenios, los caballeros de Caliban hemos luchado por cumplir un deber sagrado. Hemos mantenido a la gente a salvo de las grandes bestias. Así ha sido siempre nuestra vida. Es nuestra razón de ser. Esa ha sido siempre nuestra guerra, una batalla que llevamos librando en los bosques de este planeta desde hace cinco mil años. Así son las cosas, muchacho. Esa es la tradición, aunque no por mucho tiempo. Pronto, gracias a la Orden y a Lion El’Jonson, ya no habrá bestias. ¿Y qué será entonces de los caballeros de Caliban?
Lord Sartana guardó silencio unos momentos para dejar que Zahariel y Nemiel asimilasen sus palabras antes de volver a hablar.
—Somos guerreros, muchacho. Lo llevamos en la sangre. Forma parte de nuestra cultura. Somos una raza orgullosa y no tenemos miedo a nada. Siempre ha sido así, desde los albores de nuestros ancestros. La batalla da sentido a nuestra existencia. Cazamos, exploramos y luchamos, y no lo hacemos sólo porque la gente de Caliban necesite nuestra protección. Lo hacemos porque es nuestro deber. Sin ellos, habría un vacío en nuestras vidas, un espacio que no podríamos llenar por mucho que lo intentáramos. No sabemos vivir en paz. Nos incomoda la escasez de actividad. Nos hace sentir inquietos. Necesitamos sentir el peligro. Necesitamos nuestras batallas, el flujo y reflujo de la guerra y la emoción de la lucha a vida o muerte. Sin estas cosas, nos sentimos incompletos.
—Esa es una perspectiva bastante pesimista —dijo Zahariel.
—No, es una perspectiva realista —respondió Sartana—. Necesitamos a nuestras bestias, hijo. ¿Por qué crees que mi orden las ha estado capturando? ¡Intentábamos mantener viva la raza de las bestias! Ahora ya lo sabes. Quizá te escandalice la idea, pero mira con sinceridad en el fondo de tu corazón y verás que necesitamos a nuestros monstruos porque ellos son parte de nuestra identidad. Mientras siga habiendo bestias en Caliban, seremos héroes, pero si se extinguen, no seremos nada, menos que nada.
—¿Estabais manteniendo a las bestias vivas? —preguntó Zahariel, horrorizado, sin poder creer lo que acababa de oír.
—Por supuesto —respondió Sartana—. Sin ellas nuestra lucha habrá acabado. ¿Qué será de nosotros entonces? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿De qué sirve un guerrero sin una guerra? Ése, muchacho, es el mayor de los peligros. El aburrimiento genera desazón, y la desazón puede transformarse en ira. Sin una guerra que nos mantenga ocupados, terminaríamos inventándonos una nosotros mismos. Acabaríamos atacándonos unos a otros como una bandada de aves de rapiña. No viviré para ver eso, pero miro al futuro y sólo veo oscuridad. Veo parricidio y guerra civil. Veo hermanos luchando contra hermanos. Veo sangre. Y todo por la falta de tener otra manera de desahogar nuestra ira, todo por la falta de bestias. Ése es el futuro que la Orden está labrando para nosotros, aunque hay que reconocer que el fanático de vuestro líder actuó con la mejor de las intenciones.
Zahariel y Nemiel se encontraban a distancia de espada de lord Sartana. El líder de los Caballeros de Lupus les sonrió con indulgencia.
—Está claro que tenéis órdenes de matarme.
Zahariel asintió.
—Así es.
—Puede que sea viejo, pero me temo que harán falta más que dos hombres para vencerme.
—Eso ya lo veremos —dijo Nemiel.
—No —dijo Sartana, mientras sacaba una navaja de hoja larga—, no lo veremos.
Zahariel apuntó a la cara de lord Sartana con su pistola, pero el anciano no tenía intención de atacarlos. De repente, el líder de los Caballeros de Lupus invirtió el cuchillo y se lo hundió en el cuerpo, con la hoja orientada hacia arriba para que le perforase el corazón.
Zahariel soltó sus armas y corrió a sujetar el cuerpo de lord Sartana, que se desplomaba del trono.
Recostó el cuerpo del moribundo en el frío suelo de piedra de la enorme biblioteca mientras la sangre le brotaba de la herida mortal.
—Conoces el dicho sobre la oscuridad, ¿verdad? —susurró Sartana—. «El camino al infierno está plagado de buenas intenciones».
—Sí, lo he oído —respondió Zahariel.
—Tal vez alguien debería habérselo mencionado al León —dijo el anciano con sus últimas fuerzas—. Tenga o no tenga buenas intenciones, Lion El’Jonson acabará destruyendo Caliban. De eso no me cabe ninguna duda.
«¿Qué será de nosotros?», había dicho lord Sartana. Y su semblante estaba sombrío, como si tuviera un mal presentimiento. «¿De qué sirve un guerrero sin una guerra?».
En aquel momento, con toda la agitación y el horror del día, Zahariel no le dio demasiada importancia al discurso del moribundo.
Las palabras del viejo podían haberlo inquietado, o incluso perturbado, pero era fácil desestimarlas. Lord Sartana era viejo y estaba cansado. Su rostro reflejaba el paso del tiempo y el hastío que sentía. Era fácil pensar que sus advertencias no fueron más que las irracionales divagaciones de una mente que ya había traspasado las fronteras de la locura.
Era fácil desestimarlas, y debió haber sido igual de sencillo olvidarlas. Pero pasados días y semanas tras la destrucción de los Caballeros de Lupus, las palabras regresarían a la conciencia de Zahariel.
Pensaría en ellas a menudo, y en muchas ocasiones se maravillaría de su presciencia. En sus momentos más sombríos, el joven se preguntaría si aquel encuentro había supuesto una oportunidad perdida. Tal vez debiera haber transmitido el mensaje a Lion, o haber sido más consciente de la fuerza del sentimiento de Luther.
Zahariel debería haber entendido que la fraternidad no garantizaba la armonía. Que por muy fuertes que fuesen los lazos entre los hombres, la posibilidad de violencia y traición siempre estaría presente.
Tuvieron que pasar muchos años antes de que pensase en aquellas palabras con frecuencia y se preguntase si hubiera podido cambiar el futuro.
Para entonces, por supuesto, ya era demasiado tarde.