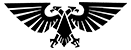
ONCE
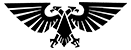
ONCE
«La guerra tiene una belleza terrible», escribió el poeta, filósofo y caballero Aureas en las páginas de sus Meditaciones. «Es impresionante y aterradora en igual medida. Cuando un hombre ha visto su rostro, su recuerdo nunca lo abandona. La guerra deja una marca en el alma».
Zahariel había escuchado aquellas palabras a menudo durante sus entrenamientos.
Estaban entre las favoritas de su mentor, el maestro Ramiel. Al anciano le gustaba citarlas con asiduidad y recitaba las mismas frases a diario mientras intentaba transformar a los jóvenes suplicantes en caballeros. Habían formado parte de sus enseñanzas tanto como las prácticas de tiro o las de esgrima. Se decía que aquellos que se habían convertido en caballeros bajo la tutela de Ramiel estaban armados con el aprecio por las palabras además de con la pistola y la espada, armas más típicas de la Orden.
Aun así, a pesar de la asiduidad con que escuchaba aquellas palabras, nunca las entendió de verdad, no hasta los últimos días de la guerra contra los Caballeros de Lupus. Su primera impresión al salir cabalgando del bosque en la noche del asalto final fue que el cielo estaba en llamas. Más temprano aquel día, había supervisado a los grupos de leñadores que talaban árboles en los bosques de las zonas más bajas de la falda de la montaña para utilizarlos en el asedio. Tras cumplir sus obligaciones, volvió al campamento, al anochecer, esperando que las cosas estuviesen tranquilas. En lugar de eso, se encontró con que sus camaradas caballeros estaban a punto de atacar la fortaleza enemiga.
Delante de ellos, a lo lejos, la fortaleza monasterio de los Caballeros de Lupus se alzaba sobre un inquietante peñasco en la cima de la montaña. Se veía una línea de altísimas murallas grises y guerreros. Totalmente rodeada por los círculos concéntricos de las líneas de asedio de la Orden, la fortaleza era una obra maestra de arquitectura militar, pero los ojos de Zahariel estaban puestos en el extraordinario espectáculo que tenía lugar en el cielo sobre ambos ejércitos mientras se disparaban con artillería el uno al otro sobre la tierra de nadie.
El aire era denso y estaba cubierto por llamas de numerosas formas, colores y diseños. Zahariel veía las fugaces estelas de llamas verdes y naranjas que dejaba la munición, los halos rojizos que fluían de las bombas incendiarias que volaban por los aires y el humo amarillento de las bolas de fuego de las ráfagas de los cañones. Era como un tapiz de fuego brillante que iluminaba el cielo, y Zahariel nunca había visto nada parecido.
Le pareció atroz y espectacular al mismo tiempo.
—Una belleza terrible —susurró al venirle a la memoria las palabras de Aureas mientras observaba maravillado aquel cielo tan sorprendente.
Los colores eran tan exquisitos que resultaba fácil olvidar el hecho de que auguraban peligro. Los mismos proyectiles que explotaban en el cielo con tal belleza llevarían agonía y muerte a algún alma desafortunada cuando alcanzasen su objetivo. La guerra, por lo que parecía, estaba llena de contradicciones.
Más tarde aprendería que era poco habitual ver lo que vio en el cielo aquella noche, pero aquél era su primer asedio y no conocía otra cosa. Las batallas campales eran tan poco frecuentes en Caliban que su instrucción se había concentrado en el combate cuerpo a cuerpo más que en cuestiones de asedio.
Desde la llegada del León, los caballeros de Caliban raramente se declaraban la guerra unos a otros, al menos no de forma sistemática. Normalmente, cualquier conflicto derivado de la discusión de algún asunto de afrentas o insultos se resolvía con las formas tradicionales de combate ritual.
Un conflicto de la talla de lo que tenía ante él, en el que dos órdenes de caballería estaban dispuestas a sacar lo mejor de sus fuerzas para enfrentarse en una sola batalla, apenas tenía lugar una vez cada generación.
—¡Estás ahí! —le gritó una voz desde atrás.
Zahariel se volvió y vio a uno de los maestros de asedio de la Orden, que caminaba furioso hacia él con una expresión aterradora bajo la capucha.
—El asalto está a punto de empezar. ¿Por qué no estás en posición? ¡Tu nombre, sar!
—Mis disculpas, maestro —se excusó Zahariel, haciendo una reverencia desde la silla—. Soy Sar Zahariel y acabo de volver de la ladera de la montaña. Me ordenaron…
—¿Zahariel? —interrumpió el maestro—. ¿El que mató al león de Endriago?
—Sí, maestro.
—Entonces no es la cobardía lo que te mantiene aquí atrás. Ahora lo veo. ¿En qué filas estás?
—Estoy con los hombres de Sar Hadariel, maestro, situado en el acceso oeste.
—Se han desplazado —le informó el maestro. Señaló impacientemente las líneas del asedio a la derecha de Zahariel—. Han tomado la posición de asalto en la muralla sur. Los encontrarás por allí. Deja tu caballo con los mozos por el camino, y date prisa, muchacho. La guerra no te va a esperar.
—Comprendo —asintió Zahariel—. Gracias, maestro.
—Si quieres agradecérmelo, haz lo que tienes que hacer en la batalla —gruñó el maestro de asedio al darse media vuelta—. Puedes esperar lo peor. Ya llevamos demasiado tiempo acampados aquí, lo que significa que los cabrones de Lupus han tenido tiempo de sobra para preparar la defensa. —Hizo una pausa para escupir antes de mirar hacia la fortaleza enemiga con lo que pareció una expresión de respeto a regañadientes—. Si crees que ahora hay fuego, espera a ver cuando carguemos contra las murallas.
El bombardeo parecía cada vez más feroz y Zahariel corrió hacia las líneas de asedio. Las armas enemigas no tenían alcance para impactar directamente en el emplazamiento de la Orden, pero sus proyectiles caían lo bastante cerca como para alcanzar a las posiciones más avanzadas con metralla.
A medida que Zahariel se acercaba a las líneas del frente, oía una serie de zumbidos muy agudos cuando la metralla rebotaba en las placas que cubrían su cuerpo. La armadura cumplía su función de evitar daños y mantener su carne y sus huesos a salvo, pero se sintió aliviado cuando por fin vio el estandarte de guerra de Sar Hadariel hecho jirones ondeando en el laberinto de trincheras que lo rodeaba. Saltó a una de las zanjas. Los guerreros acorazados lo rodeaban en la penumbra y el negro de sus armaduras brillaba con el reflejo del fuego.
—¿Has conseguido llegar, hermano? —dijo Nemiel, que fue el primero en recibirlo a su llegada. La rejilla del casco de Nemiel distorsionaba sus palabras, pero Zahariel habría reconocido la voz de su primo en cualquier lugar—. Empezaba a preguntarme si te lo habías pensado mejor y habías decidido irte a casa.
—¿Y dejarte a ti toda la gloria? —replicó Zahariel—. Deberías conocerme mejor, hermano.
—Te conozco mejor de lo que crees —resopló Nemiel.
La cara de su primo estaba oculta por el casco, pero por el tono de su voz, Zahariel sabía que estaba sonriendo.
—La verdad es que te conozco lo suficiente como para darme cuenta de que probablemente has venido a toda prisa en cuando has oído que han empezado los bombardeos. A mí no me engañas, para ti la gloria no tiene nada que ver en esto. Se trata del deber. —Nemiel señaló con el pulgar el frente de la trinchera para indicarle a Zahariel que lo siguiese—. Bueno, vamos entonces, hermano, veamos en qué te han metido tus grandes ideales.
Los ochos hombres que quedaban en la línea de espadas ya estaban junto a la trinchera de la muralla y miraban a campo abierto entre las líneas de asedio y la fortaleza enemiga. A medida que Zahariel se aproximaba, los destellos de los impactos de cañón los iluminaban a intervalos irregulares. Cada hombre iba armado y acorazado exactamente igual que Zahariel, que llevaba una pistola cargada con balas explosivas y una espada de filo dentado. Portaban una armadura negra y túnicas con capucha marcadas con el emblema identificativo de la Orden.
Era una tradición entre los caballeros de la Orden mantener la túnica blanca impecable, pero Zahariel estaba sorprendido de ver que todos los hombres de la trinchera estaban cubiertos de barro de pies a cabeza.
—Estás demasiado limpio, hermano —le advirtió Sar Hadariel al volverse en su posición en la trinchera para mirarlo.
—¿No te lo ha dicho nadie? El León ha dado orden de que ensuciemos los sobrepellices para no ser blancos tan fáciles para los artilleros enemigos cuando comience el asalto.
—Lo siento, sar —contestó Zahariel—. No lo sabía.
—No pasa nada, muchacho —dijo Hadariel, encogiéndose de hombros—. Ahora ya lo sabes. Si fuese tú, me apresuraría a rectificar. En seguida correrá la voz, y para cuando suceda, no querrás ser el único de blanco en medio de un asalto nocturno.
Sar Hadariel se dio la vuelta para mirar la fortaleza enemiga y Zahariel se apresuró en seguir su consejo. Se aflojó el cinturón que ceñía la holgada túnica, se la quitó y se agachó para empapar la prenda en el agua fangosa del fondo de la trinchera.
—Siempre he dicho que tenías ideas muy originales —apuntó Nemiel, mientras Zahariel se incorporaba y volvía a ponerse la túnica—. Todos los demás nos la hemos dejado puesta y nos hemos pasado diez minutos restregándonos barro. Tú llegas, te quitas la túnica y consigues lo mismo en quince segundos. Por supuesto, no estoy seguro de lo que dice sobre tu talento para el pensamiento lateral el hecho de que haya alcanzado su máxima expresión en resolver el problema de ensuciarse.
—Sólo estás celoso porque no se te ha ocurrido a ti —replicó Zahariel—. Si lo hubieras hecho, estoy seguro de que lo pregonarías como el mayor avance de la guerra desde que se empezó a criar caballos.
—Bueno, naturalmente, si lo hubiera hecho yo habría sido inteligente —dijo Nemiel—. La diferencia es que cuando a mí se me ocurren las ideas, suele ser fruto de la previsión y la reflexión más profunda. Cuando se te ocurren a ti, suele ser por puro azar.
Se echaron a reír, aunque Zahariel sospechaba que era más por la tensión que ambos sentían que por el humor de las palabras de Nemiel.
Era un juego conocido al que ambos habían jugado desde pequeños, un juego de competitividad al que habían recurrido automáticamente mientras esperaban, nerviosos, a que pasaran los minutos previos al inminente asalto.
Era el tipo de juego que sólo tiene cabida entre hermanos.
—Están adelantando la maquinaria de asedio —dijo Nemiel, observando las primeras fases del asalto—. No tardarán mucho. Pronto nos darán la señal y estaremos justo en medio de todo.
Como si hubiese reaccionado a las palabras de Nemiel, la artillería enemiga dobló sus esfuerzos y disparó nuevas salvas. Según el ruido de las descargas alcanzaba proporciones ensordecedoras, Zahariel comprendió que Nemiel estaba en lo cierto y que el asalto empezaba a avanzar.
Delante de ellos, en tierra de nadie, entre las líneas de asedio de la Orden y las murallas de la fortaleza, vio tres anikoles que avanzaban lentamente y se iban acercando poco a poco al enemigo.
Recibían su nombre de un animal nativo de Caliban que utilizaba una coraza en forma de concha para mantenerse a salvo de los depredadores. Cada anikol llevaba una cubierta blindada hecha de placas metálicas superpuestas, diseñada para proteger a los hombres que iban en su interior de los proyectiles enemigos. Se movía con la tracción de los músculos de la docena de hombres que se cobijan en él, por lo que era un arma de asedio lenta y pesada.
Su única ventaja residía en su capacidad para absorber la potencia de fuego enemiga y permitir que la tropa se acercase lo suficiente para poner cargas explosivas que abriesen una brecha en las murallas de la fortaleza. Al menos, en teoría.
Mientras Zahariel miraba cómo avanzaban, vio en el aire las llamas del arco de un proyectil disparado desde la fortaleza que se estrellaba en la coraza de plomo del anikol. En un instante, la maquinaria de asedio desapareció con una potente explosión.
—Un golpe de suerte —dijo Nemiel, fijando los ojos en la vaina de la espada de Zahariel—. Ha debido de impactar en un punto débil de la coraza. No pasará lo mismo con los otros dos. Uno de los anikoles lo conseguirá y entonces será nuestro turno. La mayor ofensiva será contra la muralla sur de la fortaleza. Cuando los anikoles hayan abierto la brecha, seremos los primeros y aprovecharemos.
—Nos lo jugamos todo a una carta —apuntó Zahariel.
—Todo lo contrario —repuso Nemiel, negando con la cabeza—. Al mismo tiempo se llevarán a cabo otros ataques que distraerán su atención en las murallas norte, este y oeste para dividir las fuerzas de los Caballeros de Lupus y agotar sus reservas, pero ésa no es la mejor parte.
—¿Cuál es la mejor parte?
—Para seguir confundiendo al enemigo los ataques de distracción serán de diferente tipo al del asalto principal. El ataque a la muralla este se hará con torres de asedio, mientras que en la muralla oeste se usarán escalas y garfios.
—Ingenioso —dijo Zahariel—. No sabrán cuál es el ataque principal.
—Aún hay más —añadió Nemiel—. ¿A que no sabes quién va a liderar el asalto a las puertas de la muralla norte?
—¿Quién?
—El León —contestó Nemiel.
—¿En serio?
—En serio.
Mientras miraban cómo avanzaban los anikoles que quedaban, Zahariel dijo:
—No puedo creer que el León vaya a encabezar el ataque en la puerta norte. Sólo es un señuelo. Lo normal sería que liderase el ataque principal.
—Creo que ésa es la idea —contestó Nemiel—. Cuando los Caballeros de Lupus vean al León en la muralla norte, supondrán que es ahí donde nos centramos. Concentrarán sus tropas allí y facilitarán el verdadero asalto principal.
—Aun así, es un gran riesgo —apuntó Zahariel, sacudiendo la cabeza con preocupación—. Sin el León, la campaña contra las grandes bestias nunca habría tenido lugar. Y le saca al menos dos cabezas a cualquier habitante de Caliban. Aunque los francotiradores enemigos no lo alcancen, hay una posibilidad de que el asalto norte acabe aplastado por inferioridad numérica. No sé si la Orden podría superar la pérdida del León. No sé si Caliban podría.
—Por lo visto, se dijo lo mismo en las reuniones en las que se decidió la estrategia cuando el León habló de su plan —susurró Nemiel, inclinándose hacia adelante como conspirando, aunque tuvo que acabar gritando para que se le oyese con el bombardeo constante—. Dicen que Sar Luther se opuso particularmente. El’Jonson le pidió que liderase él el asalto principal, pero al principio Luther se negó. Dijo que no había luchado a su lado tantos años para dejar que ahora estuviese solo en una empresa tan arriesgada. Dijo que su lugar estaba donde siempre había estado, al lado del León, hasta que la muerte se los llevase a los dos. «Si tú mueres, Lion, entonces yo moriré contigo». Eso fue lo que dijo Luther.
—Ahora sé que te lo estás inventando —lo interrumpió Zahariel—. ¿Cómo puedes saber lo que dijo Luther? No estabas allí. Estás repitiendo un cuento y adornándolo a tu antojo. Eso sólo son chismes de barracón.
—Chismes, sí —reconoció Nemiel—, pero de una fuente fiable. Se lo escuché a Varael. ¿Lo conoces? Fue uno de los alumnos del maestro Ramiel, pero tiene un año más que nosotros. Se lo oyó a Yeltus, que se lo oyó a uno de los senescales que conoce a alguien que estaba en la tienda del puesto de mando cuando ocurrió. Dicen que El’Jonson y Luther discutieron mucho, pero al final Luther accedió a los deseos del León.
—Casi desearía que no hubiese sido así —declaró Zahariel—. No me malinterpretes, Luther es un gran hombre, pero cuando me enteré de que asaltaríamos la fortaleza, esperaba luchar bajo el estandarte del León. Inspira a todos aquellos que lo rodean, no puedo imaginar un honor mayor que el de combatir a su lado. Esperaba que fuese hoy.
—Siempre hay un mañana, primo —dijo Nemiel—. Ahora somos caballeros de Caliban y la guerra contra las grandes bestias aún no ha terminado, independientemente de la guerra contra los Caballeros de Lupus. Tienes muchas oportunidades de luchar al lado de lord El’Jonson, tarde o temprano.
En tierra de nadie, los equipos anikoles habían abandonado la maquinaria de asedio. Tras haber puesto las cargas y las mechas, corrieron a resguardarse en sus propias líneas. Los enemigos que había en las almenas abrieron fuego cuando el grupo estaba en campo abierto, y Zahariel vio caer al menos a la mitad de los hombres antes de que alcanzasen la seguridad de las trincheras de la Orden. Todo ese tiempo se quedó agazapado en la trinchera, esperando la inevitable explosión.
Cuando sucedió, fue espectacular.
Los dos anikoles abandonados contra los muros de la fortaleza desaparecieron en forma de plumas de fuego que se elevaban con explosiones simultáneas que hicieron temblar el suelo bajo sus pies y que ensordecieron durante un momento el ruido el bombardeo. Cuando el humo y el polvo se asentaron, Zahariel vio que los anikoles habían cumplido su misión. La muralla exterior de la fortaleza enemiga se había agrietado y ardía en dos puntos. Una zona había aguantado firme, pero la otra muralla se había derrumbado y había una brecha.
—¡A las armas! —gritó Sar Hadariel a los hombres que lo rodeaban en la trinchera—. Fuera seguros y espadas desenvainadas. Nada de clemencia con el enemigo. Esto no es un torneo ni un combate de entrenamiento. Esto es la guerra. O tomamos la fortaleza o morimos. Son nuestras únicas opciones.
—Ya está, primo —dijo Nemiel—. Es tu oportunidad de usar esa espada tan bonita que tienes.
Zahariel asintió, ignorando la broma apenas disimulada y celosa que hacía su primo al mencionar su espada. Llevó su mano al arma instintivamente. La empuñadura era plana y sencilla, metal desnudo cubierto con piel y el pomo era de cobre, pero la hoja… la hoja era algo especial.
A instancias de lord El’Jonson, los artificieros de la Orden habían cogido uno de los colmillos de sable del león que Zahariel había abatido y lo habían convertido en una espada para él. Su brillo era de un blanco perlado, como el de un colmillo, y el filo era letalmente cortante, capaz de atravesar el metal o la madera de una sola estocada. Medía de largo como el antebrazo de Zahariel, por lo que era algo más corta que una espada normal, pero su potencia añadida compensaba su reducido alcance.
El León le había dado la espada antes de partir hacia la fortaleza de los Caballeros de Lupus y, al desenvainarla, Zahariel sintió la conexión fraternal de la que había hablado el Gran Maestre de la Orden. Luther y sus compañeros de armas lo habían felicitado, pero Zahariel había visto los ojos celosos de Nemiel posarse en el filo cuando la luz del sol se reflejó en su suave contorno.
Zahariel oyó el toque de un cuerno de serynx que sonaba por todo el campo de batalla con un tono largo y lastimero y desenvainó la espada ante la admiración de sus compañeros.
—¡Esa es la señal! —gritó Hadariel—. ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Adelante! ¡Por el León! ¡Por Luther! ¡Por el honor de la Orden!
Ya podían verse docenas de siluetas que emergían de las trincheras de alrededor. Zahariel oyó el grito de guerra de Hadariel, seguido por cientos de voces, mientras más caballeros salían de las trincheras y empezaban a cargar hacia la fortaleza. Zahariel reconoció su propia voz entre el barullo cuando salió de un salto de la trinchera para unirse a la carga.
—¡Querías hacer historia —gritó Nemiel a su lado—, pues ésta es tu oportunidad! —Tras decir eso, Nemiel se unió al grito que resonaba en toda la tierra de nadie—. ¡Por el León! ¡Por Luther! ¡Por la Orden!
Juntos, cargaron hacia la brecha.
Más tarde, en los anales de la Orden, los cronistas lo registrarían como un momento decisivo en la historia de Caliban. La derrota de los Caballeros de Lupus sería descrita como una victoria en nombre del progreso humano.
El liderazgo de Lion El’Jonson sería alabado, como lo sería la valentía de Luther al encabezar el asalto principal. Los cronistas escribirían con exagerada efusión sobre las túnicas blancas de la Orden, de cómo relucían a la luz de la luna mientras sus portadores cargaban con coraje contra las defensas enemigas.
La realidad fue, por supuesto, algo diferente.
Era la primera vez que saboreaba la guerra, el conflicto masivo, la lucha a vida o muerte entre dos ejércitos enemigos, y Zahariel tenía miedo. No era que temiese la muerte. La vida en Caliban era dura. Criaba a sus hijos en el fatalismo. Desde la infancia, le habían enseñado que la vida era una fuente finita que podía secarse en cualquier momento. A los ocho años ya se había enfrentado directamente a la muerte al menos una docena de veces. En la Orden, una vez completado su primer año de entrenamiento como suplicante, empezó a practicar con espadas y munición reales. Como parte de ese mismo entrenamiento había acechado a muchos depredadores que rondaban los bosques, incluyendo osos cavernarios, dientes de sable, alas de la muerte y raptores. Al final, para demostrar su valía, se sometió a la prueba definitiva de su destreza: cazar a uno de los temidos leones calibanitas.
Se había enfrentado a la criatura y la había abatido, con lo que consiguió convertirse en caballero.
Sin embargo, la guerra era diferente a todos aquellos triunfos. Cuando un hombre cazaba a un animal, fuese cual fuese su estatus, la caza adoptaba la forma de duelo prolongado, una competición de fuerza, habilidades e ingenio entre hombre y bestia. Mientras cazaba, Zahariel iba conociendo al adversario de forma íntima. En contraste, la guerra era un asunto impersonal. Mientras cargaba contra la fortaleza enemiga junto a sus compañeros de armas, Zahariel comprendió que podrían acabar con él en el campo de batalla sin que siquiera conociese la identidad de su asesino. Podía morir y no ver nunca la cara de su enemigo. Pensó que era extraño, pero en cierto modo había una gran diferencia. Siempre había creído que moriría mirando a su rival, ya fuese una gran bestia, o un animal menor, o incluso otro caballero. La posibilidad de una muerte en batalla, a manos de algún enemigo desconocido, parecía casi aterradora. Turbado, Zahariel sintió por un breve momento unos dedos helados que le apretaban el corazón.
No permitió que se llevaran lo mejor de él. Era hijo de Caliban. Era un caballero de la Orden. Era un hombre y los hombres tienen miedo, pero rechazó rendirse ante él. Su entrenamiento como caballero incluía ejercicios mentales pensados para ayudarlos a templar los nervios en momentos de crisis. Recurrió a ellos. Recordó las frases del Verbatim, el libro del que manaban todas las enseñanzas de la Orden. Recordó al maestro Ramiel. Pensó en la mirada impasible del anciano, cuyos ojos parecían perforar el alma. Pensó en lo decepcionado que se sentiría el anciano si se enterase de que Zahariel había faltado a su deber.
A veces, Zahariel pensaba que la cumbre de la valentía en la vida de un hombre era simplemente ser capaz de poner un pie delante del otro hacia una dirección cuando todas las fibras de su ser le dicen que debería dar la vuelta y correr hacia el otro lado. Mientras Zahariel corría hacia la brecha en la muralla de la fortaleza, veía las llamaradas descendentes de los proyectiles incendiarios que rugían al caer y aterrizaban entre la formación de caballeros que avanzaban. Oyó gritos, alaridos frenéticos de los hombres heridos y moribundos que se elevaban sobre el tumulto. Vio a caballeros alcanzados por las bombas incendiarias, con los cuerpos destrozados por las llamas y agitando los brazos inútilmente como aspas de molino mientras corrían hasta pasar su ángulo de visión hacia su muerte.
Según decían los artificieros, había habido un tiempo en el que las armaduras habían estado selladas contra el exterior, pero aquellos días habían terminado. Un impacto cercano de una bomba incendiaria y el caballero tendría garantizada una muerte horrible por el calor del fuego que se filtraba a través de la armadura.
Los caballeros morían por veintenas.
Muchos más gritaban de dolor cuando los herían.
El asalto flaqueaba.