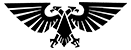
OCHO
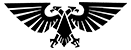
OCHO
—Sigue el sendero que va hacia el este —dijo el leñador.
Encabezó el camino a pie por la senda del bosque y Zahariel lo siguió en su corcel.
—Sigue por aquí hasta que llegues a un claro, justo al pasar un viejo árbol partido por un rayo. Está quemado y partido por la mitad. No tiene pérdida. Allí fue adonde se dirigió el grupo. Por supuesto, puede que no llegasen nunca. Si lo hicieron, deberías encontrar su rastro a partir de ese punto.
El hombre se llamaba Narel. Lord Domiel de Endriago se lo había presentado a Zahariel cuando se preparaba para salir del aterrado pueblo por sus astilladas y fortificadas puertas. Narel era uno de los leñadores que vivían en el castillo y trabajaban las tierras que circundaban sus murallas. Era más valiente que sus compañeros y aceptó conducir a Zahariel al bosque para buscar a la bestia. Es más, le había prometido a Zahariel que le mostraría el sendero que había seguido un grupo de hombres y mujeres que no habían conseguido volver tras atreverse a aventurarse en el bosque el día anterior para recoger la madera y los alimentos que necesitaban.
—La gente les advirtió que era insensato —dijo Narel—. Se les dijo que podían encontrarse con la bestia, pero ¿qué otra cosa podían hacer? Todos tenían hijos y muchas bocas que alimentar en casa. El invierno se acerca, y si queremos sobrevivir tenemos que hacer acopio de víveres y combustible. Así es la vida aquí fuera. Además, iban bien armados y juntos eran unos doce, así que pensaron que los números jugarían en su favor. Pero ya no hay seguridad en estos bosques, me temo, no con la bestia.
Narel debía de tener la mitad de años que lord Domiel de Endriago, pero en seguida se veía que el leñador era tan parlanchín como su amo y señor. Durante todo el camino, mientras guiaba a Zahariel por el bosque, Narel hablaba sin cesar. Solía hablar bajo, y no dejaba de echar vistazos inquietos a los árboles y a la maleza que los rodeaba. El leñador estaba claramente nervioso, como si esperase que en cualquier momento la bestia fuese a saltar sobre ellos.
—Por supuesto, esos niños ya no tendrán comida —dijo Narel, asegurándose por enésima vez de tener cargado su fusil de munición explosiva y de no llevar puesto el seguro—. Puede que mueran de hambre, a no ser que alguien los acoja. Aunque yo no lo haré. Me dan pena, pero mi mujer y yo ya tenemos un montoncito de bocas hambrientas. Esa es la auténtica tragedia, si le digo mi opinión. Cada vez que la bestia mata, más niños se quedan huérfanos. Ha matado a más de ciento ochenta personas, que sepamos. Eso son muchos niños que tendrán que arreglárselas sin madre ni padre.
Zahariel podía entender el nerviosismo del hombre. Por lo que le había contado Narel, conocía a la mayoría de las víctimas de la bestia, al menos a aquellos que eran de Endriago. Muchos de ellos incluso eran parientes suyos. Dado el tamaño de la comunidad y las numerosas relaciones de parentesco que se daban en las regiones más aisladas de Caliban, aquella situación no era inusual.
Todos los habitantes de Endriago habían perdido vecinos, amigos y miembros de su familia a causa de la bestia que acechaba en los bosques. En el poco tiempo que pasó en el castillo, a Zahariel le había resultado obvio que el miedo hacia la bestia era una fuerza palpable dentro de sus murallas. Tendría que haber buscado mucho para encontrar un hombre, una mujer o un niño que no estuviese aterrorizado con la criatura. El pueblo de Endriago ya no se atrevía a salir del asentamiento a no ser que fuese absolutamente necesario, y tras haber visto la furia y la profundidad de las marcas de sus garras en el portón del castillo, a Zahariel le pareció que ese miedo estaba totalmente justificado.
La bestia los había convertido en prisioneros virtuales tras las almenas del castillo, y esto, combinado con la muerte del hermano Amadis, hacía que Zahariel estuviese más decidido que nunca a matar al vil monstruo. Esa situación no podía durar para siempre. Como Narel había dicho, las estaciones estaban cambiando. El invierno estaba cerca. Pronto, los habitantes de Endriago tendrían que tomar una decisión difícil. Habría que reponer víveres si pretendían sobrevivir a los amargos y fríos meses que les aguardaban. Se enfrentaban o bien a una muerte lenta y prolongada por inanición, o a tener que entrar en el bosque y exponerse a la cólera de la bestia. El grupo de hombres y mujeres que había salido el día anterior ya había tomado esa decisión. Había acabado mal para ellos, pero había un asentamiento entero cuya existencia pendía de un hilo. Si se permitía que la bestia continuase libre, si no se abatía y se mataba, habría más tragedias en los bosques de Endriago.
Habría más dolor. Habría más huérfanos.
Ya se habían arrebatado muchas vidas, y ninguna comunidad podía permitirse sufrir tales pérdidas indefinidamente. El peso de la responsabilidad que recaía sobre los hombros de Zahariel era enorme. Si fracasaba en su intento de matar a la bestia no sólo peligraba su propia vida, sino la de Endriago y la de todas las familias que lo habitaban.
—En fin, aquí es —dijo Narel. Se había detenido en el sendero y miraba a Zahariel con una expresión de inquietud evidente—. Recuerda que dije que no te acompañaría todo el camino. Bueno, lo haría, pero tengo mujer e hijos. Lo entiendes, ¿verdad? Tengo que cuidar de ellos.
—Lo entiendo —contestó Zahariel—. Debería poder encontrar el camino desde aquí.
—De acuerdo —asintió Narel. El leñador se dio la vuelta para emprender el viaje de regreso a Endriago y echó la vista atrás para mirar a Zahariel antes de irse—. Te deseo una travesía segura a través de la oscuridad, Zahariel de la Orden. Que los Vigilantes te guíen y te reconforten. Ten por seguro que haré una ofrenda en tu honor esta noche. Ha sido grato conocerte.
Y, con esto, empezó a andar y no volvió a darse la vuelta.
Cuando el leñador se hubo marchado y Zahariel hubo avanzado más por el sendero, se dio cuenta de que su mente pensaba en las palabras que Narel le había dicho antes de irse.
Era obvio que Narel no esperaba que sobreviviese.
El leñador no usó ninguna de las expresiones habituales de despedida. No había mencionado el «vivir mañana» ni nada similar. En su lugar, había escogido otras palabras muy curiosas. Le había deseado una travesía segura en la oscuridad. Había pedido a los Vigilantes que lo guiasen y lo confortasen. Incluso había prometido hacer una ofrenda en su honor. En Caliban éstas no eran las palabras que se le dirían a alguien a quien se espera ver de nuevo. Eran palabras de plegaria, no de despedida. De acuerdo con una de las creencias más arraigadas en Caliban sobre la muerte, cuando una persona fallecía, su alma viajaba al inframundo, donde caminaría por un sendero en espiral que, dependiendo de los actos que hubiese llevado a cabo el difunto en vida, le conduciría al infierno o a su renacimiento. Esta era la razón de las palabras de Narel. Procedían de un conocido rito funerario que, en el contexto de la ceremonia, eran una plegaria que pedía a los espíritus guardianes que interviniesen en favor del difunto.
Zahariel no se ofendió por las palabras de Narel. No sospechó que tuviesen mala intención. En Caliban no había grandes ciudades, pero incluso así, los asentamientos de los bosques del norte eran lugares muy atrasados. Las antiguas costumbres estaban muy arraigadas en pueblos como Endriago. Según sus propias creencias, probablemente Narel había pensado que le estaba rindiendo un gran tributo al intentar paliar su viaje por el inframundo, una posibilidad que, sin duda, consideraba inevitable cuando Zahariel se encontrase cara a cara con la bestia.
Para Zahariel, sin embargo, el leñador había malgastado sus fuerzas. No era una cuestión de la que se hablase mucho, al menos no abiertamente, pero había muchas interpretaciones de la religión en el corazón de la cultura calibanita. Por un lado estaba la religión tradicional del planeta, que seguía siendo muy popular entre el grueso de la población así como entre algunos conservadores de la nobleza, y que incorporaba tanto elementos de cultos ancestrales como creencias locales animistas que supuestamente derivaban de la antigua sabiduría de los primeros colonos del planeta. Sus partidarios creían que los bosques de Caliban contaban con espíritus guardianes. En sus creencias, tomaba especial relevancia una especie de vigilantes invisibles y enigmáticos que a veces decidían intervenir en los asuntos de los humanos por sus propios motivos, enigmáticos y desconocidos. Estos «Vigilantes en la Oscuridad» no eran las únicas criaturas sobrenaturales de Caliban. Entre aquellos que profesaban la fe tradicional se decía que las grandes bestias eran espíritus malignos que habían adoptado forma física para crear sufrimiento y dificultades a los humanos. Teniendo esto en cuenta, no era poco frecuente que los individuos y las familias hiciesen ofrendas a los Vigilantes en la Oscuridad con la esperanza de persuadirlos para que intercedieran en alejar a las bestias. En contraste con estas creencias populares, sin embargo, las órdenes de caballería de Caliban acostumbraban a seguir un credo más agnóstico. Rechazaban la influencia de lo sobrenatural. Si entidades tales como los dioses o los espíritus existían, se discutía que pudiesen intervenir directamente en los asuntos humanos.
Se decía que tales criaturas tendrían unos deseos y percepciones tan extraños que nunca podrían compartir el entendimiento humano del mundo, y menos aún ser capaces de reconocer en qué momento podrían necesitar su ayuda.
En lugar de eso, la filosofía de las órdenes de caballería sostenía que el ímpetu que daba forma a la vida de un hombre era la fuerza de su carácter, no las supuestas acciones de fuerzas de otro mundo. En consecuencia, las distintas órdenes se habían comprometido para desarrollar la mente y el cuerpo de sus caballeros, siguiendo los ideales concretos de excelencia humana de cada orden individual.
Durante sus años como suplicante de la Orden, Zahariel había absorbido los prejuicios de sus maestros en estos temas y se había creado los suyos. No tenía un interés particular en cebarse con hombres como Narel, pero tenía poco tiempo para sus creencias. No creía en la vida después de la muerte o en los viajes al inframundo. Las grandes bestias de Caliban eran criaturas extraordinarias, pero no creía en su origen sobrenatural. Los Vigilantes en la Oscuridad eran un mito, y no creía en espíritus guardianes que observasen benévolamente a la humanidad desde las sombras. En lugar de eso, creía en el poder humano de la sabiduría. Los actos de hombres como Lion El’Jonson y Luther y su campaña contra las grandes bestias lo habían convencido de que la humanidad era libre para escoger su propio destino. La mente humana podía ser consciente del mundo y del cosmos, y, teniendo elección, la mayoría de los hombres escogerían ayudar a sus compañeros.
Zahariel razonaba que los hombres eran intrínsecamente buenos y que, si tenían la oportunidad, elegirían el camino mejor y el más brillante de entre todos los que se les ofreciesen. Ningún hombre llevaría a cabo por voluntad propia una mala acción a no ser que las circunstancias lo obligasen. Quizá un hombre podría verse obligado a hacer el mal por hambre, miedo o ignorancia, pero ninguno escogería actuar de forma malévola por voluntad propia si tenía ante sí otra opción viable. Nadie elegiría la oscuridad, pudiendo escoger la luz.
Dejando de lado su inquietud sobre la naturaleza curiosamente sombría de la despedida de Narel y sus cavilaciones sobre la naturaleza humana, centró su mente en la misión que debía llevar a cabo.
En aquel instante, estaba más pendiente de las indicaciones de Narel que de cualquier otro tema relacionado con la suerte o el destino. El leñador le había dicho que fuese hacia el este siguiendo el sendero hasta llegar a un claro y a un árbol partido por un rayo. Zahariel siguió estas indicaciones y usó los métodos que le habían enseñado sus maestros para aclarar la mente y centrar todos sus recursos en la tarea a la que se enfrentaba. Animó a su caballo para que fuese más rápido por el sendero.
Espoleando su montura, cabalgaba hacia su futuro.
Zahariel halló el árbol partido por el rayo con facilidad; el sendero lo condujo hacia su masa muerta. Tras el árbol se extendía un bosque con troncos cubiertos de musgo como un ejército de menhires antiguos. La oscuridad y las sombras plagaban el bosque, y Zahariel empezó a entender parte de las supersticiones locales.
Los bosques del norte se habían considerado durante mucho tiempo un lugar desierto, demasiado cerca de las guaridas de montaña de muchas bestias, con un suelo muy pobre como para cultivarlo y un bosque demasiado denso como para desplazarse con seguridad. Además, se había ganado la fama de contar con fenómenos inexplicables: luces extrañas en el bosque o personas que desaparecían durante días y que volvían a casa siendo más viejos que la última vez que los habían visto sus seres queridos. Sí, la región de los bosques del norte era un lugar misterioso, pero según se adentraba Zahariel en sus profundidades, empezó sentir las primeras punzadas del miedo. Aunque había sostenido que no estaba asustado, se dio cuenta de que su miedo había estado sumergido bajo una capa de desprecio por la bestia e ira por la muerte del hermano Amadis.
Qué fácil resultaba burlarse de las supersticiones de los rústicos habitantes de Endriago cuando se estaba rodeado de amigos y bajo el confortable escudo de la luz. Y qué fácil era que aquella complacencia y certeza se desvanecieran con la oscuridad y el aislamiento.
Tragándose su miedo, Zahariel espoleó al caballo y se dio cuenta de que él también sentía miedo. Los árboles eran retorcidos y viejos, más viejos que muchos otros que había visto y, aparentemente, estaban infectados con alguna desagradable enfermedad que hacía que supurasen una savia viscosa que impregnaba el aire con un aroma rancio y amargo parecido a la fruta podrida. Los árboles se sucedían según cabalgaba en la sombría espesura de los bosques del norte, y Zahariel notó un susurro a su lado, como si fuese el último aliento de un hombre moribundo. El suelo que pisaban los cascos del caballo era esponjoso y tóxico, lleno de hongos y hierbajos brillantes que se enroscaban en las raíces del bosque. Zahariel se adentraba cada vez más en la espesura y sentía el vacío del lugar en las profundidades de su alma, un vacío doloroso que lo congelaba desde el mismísimo centro de su corazón hasta el límite de su razón.
De repente, Zahariel se sintió extrañamente solo y una súbita sensación de aislamiento se apoderó de él. Más que una simple ausencia de personas era la soledad del alma, una extraña ausencia de contacto o conexión con el mundo que lo rodeaba. Al enfrentarse a esta horrible sensación, Zahariel casi se echó a llorar al darse cuenta de su propia insignificancia. Qué arrogante había sido al creer que estaba en el centro de la espiral. Qué engreído al creer que podría cambiar algo en el rumbo del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el caballo lo llevaba hacia adelante, ajeno al alma en pena que llevaba sobre el lomo.
—Sí, soy alguien —susurró a la oscuridad—. Soy Zahariel de la Orden.
La oscuridad engullía sus palabras en un silencio burlón, robando las palabras de su garganta como un viento invisible antes de que pudieran romper la burbuja de vacío interior que lo rodeaba.
—¡Soy Zahariel de la Orden! —gritó hacia la oscuridad.
Una vez más las palabras le fueron robadas, pero su violenta exclamación, durante un breve momento, hizo huir a la oscuridad que asaltaba su alma. Volvió a gritar, reconociendo por un instante el peligro de hacerlo cuando se está cazando un depredador peligroso. Su travesía entre los árboles continuó y, mientras, repetía su nombre una y otra vez. A cada metro que avanzaba, sentía más intensamente una maldad desconocida, una fuerza elemental que se filtraba del suelo, como si una especie de fuente de energía maligna apenas contenida acechase en las profundidades de la superficie de Caliban. Al igual que ocurre con los hilos de agua que se filtran del barro reseco de la guarida de un animal, ¿acaso podía existir algo bajo la superficie del mundo que ejerciese una influencia tan terrible en la vida exterior?
Tan pronto como pensó esto se dio cuenta de que no estaba solo.
Un suave tirón de riendas detuvo al corcel, y Zahariel inspiró una larga y fría bocanada de aire gélido al sentir la presencia de una serie de criaturas que lo observaban desde la oscuridad de los árboles.
Lo sabe… Lo nota…
No las veía con claridad porque estaban completamente envueltas en sombras, aunque sabía con extraña certidumbre que estaban allí, mirando desde la oscuridad.
Vigilándolo en la oscuridad…
Los veía con el rabillo del ojo. Eran poco más que sombras que revoloteaban y se desvanecían tan pronto como volvía la cabeza para mirarlos directamente. No estaba seguro de cuántas eran. Advirtió a cinco al menos, pero no sabía si ése era su número.
Mátalo… Ha sido tocado…
Los susurros salían de entre los árboles, pero Zahariel sabía que no eran susurros procedentes de gargantas humanas o, a decir verdad, que existiesen en un reino detectable por cualquiera de los cinco sentidos. Tenía la impresión de que estaban teniendo una conversación a su alrededor, y aunque las palabras, si es que existían las palabras en un discurso sin voz, eran desconocidas para él, entendía su significado perfectamente.
—¿Quiénes sois? —gritó, esforzándose por mantener la voz firme—. ¡Dejad de susurrar y mostraos!
Los oscuros vigilantes se retiraron a las sombras al escuchar su voz, quizá sorprendidos de que fuese consciente de ellos o de que hubiese oído sus mudas palabras.
Lleva la mancha en su interior. Es mejor matarlo ahora…
La mano de Zahariel se deslizó hasta la espada al oír la amenaza, pero un roce fantasmal en sus pensamientos le advirtió que no cometiese una acción tan hostil.
Tus esfuerzos son en vano, Zahariel de la Orden. No puedes hacemos daño con las armas de este reino…
La voz resonaba en su cabeza, y Zahariel gritó al oírla, sintiendo que quien la profería estaba frente a él.
—¿Quiénes sois? —gritó al recobrar el control de sus sentidos y echando miradas furiosas al claro. No vio a sus interlocutores, pero se movía en círculos con su caballo con la mano en la empuñadura de la espada.
—¡Mostraos! —ordenó otra vez—. ¡Ya me estoy cansando de estos trucos de salón!
Muy bien…
En cuanto estas palabras llegaron a su mente, vio a uno de los oradores ocultos. Una figura salió de la oscuridad de los árboles. No llegaba al metro de altura y estaba envuelto de pies a cabeza con una áspera túnica con capucha que ocultaba cada centímetro de su piel. La oscuridad tras la capucha era mucho más pronunciada que la que rodeaba a Zahariel, que estaba convencido de que si viese lo que se ocultaba verdaderamente tras su hábito se volvería irremediablemente loco. Tenía las manos juntas ante él, cada una de ellas hundida en la manga contraria. Su postura era servil, aunque Zahariel no detectó servilismo en su comportamiento.
—¿Qué sois? —preguntó Zahariel—. ¿Sois los Vigilantes en la Oscuridad?
Eso bastará para denominar nuestros propósitos.
—¿Propósitos? ¿Qué propósitos? —inquirió Zahariel.
Comunicarnos contigo de una forma que entiendas. Los humanos necesitan etiquetar su mundo para entenderlo.
—¿Los humanos? —dijo Zahariel—. Esa palabra implica que vosotros sois… no humanos, ¿me equivoco?
Correcto, somos una especie desconocida para la mayor parte de tu raza.
—Entonces ¿qué sois?
Eso no tiene importancia, pero lo que sí importa es que abandones este lugar.
—No puedo —replicó Zahariel—. He jurado dar caza a la bestia que mató a mi amigo.
La criatura que buscas no está aquí, aunque está cerca.
—¿Sabéis dónde está? ¡Decídmelo!
Muy bien, pero debes jurar que te irás de aquí y que nunca volverás. Estos bosques están corrompidos y no es bueno que los humanos vengan aquí.
—¿Corrompidos? ¿Corrompidos por qué?
La diminuta figura negó con la cabeza.
No, esas cosas no han de saberlas los humanos. Tu raza ya sabe demasiado y pretende inmiscuirse en cosas que no debieran existir.
—No lo entiendo —insistió Zahariel—. ¿Qué hacéis aquí?
Somos miembros de una hermandad, al igual que tú… Un conciliábulo dedicado a frustrar los males más antiguos.
—¿Qué males? —preguntó Zahariel—. ¿Te refieres a las grandes bestias?
No, ellas no son más que un síntoma de un mal mayor. No nombraré ese mal, baste decir que es la ruina de tu raza y que un día os consumirá.
Zahariel sintió un escalofrío al oír hablar de ese gran mal que mencionaba la criatura, sabiendo muy en su interior que decía la verdad. Sus palabras llevaban con ellas el peso de los años, y aunque tal cosa era imposible, Zahariel sintió que aquella criatura podría tener fácilmente miles de años, si no más.
—Ese mal, ¿puede combatirse? —preguntó.
Por supuesto y cualquier mal puede combatirse.
—Entonces, ¡permitidme ayudaros a derrotarlo! —gritó.
La figura negó con la cabeza y el ánimo de Zahariel flaqueó.
Un mal como ése nunca podrá derrotarse. Puede contenerse durante un tiempo, pero mientras haya humanos, existirá.
—Entonces ¿qué puedo hacer para ayudar?
Irte. Vete lejos de este lugar y no vuelvas.
Zahariel asintió, deseando marcharse, pero no quería irse sin descubrir algo más sobre aquellos… extraños.
—¿Cómo habéis llegado aquí?
Una vez más, la figura negó con la cabeza, y Zahariel vio otras dos que emergían de entre los árboles con atuendo y postura idénticas a la del primero.
¡Hace demasiadas preguntas!
Su raza es curiosa y ésa será su perdición. Deberíamos matarlo.
No tenía ni idea de cuál de los tres estaba hablando, pues sus voces estaban en distintas capas que se arremolinaban alrededor de su cabeza, como agua que se escurre por un sumidero. Aunque los seres eran pequeños, y en una competición física podría vencerlos con facilidad, Zahariel no tenía duda de que poseían poderes que iban más allá de su entendimiento y que podían acabar con su existencia con la facilidad con que se apaga una vela.
—¿Por qué habríais de matarme? —dijo—. ¿Qué daño os he hecho?
Individualmente, ninguno, pero como raza, los tuyos amenazan con condenar a la galaxia al sufrimiento eterno.
La mente de Zahariel daba vueltas por las implicaciones de las palabras de la criatura: que existían humanos más allá de los confines de Caliban y que una raza entera de ellos habitaba las estrellas. La sensación era estimulante, y saber que muchos de los viejos mitos debían de ser ciertos era como tener el mejor vino bailando sobre la lengua.
Envalentonado con su nuevo descubrimiento, desenfundó la espada y dijo:
—Ya he jurado a mi Orden que me enfrentaría al mal, pero juro que haré todo lo que esté en mi mano para enfrentarme al mismo mal al que os enfrentáis vosotros.
Notó la aprobación de las criaturas y supo que habían visto la verdad en sus palabras.
Muy bien, Zahariel de la Orden. Aceptamos tu juramento. Pero ahora tienes que irte.
Zahariel tenía mil preguntas más para ellos, pero se contentó con el conocimiento que acababa de adquirir, envainó la espada y dio media vuelta a su caballo mientras los Vigilantes en la Oscuridad volvían a fundirse con la maleza. Cuando el contorno de los Vigilantes se difuminó en la oscuridad, le vino a la cabeza una última pregunta al recordar algo que aquellos seres habían dicho.
—¡Esperad! —gritó—. ¿A qué os referíais cuando dijisteis que llevo la mancha?
Al principio, creyó que no obtendría respuesta, pero justo antes de desvanecerse ante sus ojos, una voz susurró desde las sombras.
No intentes abrir la puerta que lleva hacia el poder fácil, Zahariel de la Orden. Cabalga hacia el árbol del rayo y hallarás lo que buscas.
Y entonces desaparecieron.
Zahariel salió de la espesura del bosque con ánimos renovados, y el sombrío peso que cargaba su alma al entrar se hacía más ligero a cada kilómetro que cabalgaba en dirección a la salida. Algo terrible había pasado en aquella parte del bosque, algo tan horrible que guardianes de otro mundo habían venido a Caliban para vigilar. Si el mal del que hablaban aún estaba en Caliban o había dejado tras de sí ecos de sus intenciones era algo que no sabía, y sospechaba que estaba mejor en su ignorancia. Se dio cuenta de que el peligro de aquella parte del bosque era más que una posible amenaza para su cuerpo, era algo muchísimo más peligroso.
Había tenido acceso a un conocimiento secreto, y si había algo de lo que se enorgulleciese la Orden era de que sus miembros sabían guardar un secreto. Sus descubrimientos y suposiciones permanecerían en su corazón para siempre, pues ninguna forma de interrogatorio lo obligaría a divulgar esos secretos. Zahariel volvió a pensar en la conversación con el León en la cima de la torre y en cómo el gran guerrero se había preguntado por la existencia de Terra u otros mundos habitados. Sólo él en todo Caliban conocía la respuesta a aquella pregunta, y la singularidad de su posición le resultaba emocionante.
Su travesía desde el oscuro corazón del bosque fue rápida, el paso del caballo era ligero cuando cogía el ritmo entre los hierbajos enredados y los densos árboles. Incluso las sombras que antes se habían arremolinado sobre él parecieron disiparse cuando el resplandor difuso de la cálida luz de la tarde atravesó las copas de los árboles del bosque.
Al final, la densa maleza dio paso al comienzo de un sendero de tierra endurecida, y Zahariel sonrió al reconocer el camino que había recorrido hacía muchas horas. Su caballo tomó el sendero sin que él se lo ordenase y cabalgó bajo las hojas de los árboles hasta que llegó al claro donde estaba el ennegrecido árbol quemado por el rayo. Ensimismado en la contemplación, la bestia cogió a Zahariel casi por sorpresa. La criatura saltó sobre él como salida de la nada.
Se había escondido en las sombras tras un grupo de viejos árboles retorcidos, cerca del límite del claro. Al principio, cuando cargó desde el follaje hacia él, era como si una roca monstruosamente espinada hubiese cobrado vida.
Zahariel vio el ágil contorno oscuro cayendo sobre él. La criatura era enorme y se movía a una velocidad pasmosa. Aterrorizado, su corcel se asustó y se encabritó.
Luchó por mantenerse en la silla, asiendo las riendas con fuerza.
Un león calibanita, y estaba casi encima de él.
Un segundo más y lo destrozaría.