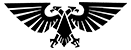
TRES
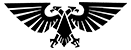
TRES
La pesadilla siempre empezaba de la misma forma. Ocurría dos años atrás, cuando él tenía siete y era uno de los casi doscientos aspirantes que habían acudido a la fortaleza monasterio de Aldurukh para ser aceptados en la Orden como caballeros suplicantes. Fuese cual fuese la agradable fantasía que tenía lugar en su cabeza, la oscuridad siempre acababa llegando para devolverlo a su primer día en la Orden.
Había sido en pleno invierno, la única época del año en la que la Orden reclutaba a nuevos miembros, y cientos de niños llegaban a la fortaleza deseando desesperadamente hallarse entre los poco elegidos para iniciar el camino de convertirse en caballeros. El rito de selección era el mismo para todos y cada uno de ellos.
Los guardias encargados de las puertas decían a los aspirantes que sólo había una forma de ser aceptado para el entrenamiento de la Orden. Debían sobrevivir una única noche a las puertas de la fortaleza hasta el amanecer de la mañana siguiente. Durante ese tiempo, debían permanecer en pie en el mismo sitio. No podían comer, ni dormir, ni sentarse o descansar de ninguna forma. Y lo que es más, les habían dicho que todos debían entregar sus abrigos y botas.
Había estado nevando el día que Zahariel hizo la prueba y la nieve se apilaba en grandes montones contra los muros de la fortaleza y sobre las ramas de los árboles del bosque limítrofe, lo que confería a la escena una apariencia curiosamente festiva. Nemiel estaba a su lado; ambos habían decidido que serían caballeros, siempre que consiguieran superar la prueba y que se les considerase dignos de ello. La capa de nieve era espesa para cuando comenzó la prueba y había seguido cayendo a lo largo del día, hasta que les llegó a la altura de las rodillas. Aunque el bosque estaba a varios cientos de metros de las murallas de la fortaleza, la oscuridad tras la línea de árboles parecía salir de la espesura, transformada en una criatura viva que los envolvía en un abrazo de seda como una amante poco grata.
A medida que avanzaba su sueño, Zahariel se revolvía con el fantasmal frío, que le hacía temblar en el catre. Reconocía el sueño, pero su conocimiento no le permitía romper el curso de lo inevitable. Sus extremidades se habían entumecido tanto que estaba seguro de que perdería los dedos de las manos y los pies por congelación, y sabía que al despertar por la mañana comprobaría que su pesadilla no se hubiera trasladado al mundo real.
En el transcurso de la prueba, los guardias habían hecho todo lo que estaba en sus manos para hacer la experiencia más difícil. Se habían paseado entre las filas de los niños abatidos y descalzos, alternando crueldad y amabilidad para intentar hacerlos abandonar. Uno de los guardias había llamado a Nemiel bobalicón con cerebro de mosquito por haber osado siquiera pensar que era merecedor de unirse a la Orden. Otro había querido tentar a Zahariel ofreciéndole una manta y una comida caliente, pero sólo si primero renunciaba a sus ambiciones y abandonaba la prueba.
Una vez más, Zahariel vio la cara del guardia mirarlo de forma lasciva mientras decía:
—Entra, muchacho. No hay razón para que estés aquí fuera congelándote. Como si tuvieras alguna oportunidad de entrar en la Orden. Todos saben que no tienes lo que hay que tener. Y tú también lo sabes. Lo veo en ti. Entra. No querrás estar fuera cuando caiga la noche. Raptores, osos y leones; por la noche hay muchos depredadores alrededor de los muros de la fortaleza y no hay nada que les guste más que ver a un joven de pie en campo abierto. Serías un bocado suculento para ellos.
Hasta entonces, la pesadilla había seguido el curso habitual, recorriendo los senderos de la memoria, pero llegada a un punto, nunca dos veces el mismo, se desviaba hacia la locura y hacia cosas que no recordaba, cosas que desearía borrar de su mente tan fácilmente como se desvanecían los sueños agradables.
En esta ocasión, Zahariel estaba frente a un muchacho de cabellos rubios que no había visto antes, ni en sus pesadillas ni en la realidad. El muchacho era un joven de belleza y orgullo impresionantes, y se erguía con los hombros rectos y con el porte de alguien que se convertiría en el guerrero más poderoso de todos. Un guardia de cara retorcida y ojos crueles de color naranja se inclinó hacia el muchacho.
—Tú no necesitas terminar la prueba —dijo el guardia—. Tu orgullo y fortaleza han llamado la atención del Gran Maestre de la Orden. Tu destino ya se ha decidido. Cualquier idiota podría ver que tienes lo que hace falta para ser elegido.
Zahariel quería gritar, decirle al muchacho que no creyera las falsedades que estaba escuchando, pero eran lo que el muchacho quería oír. Le prometían todo lo que siempre había deseado.
La cara del joven se encendió con la noticia de su aceptación, los ojos le brillaron con la promesa de lograr todo lo que siempre había querido.
Creyendo que la prueba había concluido, el muchacho se derrumbó, exhausto, cayó de rodillas y se inclinó hacia adelante para besar la nieve que cubría el suelo. La risa cruel de los guardas hizo que el muchacho levantase la cabeza, y Zahariel vio su cara al darse cuenta de la estupidez que había cometido.
—¡Idiota! —gritó el guardia—. ¿Crees que porque alguien te diga que eres especial ha de ser cierto? Sólo eres un títere para nuestro recreo.
El muchacho dejó escapar un desgarrador aullido de agonía y Zahariel luchó por mantener los ojos fijos al frente mientras arrastraban al muchacho al borde del bosque, llorando, con los ojos rojos y la cara pálida de la impresión y la incredulidad. Los gritos del muchacho se acallaron cuando lo lanzaron a la oscuridad del bosque y las raíces enmarañadas y las plantas trepadoras lo adentraron cada vez más en la asfixiante vegetación. Aunque los gritos de dolor del muchacho eran cada vez más lejanos, Zahariel aún podía oírlos, resonando con una angustia inimaginable, mucho después de que lo hubiesen conducido a las tinieblas.
Zahariel trató de no pensar en el dolor del muchacho; mientras tanto el frío arreciaba cada vez más y el número de aspirantes que se encontraban en el exterior de Aldurukh disminuía a medida que otros muchachos decidían que era mejor soportar el estigma del fracaso que enfrentarse a la prueba un segundo más.
Algunos suplicaban a los guardias que les diesen cobijo en la fortaleza y les devolviesen los abrigos y las botas. Otros, simplemente, se derrumbaban, agotados por el frío y el hambre y eran conducidos hacia un destino desconocido.
Al atardecer, sólo quedaban dos tercios de los jóvenes. Después, según caía la noche, los guardias se retiraron a sus puestos de vigilancia en el interior de la fortaleza dejaron a los muchachos soportar a solas las largas horas de oscuridad. La noche era el peor momento. Zahariel se retorcía en su sueño y se estremecía con la funesta oscuridad, los dientes le castañeteaban con tanta violencia que creía que se harían añicos. El silencio era absoluto, los gritos de los muchachos del bosque se acallaron y las provocaciones y burlas de los guardas cesaron.
Con la llegada de la noche, el silencio y el poder de la imaginación consiguieron aterrorizar a los muchachos mucho mejor que los guardias. Las semillas del miedo se habían sembrado con los comentarios sobre los depredadores que merodeaban por los alrededores de la fortaleza, y en la calma de la noche esas semillas echaron raíces y brotaron en las mentes de los muchachos.
La noche tenía una cualidad que era eterna, pensaba Zahariel. Siempre había existido y siempre existiría. Los pobres esfuerzos del hombre para iluminar la galaxia habían sido en vano y estaban condenados al fracaso. Percibía vagamente lo extraño del concepto que se había formado en su mente y que expresaba ideas y palabras que no conocía, pero cuya certeza reconocía aplastante. Después, fueron los sonidos lo que más aterró a Zahariel. Los sonidos normales del bosque por la noche, ruidos que había escuchado más de mil veces en el pasado, eran más fuertes y amenazadores que cualquier otro que hubiese escuchado antes. A veces oía cosas que podría jurar que provenían de los raptores, los osos o del tan temido león calibanita. El crujir de cualquier rama o de las hojas, las llamadas y los gritos de la noche: todas estas cosas sonaban tremendamente amenazadoras. La muerte acechaba justo detrás de él, y quiso correr, abandonar la prueba. Quiso volver al asentamiento en el que había nacido, con sus amigos y su familia, a las tranquilizadoras palabras de su madre, al calor del hogar. Quiso abandonar la Orden. Quiso renunciar a sus pretensiones de ser caballero.
Tenía siete años y quería volver a casa.
Aun con lo horribles y sobrenaturales que eran los ruidos, eran las voces lo que le parecía la peor parte de la prueba, la invención más detestable de su pesadilla. Entre los rugidos y el crujir de las ramas, un millón de murmullos emergió del bosque como una conspiración de voces susurrantes. Si alguien más podía oírlas era algo que Zahariel no sabía porque nadie reaccionaba a los sonidos que invadían su cabeza con promesas de poder, carne e inmortalidad. Todo podía ser suyo si dejaba la explanada cubierta de nieve que había ante la fortaleza y se adentraba en el bosque. Sin la presencia de los guardias, Zahariel se sentía capaz de volver la cabeza y mirar hacia la entrada del bosque, plagada de lianas entramadas. Aunque los bosques cubrían gran parte de la superficie de Caliban y se había pasado toda la vida viendo árboles altos y las verdes copas balanceándose, este bosque no era como ninguno que hubiese visto antes. Los troncos de los árboles eran leprosos y verdes, la corteza estaba podrida y enferma. La oscuridad era más intensa que la de la profunda noche que acechaba entre ellos, y aunque las voces le prometían que no le pasaría nada si entraba en el bosque, sabía que terrores no soñados y pesadillas más allá del conocimiento moraban tras la arboleda encantada. Aunque Zahariel lo encontrase ridículo, sabía que su bosque soñado no era un fenómeno natural, sino una región sobrenatural que existía más allá del mundo mortal, que tomaba la forma de sus sueños y pesadillas, estimulada por sus deseos y sus miedos. Lo que acechaba en su interior estaba más allá del miedo y la razón, la locura y el poder elemental que bullía y rugía en concierto con el empuje de la marea humana y sus espantosas vidas.
Y aun así…
A pesar de lo oscuro, retorcido y horrible de ese poder, ejercía una atracción innegable. El poder, independientemente de su fuente, siempre podría dominarse, ¿no? Las energías elementales podían ser controladas y utilizadas a voluntad por alguien con la fuerza y determinación necesarias para doblegar sus complejidades. Las cosas que podían alcanzarse con tal poder eran ilimitadas. Las grandes bestias serían cazadas hasta la extinción y las otras hermandades de caballeros subyugadas. Todo Caliban se convertiría en dominio de la Orden y todos obedecerían a sus señores o morirían bajo la espada de sus terribles ángeles negros de la muerte.
Sonrió al pensar en la gloria que alcanzaría en los campos de batalla. Imaginó la carnicería y el libertinaje que vendrían después, el festín de las aves carroñeras y los gusanos y locos bufones que harían gracias en un mundo en ruinas. Zahariel gritó, la visión se esfumó de su mente y oyó las voces tal como eran: los susurros en la penumbra, el tono insinuante, la risa encantada y las celosas víboras que resquebrajaban las cubiertas de las tumbas y escribían las obviedades de su epitafio. Incluso sin máscara, aquellos que lo tentaban desde el oscuro reino del bosque no lo dejarían, y sus halagos continuaron acosándolo durante toda la noche, hasta que sus pies estaban listos para conducirlo hacia una condena voluntaria en la oscuridad. Al final, como siempre, era Nemiel quien lo detenía, no con hechos o palabras, sino simplemente con estar allí.
Nemiel estuvo con él a lo largo de toda la pesadilla que tuvo en aquella noche fría y aterradora. Firme e impertérrito, su mejor amigo estaba a su lado y nunca flaqueaba ni tenía miedo.
Animado por el ejemplo de su primo, Zahariel se llenó de fuerza y comprendió que, de no ser por la fuerza de su hermandad con Nemiel, habría titubeado en su lucha interior. Con la fuerza que sacó de su presencia, renunció a doblegarse a sus miedos. Renunció a ceder. Había pasado la noche con Nemiel a su lado.
Cuando la implacable lógica de la pesadilla dejó paso a la memoria, el sol se alzó sobre las copas de los árboles del bosque y los susurrantes de la oscuridad se retiraron. Sólo quedaba una docena de muchachos ante las puertas de Aldurukh, y Zahariel se relajó en la cama mientras el conocido patrón de la realidad se reafirmaba.
Muchos de los otros candidatos no habían superado la prueba durante la noche y se habían dirigido a las puertas para suplicar a los guardas que los dejasen entrar. Si alguno de ellos había oído las mismas voces y se había aventurado en el bosque, nunca lo supo, y mientras los primeros rayos de sol llegaban a sus cuerpos helados, Zahariel vio una figura tosca y maciza que emergía de la fortaleza y marchaba hacia ellos. La figura llevaba una túnica blanca con capucha sobre una armadura bruñida negra y empuñaba un nudoso bastón de madera.
—Soy el maestro Ramiel —dijo la figura a los aspirantes. Había echado atrás la capucha de su túnica para descubrir el ajado rostro de un hombre que pasaba de los cincuenta y cinco años—. Tengo el honor de ser uno de los maestros de instrucción de la Orden.
Alzó el bastón y trazó un gran arco que abarcó a la docena de muchachos estremecidos que tenía ante él.
—Seréis mis alumnos. Habéis pasado la prueba que se os asignó y eso es bueno. Pero habéis de saber que ha sido más que una prueba. También es vuestra primera lección. Dentro de un minuto, entraremos en Aldurukh, donde se os dará una comida caliente y ropa de abrigo seca. Antes de eso, quiero que penséis algo durante un momento. Habéis aguantado en la nieve en las afueras de la fortaleza durante más de veinte horas. Habéis soportado el frío, el hambre y la necesidad, sin mencionar otras privaciones. Y aun así, seguís aquí. Habéis pasado la prueba y habéis soportado cosas que otros no han conseguido. La pregunta que os hago es sencilla: ¿Por qué? Aquí había más de doscientos muchachos. ¿Por qué vosotros doce habéis pasado la prueba y los demás no?
El maestro Ramiel fue mirando a los muchachos uno a uno, esperando que alguno contestase a su pregunta. Al final, cuando vio que ninguno de ellos lo haría, la respondió él.
—Porque vuestra mente es más fuerte —afirmó—. Un hombre puede practicar las técnicas de matar, puede aprender a usar un cuchillo y otras armas, pero estas cosas no son nada si su mente no es fuerte. Hace falta fuerza mental para que un hombre cace a las grandes bestias. Hace falta fuerza para que un hombre conozca el frío y el hambre, sienta el miedo y, aun así, no ceda ante ello. Recordadlo siempre: la mente y la voluntad de un caballero son armas de su arsenal, como lo son la espada y la pistola. Os enseñaré cómo desarrollarlas, pero de vosotros depende que estas lecciones echen raíces. Para terminar, la pregunta de si lo conseguiréis o no se decidirá en lo más profundo de vuestro corazón. Hace falta fuerza mental y una gran fortaleza y voluntad para llegar a ser caballero. Esa es vuestra primera lección —dijo el maestro Ramiel en tono grave, con la mirada recorriendo severamente a sus nuevos alumnos como si fuese capaz de ver sus mismísimas almas—. Ahora, id a comer.
Dada la orden, la mente de Zahariel salió a flote de las profundidades de su subconsciente y despertó al oír una campana distante y notar que unas manos ásperas lo zarandeaban.
Abrió los ojos, parpadeando, aún dormido y con la vista borrosa.
Una cara cobró forma sobre él y le llevó un momento distinguir a su primo del joven imberbe que había permanecido a su lado en su sueño.
—¿Nemiel? —dijo con voz somnolienta.
—¿Quién más podría ser?
—¿Qué haces? ¿Qué hora es?
—Es temprano —contestó Nemiel—. ¡Levántate, vamos!
—¿Por qué? —protestó Zahariel—. ¿Qué pasa?
Nemiel suspiró y Zahariel vio que, en la austera barraca, los suplicantes se vestían rápidamente con sonrisas de emoción y algo de miedo en sus caras.
—¿Qué pasa? —repitió burlonamente Nemiel—. Que nos vamos de caza, ¡eso es lo que pasa!
—¿De caza?
—¡Sí! —gritó Nemiel—. ¡El hermano Amadis va a llevar a nuestra hermandad de caza!
Zahariel sintió la mezcla tan familiar de emoción y miedo al galopar con el corcel negro entre los árboles de la sombría espesura del bosque. Se estremeció al recordar pasajes de su sueño y se esforzó en escuchar alguno de los gritos o susurros que lo habían perseguido en su último episodio onírico.
No oyó nada, pero el emocionado parloteo de sus camaradas habría tapado hasta el más estridente de los gritos del bosque. Zahariel cabalgaba junto a Nemiel. Llevaba la cara descubierta y el cabello oscuro parcialmente oculto bajo el casco, pero su emoción era contagiosa.
Zahariel había sido seleccionado para liderar el grupo, y nueve suplicantes cabalgaban junto a él, cada uno de ellos montado en uno de los caballos negros de Caliban. Las líneas de bestias de monta de otros colores habían desaparecido hacía mucho y los maestros criadores de la Orden sólo podían criar caballos de color negro. Como sus jinetes, todos los caballos eran jóvenes y tenían mucho que aprender para llegar a convertirse en las famosas monturas de la caballería del Ala de Cuervo. Los caballeros del Ala de Cuervo montaban como los osados héroes de antaño, eran los máximos exponentes de las cargas relámpago, eran los amos del bosque. Podían sobrevivir solos durante meses en los bosques mortales de Caliban, eran figuras heroicas con armadura negro mate y yelmos alados que ocultaban la identidad de cada guerrero. Ser parte del Ala de Cuervo significaba llevar una vida solitaria, pero llena de gloria y aventuras increíbles.
Otros cinco grupos de diez jinetes completaban la partida, dispersa por todo el bosque y escalonada en forma de «V», con el hermano Amadis paseándose entre ellos como observador y mentor. Había muchos kilómetros hasta la fortaleza monasterio de la Orden, y la emoción de cabalgar por el bosque tan lejos de casa casi era mayor que la fría sensación de terror que se había asentado en el estómago de Zahariel.
—¿Crees que encontraremos alguna bestia? —preguntó Attias, a la derecha de Zahariel—. Quiero decir, esta parte del bosque se supone que está limpia, ¿no?
—¡No encontraremos nada si sigues cotorreando! —le espetó Nemiel—. Juro que se te oye desde Aldurukh.
Attias se estremeció ante la severidad del tono de Nemiel, y Zahariel le echó a su primo una mirada cortante. Nemiel se encogió de hombros sin mostrar arrepentimiento y avanzó.
—No le hagas caso, Attias —dijo Zahariel—. Lo que le pasa es que echa de menos su cama.
Attias asintió y sonrió, y su optimismo natural le hizo olvidar el incidente de buen grado. El muchacho era más joven que Zahariel y se conocían desde que Attias tenía siete años y se había unido a la Orden.
Zahariel no estaba seguro de por qué había tomado al joven muchacho bajo su protección, pero había ayudado a Attias a adaptarse a la disciplina y a la difícil vida del suplicante, quizá porque había visto algo de sí mismo en el muchacho. Sus primeros años en la Orden habían sido duros y, si no hubiese sido por los consejos de Zahariel, sin duda Attias habría fracasado en sus primeras semanas y habría sido enviado a casa con ignominia. Pero el muchacho había perseverado y se había convertido en un suplicante más que meritorio.
Nemiel nunca había sido blando con el muchacho y lo sometía con frecuencia a sus crueles burlas y ridiculizaciones. Se había convertido en una fuente de antagonismo entre primos, porque Nemiel sostenía que todo suplicante tenía que aguantar o caer por sus propios méritos, no por quien lo ayudase; mientras que Zahariel argumentaba que era obligación de todos y cada uno de los suplicantes ayudar a sus hermanos.
—Es un gran honor que el hermano Amadis nos lleve de caza, ¿verdad?
—Sí que lo es, Attias —respondió Zahariel—. No es frecuente que podamos aprender de un caballero tan veterano. Si habla, debes escuchar lo que diga.
—Lo haré —prometió Attias.
Otro de su grupo cabalgó hacia Zahariel y levantó la visera del casco para hablar. Los cascos que llevaban los suplicantes eran prestados de la Orden y sólo los que se entregaba a los líderes de equipo iban dotados de un sistema de comunicación interno. El casco de Zahariel le permitía comunicarse con los líderes de otros grupos de jinetes y con el hermano Amadis, pero sus compañeros suplicantes tenían que levantar la visera para hacerse oír.
El jinete que cabalgaba a su lado era Eliath, amigo de Nemiel y compañero de burlas. Eliath era más alto y corpulento que cualquier otro suplicante; su cuerpo apenas entraba en la armadura. Aunque su piel tenía la palidez de la juventud, su fuerza era prodigiosa y su resistencia enorme. Sin embargo, lo que tenía de fuerza le faltaba en velocidad. Eliath y Zahariel nunca estaban de acuerdo y aquél seguía el ejemplo de Nemiel demasiado a menudo en su comportamiento hacia sus compañeros suplicantes.
—¿Te has traído el cuaderno, Attias? —preguntó Eliath.
—Sí —dijo Attias—. Está en la bolsa, ¿por qué?
—Porque si encontramos una bestia tendrás que tomar apuntes de cómo la destripo. Podría resultarte muy útil si alguna vez te encuentras alguna y no estás con nosotros.
El único signo de desagrado de Attias fue apretar la mandíbula, pero Zahariel sabía que era una burla que en cierto modo merecía. El joven llevaba sus cuadernos con él a todas horas y escribía cada palabra que pronunciaban los caballeros veteranos y los suplicantes, fuese apropiado o no. El baúl que estaba a los pies de la cama de Attias estaba lleno de aquellos cuadernos plagados de su caligrafía apretada, y cada noche antes de que apagasen las luces, memorizaba párrafos enteros de cualquier comentario u observación como si fuesen pasajes del Verbatim.
—Quizá escriba tu epitafio —dijo Attias—. Si nos topamos con una bestia seguro que irá primero a por el más gordo.
—Yo no estoy gordo —protestó Eliath—. Tengo los huesos anchos.
—¡Ya basta, los dos! —intervino Zahariel, aunque le complacía ver cómo Attias se defendía y hacía callar a Eliath—. Estamos entrenando para una cacería, y estoy seguro de que el hermano Amadis no considera el acoso mutuo parte de ese entrenamiento.
—Cierto, Zahariel —dijo una voz confiada, por el intercomunicador—, pero tampoco hace ningún mal fomentar un poco de rivalidad en el grupo.
Ninguno de los otros suplicantes lo oyó, pero Zahariel sonrió al escuchar el sonido de la voz del hermano Amadis porque sabía que había oído la conversación entre los suplicantes.
—La rivalidad sana nos lleva a sobresalir en todo, pero no se debe permitir que se escape de las manos —continuó Amadis—. Has hecho bien, Zahariel. Consiente la rivalidad, pero evita que se vuelva destructiva.
—Gracias, hermano —respondió Zahariel por el comunicador.
—No hay por qué darlas. Ahora asume el mando y adopta modalidad de exploración.
Sonrió y sintió que lo arropaba el cálido resplandor del elogio de su héroe. Pensar que un guerrero tan grande como Amadis conocía su nombre era un honor, así que espoleó su montura al sentir que la responsabilidad de su cargo lo embargaba.
—Agrupaos —ordenó, cabalgando al frente del grupo y ocupando su lugar en la formación en punta de flecha—. De ahora en adelante adoptaremos la modalidad de exploración. Considerad este lugar territorio enemigo.
Su voz tenía la fuerza de convicción que procedía de la aprobación de sus iguales y, sin un solo murmullo de disidencia, sus compañeros de pelotón se colocaron con soltura en posición. Nemiel se situó tras él y a la izquierda, mientras que un suplicante llamado Pallian lo hizo al otro lado.
Eliath y Attias ocuparon sus puestos a ambos lados de la formación, y Zahariel se giró sobre la silla para asegurarse de que su escuadra estaba bien alineada. Satisfecho de que todo estuviese como debía estar, volvió su atención al terreno que tenía delante: los gruesos troncos y el espeso follaje que convertían el bosque en un lienzo de sombras y rayos sesgados de luz. Las hojas enmohecidas cubrían el suelo y el olor de la materia en descomposición en la oscuridad le daba al aire un aroma húmedo que recordaba a la carne podrida.
El suelo era pedregoso, pero los caballos del Ala de Cuervo mantenían el paso firme entre las rocas y los troncos de árboles caídos. Entre los árboles se escuchaban sonidos extraños, pero Zahariel había crecido en el bosque y dejó que el ritmo de la maleza lo atravesara para distinguir en las distintas llamadas de la naturaleza de Caliban aquellos sonidos que eran peligrosos de los que no. La mayoría de las grandes bestias habían sido cazadas hasta la extinción en la gran cruzada del León, pero aún existían varios enclaves de depredadores letales, aunque estaban lejos de alguno de ellos. Aun así, todavía acechaban monstruos menos peligrosos, que no se veían ni eran conocidos en la mayor parte de los bosques del mundo, pero tales criaturas raramente atacaban a grupos de guerreros y preferían el sigilo y la sorpresa para atacar a víctimas solitarias que avanzaban hacia la seguridad de los refugios de las ciudades amuralladas.
Entre los gritos y los graznidos estridentes de los pájaros, Zahariel oyó el crepitar del bosque, el viento entre las ramas altas y el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos. Moverse silenciosamente por el bosque era virtualmente imposible, pero aun así, Zahariel deseaba poder cabalgar en silencio.
Aunque los peores depredadores de Caliban habían muerto en su mayoría, las bestias no eran fáciles de abatir.
Cabalgaron durante lo que pareció unas cuantas horas aunque, sin el sol sobre ellos, era difícil juzgar el paso del tiempo. Sólo el cambio de ángulo de los rayos de luz que penetraban las copas de los árboles les daba alguna pista de cuánto llevaban viajando. Zahariel estaba deseando comunicarse con los demás grupos de jinetes, pero no quería parecer nervioso o inseguro del curso que seguían. Se suponía que algún día iban a salir de cacería por sí solos, y no quería extender la idea de que no sabía adonde se dirigía. Los senderos del bosque estaban más que trazados por las incontables salidas de entrenamientos, pero había tantos que era casi imposible saber cuáles llevaban a su destino. Él y Nemiel habían consultado el mapa antes de salir y su ruta parecía bastante sencilla entre los muros de la fortaleza monasterio. En el bosque, sin embargo, era algo sustancialmente diferente. Estaba bastante seguro de que sabía dónde estaban y adonde debería conducirles el camino, pero sería imposible saber si lo habían conseguido hasta que llegasen. Zahariel esperaba que el hermano Amadis estuviese cerca y se fijase en cómo dirigía a sus compañeros.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando cabalgaban entre ramas bajas hacia un claro sombrío, con el roce de las hojas contra su casco sonando sorprendentemente fuerte en el silencio del bosque. En el momento en que le sorprendió que el bosque estuviera en silencio, ya era demasiado tarde: algo oscuro y alado cayó de los árboles. Tenía el cuerpo lleno de escamas, como un reptil. Vio garras como espadas y uno de sus hombres cayó, partidos él y su montura por la mitad tras un golpe feroz. Brotó la sangre y resonaron gritos de horror en el claro. Zahariel sacó la pistola cuando la bestia embistió de nuevo. Cayó otro suplicante con la armadura abierta y las vísceras colgando del vientre. Los caballos relinchaban, enloquecidos por el olor de la sangre, y los suplicantes luchaban por controlar a sus monturas desbocadas. Los gritos de horror y furia resonaban, pero de nada servían. Zahariel volvió su montura hacia la bestia. Su gran cuerpo tenía, fácilmente, el tamaño de uno de sus caballos y ondulaba como si un millón de serpientes se retorcieran bajo su piel brillante. Su cabeza con púas se movía, chasqueaba y mordía al final de un largo cuello viperino, sus mandíbulas eran largas y estrechas, llenas de afilados colmillos, como los dientes de la sierra de un leñador. Las alas eran finas y translúcidas, bordeadas por crestas de caparazón calloso y rematadas por largas y espinosas garras.
Zahariel nunca había visto cosa igual, y el horror momentáneo que experimentó ante su horrible apariencia casi le cuesta la vida. Las alas de la bestia batieron como si fuera a echar a volar, y una de las puntiagudas garras le abrió una profunda raja en el peto, haciéndolo caer del lomo de su aterrado caballo. Zahariel impactó en el suelo con fuerza, al tiempo que oía otro angustiado grito de agonía. Luchó por levantarse. Sus movimientos eran torpes con la armadura. Alcanzó la pistola que se le había caído cuando una sombra se cernió sobre él. Volvió la cabeza y vio al gran pájaro reptil chillando sobre él con las mandíbulas listas para partirlo en dos.